Los fundamentos textuales de la doctrina del yihad
A lo
largo de la historia, las sociedades humanas han desarrollado principios
morales y filosóficos y doctrinas legales que legitiman el recurso a la
violencia, en sus más diversas formas y manifestaciones. La ideología
islámica no ha sido, a este respecto, diferente a otras que la han
precedido y sucedido. El islam no se define como una doctrina pacifista
basada en la negación absoluta del recurso a la violencia. La propia
tradición islámica explica el triunfo de Muḥammad como la consecuencia
de un conflicto bélico que enfrentó al Profeta y su grupo de primeros
seguidores con los dirigentes de la ciudad de La Meca. Existen numerosas
referencias al desarrollo de este conflicto en los dos fundamentos
textuales de la fe islámica, el Corán y la sunna.
La lengua árabe dispone de varios términos asociados a las nociones de «guerra», «lucha» y «combate». Tal vez los más ambiguos y problemáticos sean los derivados de la raíz «ŷhd», del que procede «ŷihād». Es un tópico en la literatura sobre el yihad comenzar indicando que el campo semántico al que se vincula la raíz árabe «ŷhd» no guarda relación con la idea de «guerra» ni con la de «religión», de forma que «ŷihād» significa, literalmente, «esfuerzo». Por ello, es cierto que no resulta aceptable una asimilación absoluta entre yihad y violencia o guerra8.
No obstante, como vamos a ver a continuación, parece evidente que,
desde el siglo VIII al menos, los ulemas, a través de la hermenéutica,
han considerado válido emplear la palabra yihad para definir la lucha
armada realizada en nombre de su religión, por lo cual el término
presenta unas fuertes connotaciones bélicas. Vincular el yihad a las
ideas de guerra o violencia no es, pues, una distorsión del pensamiento
islámico, por más que dicho término admita diversas acepciones relativas
a otros campos semánticos y que existan otros («ḥarb», «qitāl») que expresen, incluso de manera más precisa, las mismas nociones.
Yihad y guerra en el Corán
Un
análisis completo del discurso coránico relativo a conceptos tan
amplios como violencia o guerra excede con mucho las posibilidades de
este estudio, de forma que no es mi propósito adentrarme aquí en esta
tarea. Tal vez lo más significativo que pueda decirse es que, en
consonancia con lo que sucede respecto a otros aspectos y frente a lo
que pudiera creerse, no existe una doctrina coherente sobre la
legitimidad de la violencia o la guerra en el Corán9.
De forma similar y como señalan diversos especialistas, sería pueril
pretender encontrar en el texto sagrado islámico un desarrollo
sistemático del yihad y sus normas. Muy al contrario, la doctrina
coránica resulta al respecto poco consistente, según Firestone, una
caracterización muy similar a la de «ambigua, episódica e inconsistente» que propone M. Barceló 10.
No obstante, pese a ello, el Corán representa el fundamento sobre el
que los ulemas han elaborado la normativa legal islámica relativa a la
guerra.
En primer lugar, es preciso comenzar señalando la escasa presencia cuantitativa del yihad en el Corán, donde se localizan treinta y seis aleyas con con cuarenta y una ocurrencias y cinco formas derivadas de la raíz «ŷhd», mientras que el propio término yihad sólo aparece cuatro veces11
. Esos cuarenta y un versículos representan un 0,65% del total de 6.236
que integran el texto coránico y están repartidos en varias azoras,
siendo la del «arrepentimiento» la que contiene un mayor número de registros . En realidad, la mayoría de estas ocurrencias de la raíz «ŷhd» no guardan relación alguna con las ideas de guerra o combate, sino con la de un «esfuerzo»
entendido en el sentido más amplio, es decir, como exhortación al
musulmán a desarrollar sus cualidades como buen creyente. Sólo una
cuarta parte (diez del total de cuarenta y una) poseen un significado
relativo a dichas nociones12,
por lo que la primera constatación que se impone es la de la débil
relación entre el Corán y el concepto de yihad, sobre todo entendido en
su dimensión bélica.
Si bien la noción de yihad, como se ha dicho, tiene una presencia coránica «ambigua, episódica e inconsistente»,
no es menos cierto que el repertorio del texto sagrado sobre las
nociones de violencia y guerra no se limita a las ocurrencias de la raíz
«ŷhd».
En realidad, esos conceptos aparecen vinculados de manera más directa a
otros términos, en primer lugar a las once voces derivadas de la raíz «qtl», que se registran ciento setenta veces en un total de ciento cincuenta y dos aleyas13 . Esta raíz incluye las formas verbales «qatala» («matar») y «qātala» («luchar» o «combatir»), con sus correspondientes nombres de acción, «qatl» («muerte») y «qitāl» («combate»).
De esas ciento setenta ocurrencias, sin embargo, menos de la tercera
parte se vinculan a significados relativos a la guerra, cuarenta y
cuatro en total14.
Así pues, sumando las formas derivadas de las raíces «ŷhd» y «qtl», en
total podemos calcular en unos cincuenta y cuatro los versículos que
guardan relación con el tema de la guerra, lo que representa un 1,5% del
total del contenido del texto coránico. Desde el punto de vista
cuantitativo, pues, el contenido bélico del Corán no es demasiado
extenso.
Un
segundo aspecto a abordar es el relativo al sentido del mensaje coránico
sobre las ideas de lucha y combate. Como se ha dicho, el texto sagrado
islámico no contiene una doctrina coherente y exhaustiva sobre la
organización de dicha actividad. A ello se añade el problema de la
interpretación de muchos de los decretos coránicos, cuyo significado no
siempre es fácil precisar. Este problema se agiganta cuando se pretende
abordar el estudio del texto coránico, no en su versión original, sino
sobre traducciones, ya que, con frecuencia, un mismo dictamen puede
presentar matices distintos en función de las opciones semánticas que
ofrece la propia lengua árabe y de los criterios seguidos por el
traductor. Un simple ejemplo bastará para darnos cuenta de ello en
relación con el problema que nos ocupa. Me refiero al versículo 190 de
la segunda azora («al-baqara», «la Vaca»), cuya importancia en
el tema que nos ocupa es central, pues, según algunos exégetas, fue la
primera vez que se ordenó a Muḥammad combatir (véase más adelante). Esta
aleya contiene dos exhortaciones, de signo contrario, positivo y
negativo, respectivamente. La primera, «qātilū» («combatid»), no ofrece ambigüedad semántica alguna, mientras que, en cambio, no ocurre lo mismo con la segunda, «lā ta ‘tadū», orden negativa en árabe, construida con la partícula de negación («lā») seguida de la forma VIII de la raíz «’dā» («i’tada»). Asimismo, a continuación la aleya menciona el correspondiente participio plural «mutadīna» (singular «mu’tadī»). Las traducciones a las principales lenguas europeas oscilan entre dos ideas distintas en relación con la exhortación «lā ta ‘tadū», la de «no agredir», en el sentido de iniciar las hostilidades, y la de «no excederse»,
es decir, no hacer un uso desmedido o desproporcionado de la violencia.
Esta misma ambigüedad semántica se aprecia, también, entre los propios
comentaristas musulmanes, como veremos más adelante.
Por lo
que se refiere, en primer lugar, al idioma castellano, permite comprobar
la comparación de cinco de las traducciones más difundidas, las dos
únicas procedentes del registro académico (Vernet y Cortés) y tres de
las elaboradas en el ámbito confesional musulmán (Melara Navío, González
Bórnez y Muhammad Asad) 15.
Las respectivas procedencias de los traductores, académica y
confesional, no influyen, al menos en apariencia, en las opciones
elegidas, ya que para Cortés y Melara, «lā ta ‘tadū» tiene el sentido de «no excederse», mientras que Vernet, González Bórnez y Asad optan por la idea de «no agredir».
Ambas opciones son impecables, pero, sin embargo, su significado y,
sobre todo, su sentido jurídico cambian de forma considerable. Por lo
tanto, si bien las cuatro versiones coinciden en la traducción de la
primera parte del versículo, que alude a la legitimidad de repeler una
agresión, en cambio discrepan en la segunda, ya que, en dos casos
(Cortés y Melara), se interpreta como una vaga alusión a la mesura, lo
que podría entenderse como una genérica exhortación a limitar o moderar
la violencia ejercida contra el enemigo, mientras que, en los otros tres
(Vernet, González Bórnez y Asad), se establece de manera explícita la
prohibición de agredir, es decir, de golpear en primer lugar.
La
situación es idéntica si tomamos como referencia las traducciones a los
dos principales idiomas europeos. En el caso del inglés, lengua que
dispone de un mayor número de versiones, he seleccionado cinco, dos
académicas (Arberry y Bell), dos confesionales (Pickthall y Mohsin Khan)
y una mixta (Abdel Haleem). El cotejo revela que, mientras Bell,
Arberry y Pickthall optan por la idea de «no agredir», con ligeros matices, en cambio Khan y Abdel Haleem se adscriben al concepto de «no rebasar los límites»16.
La misma realidad se constata al comparar las versiones francesas más
relevantes, pues la traducción decimonónica de A. de Biberstein
Kasimirsky (1808-87), que se adscribe a la idea de «no agredir»,
se contrapone a las de dos de los arabistas franceses más reputados del
siglo pasado, R. Blachere (1900-1973) y J. Berque (1910-1995), quienes,
en cambio, optan por la idea de «no transgredir». En definitiva, el cotejo de las distintas versiones muestra que, mientras que el significado de «qātala» resulta unánime en todas ellas («combatir»), el sentido global del versículo no lo es, pues varía en función de la traducción de «i’tada» y del participio «mu’tadīna».
Esta sencilla constatación parece suficiente para insistir en la
necesidad de soslayar cualquier análisis de la doctrina coránica basada
en traducciones del texto árabe original, incluso cuando se trate de
estudios procedentes del ámbito académico, ya que la posibilidad de
obtener significados distintos, e incluso, a veces, contrarios, resulta
factible.
Pero la
relevancia de la dimensión semántica del análisis del texto coránico no
radica en un simple problema de traducción. En efecto, la capacidad de
entenderlo y comprenderlo también constituye una exigencia para los
propios musulmanes, tanto árabes como no árabes. De ahí que el esfuerzo
por determinar el sentido del texto sagrado constituya una de los
aspectos clave de los saberes islámicos, habiendo dado lugar al
desarrollo de una amplia literatura exegética que resulta de importancia
esencial a la hora de determinar el significado de cualquier concepto
coránico. Por ello, no cabe duda de que, para el historiador, mucho más
que las “anatomías coránicas” realizadas en el presente por parte de
lectores mejor o peor intencionados y más o menos especializados, lo
auténticamente relevante es captar la forma en que los propios
musulmanes han entendido, a lo largo del tiempo, las referencias
fundamentales de sus creencias. Lo importante, entonces, no es tanto lo
que el Corán estipula como lo que los musulmanes creen y afirman que
ordena, ya que, si bien el texto revelado es único e invariable, sus
fieles no lo son. Es decir, se trata, en definitiva, de comprender el
significado islámico del mensaje coránico, elaborado por los portavoces
autorizados del islam, los ulemas, a lo largo del tiempo, en condiciones
históricas específicas.
El
tercer elemento que quiero plantear en este apartado es, tal vez, el más
debatido, y, al mismo tiempo, el peor entendido. Me refiero a la
polémica sobre el carácter belicista o pacifista del mensaje coránico,
en particular, e islámico, en general, que, en gran medida, constituye
un debate estéril. Esta discusión concentra buena parte de la literatura
relativa al yihad y a las concepciones islámicas sobre la guerra, en la
que R. Firestone supo distinguir tres paradigmas: uno anti-islámico
(polemista) y dos pro-islámicos, apologista o «militante» («revivalist»).
Todas estas aproximaciones son, por naturaleza, distorsiones
reduccionistas, ya que se caracterizan por singularizar un determinado
aspecto del pensamiento islámico sobre la guerra, convirtiéndolo en
general, ya sea para atacarlo o para defenderlo17.
La
caracterización del islam como una doctrina agresiva y violenta es un
tópico de la literatura cristiana desde, al menos, el siglo IX, como
denotan, por ejemplo, los escritos de los mártires cordobeses, cuya
visión del islam se basa en dos elementos: lujuria y violencia . Desde
entonces, esta idea ha sido una constante en buena parte del pensamiento
europeo y también desde el ámbito académico se ha insistido en acentuar
el contenido ofensivo del yihad. Un buen ejemplo al respecto puede ser
la obra que representa el máximo esfuerzo colectivo de esa tradición en
la época contemporánea, la Enciclopedia del Islam, donde E. Tyan destacaba en 1965 como elemento principal del yihad su naturaleza «principalmente ofensiva»1818.
Asimismo, en uno de los estudios clásicos sobre el yihad, Majid
Khadduri (1908-2007), destacado especialista de origen iraquí que
desarrolló su trayectoria académica en EEUU, lo define como una doctrina
de permanente estado de guerra, aunque ello no implique,
necesariamente, una actitud de lucha continua19.
Como
comenté al comienzo del artículo, en tiempos recientes y al socaire del
auge del islamismo radical, se ha dado otra vuelta de tuerca a esta
caracterización, de manera que uno de los pilares del actual discurso
islamófobo consiste en la asimilación entre islam y terrorismo20.
Una de las prácticas habituales entre los vulgarizadores, e incluso
entre investigadores académicos pero no especializados, es el de las
lecturas individuales de los textos sagrados islámicos (Corán y
tradición profética) que aunque sin duda legítimas, a mi juicio revelan
una actitud escasamente académica. Ejemplo paradigmático de esta
posición es el ya citado A. Elorza, transmutado desde los atentados del
11-M en ulema, posición desde la cual efectúa su peculiar “anatomía de la yihad“,
lo que le permite caracterizar el islam como causa originaria de la
violencia terrorista de las organizaciones radicales islamistas. La
esterilidad y tendenciosidad de estos planteamientos es palmaria, ya que
se basa en una doble falacia. Primero, la de la exégesis individual de
los textos sagrados, de forma descontextualizada y sin utilizar las
herramientas lingüísticas y conceptuales imprescindibles para ello.
Segundo, considerar como universalmente válida la lectura del mensaje
islámico que elaboran los sectores radicales, soslayando otras.
Al
margen de polémicas sobre el belicismo de la doctrina islámica, lo
relevante parece, más bien, analizar cómo los propios musulmanes la han
interpretado a lo largo del tiempo y de qué forma los textos sagrados
han servido como argumento de legitimación del uso de la violencia. Esta
perspectiva, además, permite cuestionar los planteamientos de las
tendencias que caracterizan el islam como creencia inevitablemente
violenta, belicista o terrorista. En efecto, parte de la hermenéutica
coránica actual está centrada en elaborar una relectura del texto
coránico contraria a las interpretaciones belicistas de los ulemas
clásicos, que sirven, en gran medida, de justificación a los
propagadores de la islamofobia. A este respecto, resulta ilustrativo y
revelador el reciente esfuerzo de M. Abdel Haleem respecto al paradigma
del belicismo coránico, el denominado «versículo de la espada» (Corán 9:5)21.
Dicho investigador egipcio pone de manifiesto que el mensaje islámico
es susceptible de lecturas diversas, tanto radicales y belicistas como
otras de distinta naturaleza, entre las que tienen cabida actitudes como
el espiritualismo sufí u otras más “legalistas”, partidarias de la
plena compatibilidad del islam con los requisitos de las sociedades más
modernas.
La
necesidad de comprender el significado islámico del mensaje coránico
justifica el recurso a la literatura hermenéutica como herramienta
indispensable de estudio del concepto de yihad. En este trabajo he
tomado como referencia tres de los más relevantes comentarios coránicos
clásicos. Uno oriental, el del ulema persa al-Tabarī (224-310 H/839-923), considerado el más antiguo trabajo de exégesis coránica conservado en su integridad 22
. Los otros dos son andalusíes, probablemente los más importantes
elaborados en esta zona del Occidente islámico, el del cadí sevillano Abū Bakr b. al-’Arabī (468-543 H/1076-1148)23 y el de Abū rAbd Allāh Muhammad b. Ahmad b. Abī Bakr al-Ansārī al-Qurtubī(m.
671 H/1273) . A pesar del contenido esencialmente doctrinal, teológico y
jurídico de estos textos, es posible plantear la existencia de factores
contextuales que, hasta cierto punto al menos, determinan los
posicionamientos de los ulemas en relación con su labor de exégesis. En
este sentido, ambos comentarios, elaborados entre los siglos XII-XIII,
es decir, en la época del retroceso territorial de al-Andalus, revelan
un mayor grado de implicación doctrinal e incluso personal en la
interpretación de los versículos relativos al yihad y a la guerra, como
podremos comprobar a continuación.
La
exégesis coránica, junto con la tradición profética, es la base de la
elaboración de la noción de yihad, no exenta de matices, divergencias y
discrepancias entre las distintas escuelas jurídicas. El texto coránico,
como ya se ha dicho, no contiene una normativa coherente y exhaustiva
relativa a la organización de la actividad bélica. Se trata de un libro
religioso, no de un código de leyes, de manera que su empleo como
fundamento de la elaboración de normas legales constituye una operación
intelectual que obliga a enfrentarse a sus contradicciones internas y a
los problemas derivados de un lenguaje a menudo poético y alegórico,
como corresponde a un texto de esa naturaleza. Estas contradicciones son
contempladas en el propio texto coránico como un elemento inherente a
su contenido, advirtiendo de la eventual abrogación de unas aleyas por
otras (2:106). En este mismo sentido, el Corán advierte (3:7) que
algunas de sus aleyas son unívocas («muhkamāt»), las que constituyen la «escritura matriz» («umm al-kitāb»), y otras equívocas («mutašābihāt»).
Por lo tanto, la resolución de las contradicciones se convierte en una
exigencia inexcusable en el proceso de elaboración jurídica, por lo cual
la lectura aislada y descontextualizada de algunas aleyas no constituye
un procedimiento válido de análisis.
Esas
contradicciones internas han determinado tradicionalmente el quehacer de
los ulemas y, unido a la inexistencia en el islam suní de una única
referencia de autoridad religiosa, doctrinal y jurídica, ha generado una
amplia diversidad de opciones que son el elemento característico de la
elaboración de la doctrina islámica a lo largo de la historia. De hecho,
existe un género literario jurídico específicamente destinado al
estudio de este aspecto, es decir, de las divergencias («ijtilāf») entre las distintas escuelas y los diferentes ulemas. En este trabajo he manejado la Bidāya del célebre ulema, médico y filósofo cordobés Averroes (Ibn Rušd)
(m. 595 H/1198), de cuyo capítulo sobre el yihad existe una versión
castellana, aunque no elaborada sobre el texto árabe original, sino
sobre una previa traducción inglesa de R. Peters (1998).
Muḥammad como caudillo guerrero: el yihad en la tradición profética
Además
de líder religioso y jefe político, Muḥammad fue un caudillo militar,
pues organizó y dirigió la lucha de los primeros musulmanes contra sus
enemigos y encabezó en persona algunas de las cincuenta y cinco razias y
acciones bélicas llevadas a cabo por la comunidad que le obedecía24. Según la Sīra de Ibn Ishāq (m. 151 H/768-69), la más antigua de sus biografías, el Profeta dirigió en persona («bi-nafsi-hi») veintisiete razias o campañas militares («gazawāt») y tomó parte directa en el combate («qātala»)
en nueve de ellas. Además, en treinta ocho ocasiones envió tropas
dirigidas por diversos caudillos árabes a distintas zonas de la
península Arábiga . El recurso a la violencia forma parte, por lo tanto,
del conjunto de actuaciones atribuidas por la propia tradición islámica
a Muhammad y se complementa con las estipulaciones del mensaje
coránico. Esta observación debe completarse con otra, no menos
relevante. En efecto, es sabido el alto valor que, por decreto coránico,
se otorga a su ejemplo, ya que el texto sagrado islámico afirma (33:21)
que el Profeta representa un «bello ejemplo» («uswa hasana») para los creyentes y que obedecerle equivale a obedecer a Dios («man yuti ‘u al-rasūl fa-qad atā’a Allāh») (4:80).
La
tradición profética constituye el segundo fundamento doctrinal de la
normativa islámica sobre la guerra. En efecto, frente al ya comentado
carácter poco consistente de la noción coránica de yihad (R. Firestone,
M. Barceló), las principales recopilaciones “ortodoxas”, elaboradas dos
siglos después de la muerte de Muḥammad, incluyen numerosos relatos o «hadices»
relativos a dicha temática, si bien resulta complejo estimar de forma
algo más exacta el lugar que la lucha y el yihad ocupan en la suna, en
especial por lo que se refiere a las recopilaciones más extensas. No hay
grandes dificultades en el caso de la más antigua, al-Muwatta’, obra del medinés Mālik b. Anas (m. 179 H/795), que le dedica de forma íntegra la sección 21, con un total de 50 «hadices», lo que supone un 2,8% del total de 1.726 que contiene25.
Más difícil es establecer cifras precisas en el caso de la colección
que goza de mayor autoridad entre los musulmanes suníes, el Sahīh de al-Bujārī (m. 256 H/870), cuyo contenido ronda los 7.600 «hadices»26, si bien es necesario tener en cuenta que hay muchas repeticiones, lo que reduce su extensión a unos 4.000 «hadices». En cualquier caso, la temática bélica aparece mucho más prolijamente desarrollada que en el caso de al-Muwatta’, ya que se trata de una colección muy extensa, incluyendo dos secciones específicas sobre este aspecto, la 56 («kitāb al-ŷihād wa-l-siyar») y la 64 («kitāb al-magāzī»), con 306 y 516 «hadices» respectivamente27, lo que representaría casi un 11% de su contenido. La segunda compilación en importancia, el Sahīh de Muslim (m. 261 H/874-75), apenas supera los 3.000 dichos proféticos28, dedicando también un apartado al yihad («kitāb al-ŷihād wa-l-siyar»), que contiene un total de 187 «hadices».
Como
puede verse, las principales compilaciones contienen al menos un
capítulo específico de tradiciones relativas a la actividad bélica. Sin
embargo, no es infrecuente que otros muchos «hadices»
se encuentren dispersos en capítulos de temáticas diversas, lo cual
constituye una de las dificultades principales para poder cuantificar el
contenido bélico de estas obras de manera más precisa. En efecto, por
un lado, el número de «hadices»
de una recopilación oscila entre las distintas ediciones y
traducciones, lo cual, a su vez, está relacionado con el fenómeno de las
repeticiones, ya que los mismos «hadices»
aparecen varias veces en la misma compilación (véase tabla n° 4). Un
simple ejemplo relativo al combate bastará para comprobarlo. Se trata
del conocido dicho profético «se me ha ordenado combatir a la gente hasta que declaren que no hay más dios que Dios» («umirtu an yuqātil al-nās hatta yaqūlu lā ilāha illā Allāh»). En la compilación de al-Bujārī aparece seis veces, correspondientes a otras tantas secciones de la obra: «kitāb al-īmān» (II, 17), «kitāb al-salā» (VIII, 28), «kitāb al-zakā» (XXIV, 1), «kitāb al-ŷihād wa-l-siyar» (LVI, 102), «kitāb istitābat al-murtadīn wa-l-mu ‘ānidīn wa-qitāli-him» (LXXXVIII, 3) y «kitāb al-i’tisām bi-l-kitāb wa-l-sunna» (XCVI, 2)29. Asimismo, en la de Muslim es citado en dos capítulos distintos: «kitāb al-imān» (II, 10, n° 133-138) y «kitāb fadā’il al-sahāba» (XLV, 4, n° 6375)30.
Más
allá de la relativa importancia que el yihad ostenta en las
compilaciones de sunna en relación a otros asuntos, destaca el lugar
preeminente que se le atribuye en la jerarquía de comportamientos y
actuaciones de los musulmanes, aunque ello no deba significar, al menos
en todos los casos, que se trate de referencias inequívocas de
connotación bélica, dado que el término yihad no posee en sí mismo, al
menos de forma necesaria, dicho significado. Así, un «hadiz» narra que un hombre pidió al Profeta que le indicara una acción del mismo valor que el yihad («dullunī ‘ala ‘amal ya’dil al-ŷihād»), a lo que Muḥammad respondió: «no encuentro ninguna» («lā aŷidu-hu»)24.
En este ejemplo, la simple mención de la palabra yihad no implica una
invocación al uso de la fuerza o la violencia. De hecho, en otros «hadices», Muḥammad define la existencia de varias formas de «esfuerzo»
a través de las cuales el creyente puede y debe mejorar su condición
individual de musulmán y contribuir a la pureza del islam como fe
colectiva.
«Todos
los profetas enviados por Dios a una nación antes que yo tuvieron
discípulos y partidarios que siguieron su tradición y obedecieron sus
órdenes. Pero, tras ellos, vinieron sucesores que predicaron lo que
ellos no habían practicado y practicaron lo que ellos no habían
ordenado. Quienquiera que se esfuerce contra ellos con su mano es un
creyente. Quienquiera que se esfuerce con ellos con su lengua es un
creyente. Quienquiera que se esfuerce contra ellos con su corazón es un
creyente»31.
A través de este «hadiz», Muḥammad define una práctica de «esfuerzo» consistente en varias clases de acciones, realizadas mediante la mano («yad»), la lengua («lisān») y el corazón («qalb»). De hecho, ciertos «hadices»
parecen indicar que la tradición profética valora, sobre todo, las
formas no violentas de ejercitar la fe en Dios, como el
perfeccionamiento espiritual individual o la acción política, aunque sea
de manera puramente verbal. Así, según un dicho transmitido por Abū Dāwud, el Profeta habría afirmado que «el mejor esfuerzo consiste en una palabra justa ante un soberano tiránico» («afdal al-ŷihād kalimat ‘adil ‘inda sultān ŷā’ir») .
En otros «hadices», en cambio, la mención del esfuerzo aparece asociada a la noción coránica «fīsabīl Allāh»32 . Este «esfuerzo por mor de Dios»
sí suele corresponder, de forma mucho más manifiesta, a la
participación en la milicia con un propósito ideológico, como atestigua
la propia tradición, donde Muḥammad define el combate por mor de Dios
como aquél cuyo objetivo es enaltecer la palabra de Dios («li-takūn kalimat Allāh hiya-l- ‘ulyā»)33. Numerosos «hadices» subrayan
la elevada importancia de este esfuerzo bélico o yihad propiamente
dicho. La compilación de al-Bujārī comienza el capítulo dedicado al
yihad con un «hadiz» según el cual un creyente preguntó a Muḥammad cuál es la mejor de las obras («ayyu-l-’amal afdal»), a lo que respondió situando el «ŷihād fīsabīl Allāh»
en tercer lugar, después del cumplimiento de la oración y de la piedad
filial. En consonancia con lo establecido en Corán 4:95, el segundo
capítulo de dicha compilación lo encabeza un título que afirma que la
mejor persona es el creyente que practica el esfuerzo por mor de Dios,
sea de forma individual o con sus bienes («afdal al-nās mu’min muŷāhid bi-nafsi-hi wa-māli-hi fīsabīl Allāh»)34. Según otro «hadiz», Muḥammad habría afirmado que quien merece más consideración («jayr al-nās manzilan») es el hombre que coge la rienda de su caballo para esforzarse por amor de Dios («yuŷāhid fī sabīl Allāh»)35.
Asimismo, el Profeta afirmaba que quien parte para la práctica del
yihad es como si rezara y ayunara constantemente, hasta su regreso36.
De esta manera, se eleva el rango del yihad, equiparándolo con dos de
las cinco principales obligaciones de todo musulmán, el rezo y el ayuno.
El premio principal para quien se esfuerza «fī sabīl Allāh» es el Paraíso, lo que nos remite a las categorías de «šahāda» («martirio») y «šahīd» («mártir»). La relación entre ambos es muy estrecha, tal y como sugiere el célebre dicho profético según el cual «el Paraíso está a la sombra de las espadas» («al-ŷanna tahta bilāl al-suyūf)37. Pero, aunque está garantizado para los que mueren en el esfuerzo «fī sabīl Allāh», el Paraíso no es una reserva exclusiva de mártires. De hecho y a pesar de las admoniciones coránicas al respecto, incluso un «hadiz»
estipula que tanto el que participa en ese esfuerzo como el que se
queda en su casa entrará en el Paraíso, siempre y cuando cumpla con los
requisitos de creer en Dios y su Enviado, rezar y ayunar en ramadán38. Es más, hay «hadices» en los que no se contempla ninguna relación entre el Paraíso y el yihad o la «šahāda». Es el caso de un dicho, transmitido por Abū Hurayra,
en el que un árabe pide a Muḥammad que le indique qué acción puede
garantizarle el Paraíso, a lo que el Profeta responde obviando el yihad y
señalando, en cambio, la adoración de Dios sin asociarle otras
divinidades así como el cumplimiento de la oración, del azaque y el
ayuno de ramadán39. No obstante, también hay algunas tradiciones mucho menos halagüeñas para los que no quieren esforzarse por Dios. Así, un «hadiz» considera que el creyente que muere sin haber participado en una razia o sin habérselo siquiera propuesto es un hipócrita («māta ‘ala šu’ba min nifāq»), mientras que en otro se afirma que al que no participa en la razia, ni suministra provisiones a un combatiente («gāzī») ni cuida de la familia de un combatiente mientras éste está lejos, Dios le castigará con una calamidad («asāba-hu Allāh bi-qāri’a»)40.
Pese a la elevada estima profética por el esfuerzo «fī sabīl Allāh»,
la actitud de Muḥammad hacia el empleo de la violencia no fue unívoca
ni invariable, según afirman los ulemas, sino que evolucionó en tres
fases distintas y sucesivas, cuyos cambios fueron determinados, no por
decisiones individuales suyas, sino por la revelación del mensaje
divino. Se trata de la doctrina evolutiva de la noción de yihad, que
representa la visión clásica de los ulemas, lo que R. Firestone llama el
«esquema tradicional»,
al que dicho investigador contrapone una lectura crítica, basada en la
existencia en la primitiva comunidad musulmana de distintos discursos
sobre la legitimidad de la violencia41.
Las tres fases que, según este esquema tradicional, determinan el curso
de la progresiva transformación de la actuación de Muḥammad son las
siguientes. Durante la primera etapa, la del comienzo de la revelación
en La Meca, a los musulmanes se les prohibió combatir, según la
interpretación de varios versículos coránicos (5:13; 23:96; 73:10;
88:22). La segunda comienza después de la Hégira, la emigración a
Medina, momento a partir del cual Muḥammad recibió la autorización de
combatir. Los ulemas, sin embargo, discrepan respecto a cuál fue la
aleya que lo estableció, ya que algunos citan Corán 22:39-41 y otros
consideran que fue 2:190. La segunda de ambas aleyas se inscribe en el
contexto del pacto de Hudaybiyya, establecido con los mecanos para poder
realizar la peregrinación, y su sentido era el de combatir contra
quienes atacasen a los musulmanes sin «excederse», «transgredir» o «iniciar las hostilidades» («lā ta’tadū»),
según vimos con anterioridad. Asimismo, a este contexto se vincula
Corán 2:194. Muḥammad, entonces, combatía a quienes le atacaban y se
abstenía de hacerlo con quienes no mostraban actitud hostil. Finalmente,
la tercera etapa se inicia cuando se revela la orden de ataque total,
quedando anuladas las disposiciones anteriores, según veremos más
adelante, al analizar la elaboración de la noción ofensiva del yihad.
Al
igual que el discurso coránico, la actuación de Muḥammad ha sido
considerada como causa original de la violencia ejercida en la
actualidad por grupos radicales y extremistas, a tal punto que se lo ha
llegado a caracterizar como terrorista y a acusarlo de cometer «crímenes contra la humanidad»42.
Frente a estos anacronismos, la tradición académica occidental
(francesa y anglosajona, principalmente) tiende a relativizar la
relación de Muḥammad con la violencia, situándola en su contexto
histórico y sociológico. Para Khadduri, el yihad era la única garantía
de estabilidad del naciente Estado islámico en el contexto tribal, ya
que, de no haber canalizado hacia el exterior la belicosidad de las
tribus árabes, habría desaparecido como consecuencia de las
tradicionales querellas internas y de las razias intertribales43.
En efecto, la guerra, bajo la forma tribal de la razia, era una
práctica habitual, al punto de ser calificada por W. M. Watt como «el deporte nacional de los árabes».
De otra parte, el propio Watt apuntaba que el vínculo original
existente entre el islam y la guerra fue consecuencia de la actitud de
los enemigos paganos de Muḥammad, quienes lo forzaron a tener que luchar
para sobrevivir, de tal forma que su actitud primigenia fue defensiva, y
que si ocasionalmente Muḥammad tomó la iniciativa de atacar, ello debe
considerarse un ejemplo del dicho de que «la mejor defensa es un buen ataque».
Una tercera consideración apunta al hecho de que, aunque, en efecto,
Muḥammad no dudó en recurrir a la fuerza y la violencia para vencer a
sus enemigos, esa no fue la única de sus opciones a la hora de tratar
con sus adversarios o vecinos, ya que también efectuó pactos con
diversas tribus árabes que no habían aceptado el islam44.
En este sentido, el propósito principal del estudio de R. Firestone
sobre el origen del concepto de yihad es, precisamente, demostrar que la
primitiva comunidad musulmana no tuvo actitudes unívocas hacia el
recurso a la violencia como manera de extender la nueva fe, de manera
que tanto el Corán como la tradición islámica primitiva indican que,
mientras que algunos musulmanes eran militantes, otros rechazaban ir a
la guerra45.
Sobre
las bases textuales del Corán y la suna, los ulemas han desarrollado
una normativa relativa a las formas legítimas de combatir, la
identificación del enemigo y el daño que legítimamente se le puede
causar, en las personas y en los bienes. Parece que ya en época Omeya
comienzan las primeras manifestaciones de la existencia de una reflexión
teórica, teológica y jurídica, sobre el yihad. Así lo sugiere el Kitāb al-siyar, obra no conservada, en la que el ulema sirio al-Awzā’ī (707-774) replicaba al Kitāb al-siyar al-kabīr de Muhammab al-Šaybānī (m. 805), discípulo del maestro iraquí Abū Hanīfa.
Otro pupilo de este último, Abū Yūsuf Ya’qūb b. Ibrāhīm al-Ansārī
(113-182 H/731-798), originario de la ciudad de Kufa, cadí de Bagdad y
máxima autoridad jurídica de su época, durante el califato de Hārūn
al-Rašīd (170-193 H/786-908), fue el encargado de dar la réplica a
al-Awzā’ī, a través de una obra titulada, precisamente, Kitāb al-radd ‘ala siyar al-Awzā’ī46. Asimismo, Abū Yūsuf es autor de un conocido tratado de derecho público titulado Kitāb al-jarāŷ,
cuyo título evoca un contenido fiscal, si bien aborda cuestiones
diversas, dedicando en la parte final un capítulo a la guerra contra los
politeístas y los rebeldes («fīqitāl ahl al-širk wa-ahl al-bagī»).
Aunque Abū Yūsuf no emplea aquí el término yihad, dicho apartado
consiste en un conjunto de normas sobre la guerra, recurriendo con
frecuencia a ejemplos, situaciones y dichos de Muḥammad. De esta forma,
se estima que el más antiguo tratado sobre yihad, al menos la primera
obra en cuyo título se emplea el término, fue el Kitāb al-ŷihād del ulema iraní rAbd Allāh b. al-Mubārak (m. 181 H/797)47: en realidad, se trata de una recopilación de 262 «hadices», muchos de los cuales también se incluyen en las obras coetáneas de Yahyá b. Ādam (m. 203 H/818) y Abū ‘Ubayd al-Qāsim b. Sallām
(m. 224 H/838). En al-Andalus, encontramos normas sobre el yihad ya en
las primeras codificaciones del derecho mālikí elaboradas en Córdoba,
entre ellas al-Wādiha,
de Ibn Habīb (m. 238 H/853), en cuya parte editada, muy incompleta,
sólo se registra una referencia indirecta al yihad . No obstante, el
primer tratado dedicado de modo específico al yihad data de la época del
califato y se debe al jurista Ibn Abī Zamanīn (m. 399 H/1008), autor de
Kitāb qudwat al-gāzī, obra que consta de 24 capítulos, en los que analiza algunos aspectos de la normativa sobre el yihad y recoge gran número de hadices relativos a cada uno de ellos, así como opiniones de otros juristas mālikíes, sobre todo del propio Ibn Habīb48.
Las
cuestiones relativas al derecho de guerra constituyen un apartado de
importancia en la mayoría de las obras de jurisprudencia islámica.
Conviene subrayar la relevancia que tiene, desde una perspectiva global
de la historia del derecho, la acuñación de este concepto jurídico de la
guerra, que comienza a codificarse ya desde el siglo VIII, frente a lo
que sucede en otras sociedades coetáneas, entre ellas el ámbito medieval
cristiano, donde no se produce un desarrollo legal similar hasta siglos
más tarde49.
El yihad y la legitimidad de la violencia
Tal
y como ha sido entendido y definido por la mayoría de los ulemas
musulmanes clásicos desde el siglo VIII, el yihad puede ser
caracterizado, en términos generales, como el discurso islámico de
legitimación de la violencia. No obstante, es preciso aclarar la
relación entre yihad y guerra, ya que, en realidad, el yihad es sólo una
de las formas de violencia que el islam reconoce como legítima. En
efecto, como vamos a ver a continuación, según la teoría suní clásica,
el yihad consiste en la expansión del islam por medios violentos y, por
lo tanto, está dirigida en exclusiva contra los no musulmanes, no siendo
legítimo utilizarlo para luchar contra otros musulmanes50.
En este sentido, en la tradición suní la lucha contra la disidencia
política o religiosa interna o la persecución del bandidaje practicado
por musulmanes no se conceptualiza como yihad51.
Aquí radica la principal diferencia entre dicha tradición mayoritaria,
por un lado, y la minoritaria chií y jariyí, por otro, ya que estas dos
últimas sí admiten la convocatoria del yihad para luchar contra otros
musulmanes, tanto por motivos religiosos como políticos52. Asimismo, mientras que para los suníes el yihad es un deber colectivo («fard kfāya»),
que no todos los musulmanes están obligados a cumplir de forma
individual, salvo en el caso de ataque enemigo sobre el territorio
islámico, para los jariyíes, en cambio, el yihad siempre es un deber
individual («fard ‘ayn»), que constituye, por lo tanto, una de las principales obligaciones de cada musulmán .
El yihad y la expansión del islam
Sobre
los precedentes de la actuación del Profeta y los califas ortodoxos, los
ulemas desarrollaron un concepto ofensivo del yihad, entendido en un
sentido político, no proselitista, es decir, como forma de expandir el
dominio político y territorial del islam, más que de imponer la fe
islámica a los habitantes de esos lugares. La normativa consiguiente no
está exenta de discrepancias de opinión sobre determinados aspectos. Sin
embargo, la idea que acabó siendo predominante en el discurso principal
de los más reputados ulemas fue la de la necesidad de expandir el islam
a través del yihad como «esfuerzo» bélico que permitiera la imposición
del dominio político islámico.
La
noción expansiva del yihad se deriva de la secuencia de recurso a la
violencia por parte de Muḥammad en el transcurso de su trayectoria,
antes comentada. Tras la primera etapa de prohibición (antes de la
hégira) y la segunda de restricción (pacto de Hudaybiyya), a partir de
la conquista de La Meca comienza la tercera fase, en la que se dio a los
musulmanes la orden general de combatir, de forma que, según Ibn
al-’Arabī, la «da’wa» y la Palabra alcanzaran
todos los confines y no quedase ni un solo infiel, siendo un mandato que
permanece vigente hasta el día del Juicio. La activación de esta noción
expansiva se basa en la interpretación de ciertas aleyas, de
importancia clave en la estructuración de la doctrina islámica sobre la
legitimidad de la violencia.
El
elemento central en la elaboración de este discurso es la desactivación
del sentido defensivo inicial que tuvo Corán 2:190, considerada por
al-Qurtubī
la primera aleya de temática bélica, por la que se autorizaba a
Muḥammad combatir si era agredido, pero no a iniciar las hostilidades,
sobre la base de la expresión «lā ta’tadū». Esta aleya habría sido abrogada, según algunos ulemas, por 9:5 y, según otros (sobre la opinión de Ibn Zayd y al-Rabī’) por 9:36, que ordenaba combatir a todos los «kuffār» («infieles») No obstante, hay discrepancias en torno al sentido de esa abrogación. Siguiendo la opinión de varios ilustres «sahāba» o «compañeros» de Muḥammad (‘Umar b. rAbd al-’Azīz, Muŷāhid e Ibn ‘Abbās), al-Tabarī
no la considera abrogada y afirma que su sentido es el de prohibir
ejercer la violencia sobre mujeres y niños. Los exegetas andalusíes la
entienden de modo similar. Para Ibn al-’Arabī,
sólo queda abrogada la obligación de no iniciar las hostilidades sin
haber sido agredidos previamente, de forma que la expresión «lā ta ‘tadū» posee dos sentidos: no combatir por motivos ajenos a la religión («lā tuqātilū ‘ala gayr al-dīn») y luchar sólo contra los que combaten («lā yuqātal illā man qātala»). De forma similar, al-Qurtubī, sobre la autoridad de los citados «sahāba» y por boca de Abū Yafar al-Nahhās, estima que esta aleya es «explícita» («muhkama»), es decir, permanece operativa. No obstante, aunque algunos la entienden en el sentido de «no agredir»,
limitando el uso de la fuerza a los casos de legítima defensa, a su
juicio esta interpretación del versículo queda abrogada por la orden
general de combatir a todos los «kuffār» («mansūja bi-l-amr bi-l-qitāl li-ŷamī’ al-kuffār») promulgada en las aleyas «ofensivas». Su significado, por lo tanto, no es el de «no agredir», sino el de «no excederse»,
ya que lo que ordena es poner límites en el empleo de la violencia, en
particular respecto a los colectivos no beligerantes (mujeres, niños,
ancianos, enfermos, etc.)53.
La
desactivación de la interpretación defensiva de Corán 2:190 se
justifica sobre la preeminencia otorgada al sentido claramente ofensivo
de los versículos que contienen exhortaciones explícitas a «combatir» (qātilū) o, incluso, a «matar» («uqtulū»),
con un sentido imperativo y colectivo que, a juicio de los exegetas,
los convierten en órdenes inapelables. El primero de ellos es Corán
2:193, sobre el que, según al-Qurtubī, hay dos interpretaciones, de signo contrario. Algunos ulemas opinan que la orden «combatid» («qātilū») se refiere a aquellos respecto a los que Dios advierte «si os combaten» («in qātalū-kum»).
Por lo tanto, se trata de una interpretación restrictiva, de signo
defensivo, donde la orden de atacar está supeditada a la existencia de
una agresión previa. En cambio, otros consideran que 2:193 es «nāsija»,
es decir, ha abolido dicho requisito, de manera que constituye una
orden general de combate, contra todos los politeístas en todas partes («amr bi-l-qitāl li-kulli mušrik fī kulli mawdi’»). A juicio del exegeta andalusí, ésta es la opción correcta («aẓhar»)54
y, por lo tanto, coincidiendo con el resto de comentaristas, la
considera una orden de ataque total, no sujeta al requisito de que los
infieles inicien las hostilidades («amr bi-qitāl mutlaq lā bi-šart an yabda’ al-kuffār»). La exégesis de esta aleya está vinculada al célebre «hadiz» «se me ha ordenado combatir hasta que todos declaren que no hay más dios que Dios»,
citado con anterioridad. La importancia de ambos textos radica en que,
en base a ellos, los ulemas establecen que la causa del combate es la
impiedad («kufr») y/o el politeísmo («širk, išrāk»), ya que ese es el sentido que se da a la expresión «hasta que dejen de induciros a apostatar» («hatta lā takūn fitna»). Esta identificación entre «fitna» y «kufr-širk» se basa en la opinión de los principales «sahāba». La segunda parte de la aleya («fa-in intahū fa-lā ‘udwān illā rala-l-ẓālimīn») implica que el deber de combatir sólo cesa cuando desaparece el «kufr», sea aceptando el islam o a cambio del pago de la «ŷizya», en caso de tratarse de la gente del Libro. De lo contrario, han de ser combatidos, pues son los impíos («ẓālimūn») a los que alude el versículo en cuestión55.
Así pues, los ulemas justifican sobre la interpretación de esta aleya
la idea de que la causa de la lucha ya no es responder a una agresión
previa, sino, sencillamente, la existencia del «kufr»,
de forma que el combate sólo debe cesar cuando la causa haya
desaparecido. Idéntico sentido se otorga a Corán 9:5, de manera que la
fórmula «matad a los asociadores dondequiera que les encontréis» («uqtulū-l-mušrikīn haytu waŷattumū-hum») se interpreta en un sentido global, como exhortación al combate contra todos los politeístas en todas partes («‘ām fī kulli mušrik; ‘ām fī kulli mawdi’»), con la salvedad de las excepciones relativas a los colectivos no beligerantes, que serán comentadas más adelante56.
Junto
a Corán 9:5, tal vez la más determinante en la estipulación del sentido
ofensivo del yihad sea Corán 9:29, que los exegetas conectan con los
demás versículos de la misma azora que se relacionan con dicho discurso
(5:73 y 123). Como afirma Ibn al-’Arabī, este versículo implica una orden de combatir a todos los infieles («amr bi-muqātalat ŷamī’ al-kuffār») y aunque, continúa, éstos son de muchas clases («anwa’ muta’addida»), mencionadas en el texto sagrado con distintos nombres, el término «kufr» los define a todos, lo cual justifica en Corán, 22:1757.
Seguidamente, utiliza la tradición del Profeta para precisar el sentido
exacto de la orden de combatir, a través del ya citado «hadiz» «se me ha ordenado combatir», lo cual, a su juicio, constituye el propósito principal y el objetivo supremo («al-maqsūd al-a’ẓām wa-l-gāyatu al-quswa»). Citando al ulema sevillano, al-Qurtubī reafirma la idea punitiva que transmite la aleya, al afirmar que la fórmula inicial «qātilū» contiene la orden de castigar («amr bi-l-’uqūba»), mientras que las siguientes definen el pecado («danb») merecedor del castigo y sus diversas manifestaciones, y la sentencia final («hasta que paguen el tributo») aclara el propósito final del castigo y establece la compensación mediante la cual se les dispensa del mismo 58.
La
tercera aleya de referencia en la elaboración del sentido ofensivo del
yihad es Corán 9:123, que los hermeneutas conectan con las otras dos de
la misma azora con las que se vincula por su significado. En efecto,
dicho versículo contiene una exhortación a la lucha, bajo la fórmula «combatid contra los infieles que tengáis cerca» («qātilū alladīna yalūna-kum min al-kuffār»). Al-Tabarī
señala que esta aleya obliga a combatir primero a los enemigos más
cercanos, no a los más lejanos, y que, en el momento de ser revelada,
esos eran los «rūm», que habitaban el Šām,
territorio más próximo a Medina que Iraq. Una de las interpretaciones
que cita es la de Ibn Zayd, según el cual el versículo prescribía el
combate contra los árabes, que eran los «kuffār»
más próximos al principio, de manera que, tras acabar con ellos, Corán
9:29 ordenó combatir contra la gente del Libro, lo que constituye el
mejor yihad a ojos de Dios («afdalŷihād ‘inda Allāh»). Los exegetas posteriores, intensifican su sentido ofensivo. Así, para Ibn al-’Arabī este conjunto de versículos constituye un dictamen correcto y apropiado («sahīh munāsib»)
que establece la orden general de ataque dirigida a todos los
musulmanes contra todos los infieles en cualquier lugar donde se
encuentren, así como contra la gente del Libro, que son los «rūm» y parte de los etíopes («qitāl ŷamī’ al-mu’minīn li-ŷamī’ al-kuffār wa-qitāl al-kuffār ayna-mā yūŷadū wa-qitāl ahl al-kitāb min ŷumlati-him»).
Pero, además de ratificar la noción ofensiva del yihad ya mencionada en
los versículos anteriores, Corán 9:123 posee su propia importancia. Si,
como hemos visto, Corán 2:193 establece que la causa del combate es el «kufr», la relevancia de Corán 9:123 consiste en especificar el procedimiento de desarrollo del yihad, lo que al-Qurtubī, siguiendo una vez más al cadí sevillano, denomina la «metodología del yihad» («kayfiyyat al-ŷihād»),
que consiste en combatir al enemigo por orden de proximidad. Tal fue el
sistema empleado por el Profeta, que empezó con los árabes y, cuando
terminó con ellos, siguió con los «rūm», que estaban en el Šām59.
La
acuñación de esta visión ofensiva y global del yihad por parte de los
exegetas encuentra una correspondencia plena en las obras de
jurisprudencia. Así, en su tratado de divergencias jurídicas, Averroes
afirma que existe consenso sobre la necesidad de combatir a todos los «mušrikīn»,
lo que justifica a través de Corán 8:39. Menciona como única excepción
al respecto la opinión de Mālik relativa a los etíopes y los turcos,
basada en la tradición profética, según el «hadiz» que estipula que se debe dejar en paz a los etíopes en tanto no se muestren hostiles60. Al parecer, aunque el propio Mālik no reconocía la autenticidad («sihha») de dicho «hadiz», decía que, en la práctica, siempre se había evitado atacarles61.
Si
bien el predominio de la interpretación expansiva del yihad resulta
manifiesta a través de los comentarios de los exegetas, es preciso
mencionar, al menos, la existencia de tendencias que propugnan una línea
conceptual distinta, aunque no aparezca más que como referencia
ocasional en las fuentes teológicas y jurídicas. Ya antes he indicado
que, al hilo de Corán 2:193, al-Qurtubī
alude a la opinión que supedita la orden de combatir a la existencia de
una agresión previa, si bien, a su juicio, ésta no es la opción
correcta. En el mismo sentido, el propio ulema cordobés menciona a
varios «sahāba» partidarios de la abrogación de la aleya de la espada (9:5). En efecto, al-Husayn b. al-Fadl la consideraba abrogada por todas las que estipulan respecto al enemigo la evitación y la paciencia («al-i ‘rād wa-l-sabr ‘ala ada al-a’dā‘»), mientras que al-Dahhāk, al-Suddī y rAtā’
hacían lo propio respecto a Corán 47:4, que habla de la liberación y
del rescate de los prisioneros como forma de acabar con los conflictos,
por lo cual consideran ilícito ejecutarlos62.
La noción expansiva del yihad se materializa en el concepto de «da ‘wa»,
es decir, de la invocación, exhortación o requerimiento a aceptar el
islam, que es preceptivo dirigir al enemigo antes de emprender las
hostilidades. Esta llamada sirve para ofrecer la opción de aceptar el
islam de forma voluntaria antes de imponerlo por las armas. Supone,
pues, una forma de “pacifismo”, entendido en el sentido medieval del
concepto, según el cual al enemigo, antes de ser atacado, se le da la
oportunidad de rendirse. Es, pues, un instrumento legal que legitima el
inicio de las hostilidades, similar al célebre “requerimiento”, acuñado
en el siglo XVI por los españoles contra los indígenas americanos, al
que algunos investigadores lo vinculan63. Según Averroes, hay consenso jurídico entre los ulemas en torno al principio de que la «da ‘wa» es un requisito para la guerra («šart al-harb»), de manera que no es lícito combatir sin haberlo realizado. La «da’wa» se justifica por mandato coránico (17:15), que estipula «nunca hemos castigado sin haber mandado antes un enviado» («mā kunnā mu’addibīna hatta nab’ata rasūlan»). Asimismo,
existe una justificación profética, ya que se afirma que Muhammad,
cuando enviaba a sus tropas, ordenaba al jefe que emplazara al enemigo a
tres cosas, la primera de ellas a convertirse al islam64. La «da’wa» es citada por el šāfi’ī al-Māwardī en su decálogo de las principales obligaciones del soberano musulmán (el califa o «imām»),
colocando en sexto lugar la de combatir a quienes rechacen el islam
tras haber sido invitados a aceptarlo, de tal forma que sean convertidos
o se les someta al estatuto de la «dimma» . Sin embargo, para el mālikí Ibn Abī Zayd el “requerimiento” es sólo un acto recomendable, no obligatorio («ahabb ilay-nā an lā yuqātil al- ‘aduww hatta yad’ū ila dīn Allāh»)65.
La
concepción expansiva del yihad recorre toda la reflexión intelectual de
los principales ulemas clásicos, incluyendo, también, la del muy
célebre Ibn Jaldūn (732-808 H/1332-1406), cuyo planteamiento, frente a
las formulaciones teológicas y jurídicas anteriores, es de índole más
sociológica y filosófica, aunque no muy distinta a ellas. En el tercer
capítulo de su Muqaddima,
la “introducción” que le sirvió de prolegómeno a su gran crónica
universal, reflexiona sobre la etiología del hecho bélico, considerando
que la guerra es un hecho connatural a la especie humana («amr tabíīfī-l-bašar») y que ha existido siempre, desde que Dios creó al hombre66.
Sobre esta premisa, distingue cuatro formas de guerra, dos de ellas
ilegítimas y otras dos lícitas, en función de las causas que las
provocan. Las dos primeras son las engendradas por la envidia y el afán
de competencia («gayra wa-munāfasa»), así como por la enemistad («‘udwān»),
rasgo este último que considera propio de pueblos salvajes, como los
árabes, los turcos, los turcómanos y los kurdos, cuyo único objetivo es
apoderarse de los bienes ajenos, ya que han convertido esta actividad en
su forma de vida. Frente a estas manifestaciones ilegítimas de la
guerra, Ibn Jaldūn justifica el recurso a las armas por dos clases de
motivos: religiosos, la defensa de Dios y su fe («gadb li-llāh wa-li-dīni-hi»), y políticos, es decir, la lucha por defender el poder y consolidarlo («gadb li-l-mulk wa-sa y fītamhidi-hi»). Esa guerra de naturaleza religiosa es la que, afirma, la «šarīa» denomina yihad67.
Para Ibn Jaldūn, pues, la guerra emprendida por motivos religiosos es
legítima y, en este sentido, considera el yihad como medio de expansión
del islam, fe que, a diferencia de las demás, debe extenderse a todos
los hombres, incluso por la fuerza68.
Si
bien la noción expansiva del yihad recorre toda la reflexión teológica,
jurídica y filosófica islámica clásica, hay determinados momentos de
reactivación de dicho concepto, debido a circunstancias contextuales
determinadas. Entre los siglos VIII y XV, al-Andalus fue una de las
fronteras del territorio islámico con la cristiandad. Desde finales del
siglo XI, coincidiendo con el inicio de la expansión territorial
cristiana, parece percibirse una intensificación de la ideología del
yihad entre los ulemas andalusíes. Hacia el año 460 H/1067-68, el
polígrafo al-Bakrī (m. 487 H/1094) afirma que «al-Andalus es territorio de yihad y lugar de ribāt»(«dār ŷihād wa-mawtin ribāt»)69.
De manera mucho más explícita, pocas décadas más tarde, en el primer
cuarto del siglo XII, bajo el gobierno almorávide, el cadí de Córdoba Abū-l-Walīd b. Rušd,
máxima autoridad jurídica y religiosa andalusí de su época y abuelo del
citado Averroes, emite una fetua en la que afirma su importancia. En
efecto, declara que, para los andalusíes de su época, la participación
en el yihad es prioritaria frente al deber de la peregrinación («haŷŷ»), ya que éste ha sido suspendido, debido a la imposibilidad de efectuarlo («‘adam al-istitā’a»),
es decir, según su propia explicación, de poder llegar al destino en
condiciones de seguridad para las personas y los bienes. Esto, afirma
Ibn Rušd,
está fuera de dudas. La cuestión que se suscita, a su juicio, es si el
yihad es mejor que la peregrinación en condiciones de seguridad, a lo
que responde de modo afirmativo, dados los inmensos méritos que se le
atribuyen («li-mā warada fī-hi min al-fadl al-’aẓīm»). Por lo tanto, Ibn Rušd
antepone el cumplimiento del yihad al deber de la peregrinación, a
pesar de que ésta constituye uno de los cinco pilares básicos del islam.
No parece que fuese el único alfaquí de su tiempo que pensaba así, ya
que se conserva un dictamen similar de Ibn Hamdīn
(m. 521 H/1127), otro de los principales ulemas de esta época. En el
mismo sentido y al hilo de Corán 2:216, el exegeta de época almohade
al-Qurtubī no duda en atribuir al abandono del yihad la causa de la pérdida de al-Andalus a manos del enemigo70.
En el otro extremo del Mediterráneo, el jurista Ibn Taymiyya
(661-728 H/1263-1328) se erige tiempo después en uno de los máximos
apologistas del yihad de todos los tiempos, al llegar a otorgarle una
categoría especial, superior a la hasta entonces admitida en la
tradición suní. Su pensamiento está marcado, de un lado, por el
rigorismo de la escuela «hanbalī»
y, de otro, por la continuación del retroceso del islam, ya que,
coincidiendo con el fin de la presencia cruzada en Oriente (conquista de
San Juan de Acre en 1291), se inicia la oleada de las conquistas
mongolas, incluyendo la caída de la capital abasí, Bagdad (1258), y de
Damasco (1260). En este contexto, Ibn Taymiyya elabora una auténtica
apología del yihad, ponderando tanto su necesidad y obligatoriedad como
su excelencia, basada, en primer lugar, en varias referencias coránicas
(2:216; 9:24; 49:15; 47:2022; 61:10-13; 9:19-22; 5:54; 9:120-121). No
duda en afirmar que representa la mejor de las formas de servicio
voluntario que se consagran a Dios («afdal mā tatawwa’a bi-hi al-insān»), de tal forma que existe unanimidad entre los ulemas al estimarlo superior a la peregrinación (mayor y menor o «’umra»), así como a la oración y al ayuno supererogatorios. A su juicio, lo esencial de la religión radica en la oración y el yihad («ahamm amr al-dīn al-salā wa-l-ŷihād»), motivo por el cual la mayoría de los «hadices»
se refieren a ambas obligaciones. Entre todas las obras, señala, no hay
ninguna equiparable al yihad en cuanto a la adquisición de la
recompensa divina y de mérito («lam yarid fī tawāb al-a ‘māl wa-fadli-hā mitl mā waradafī-hi»). Su utilidad es general («naf ‘ām»),
ya que beneficia por igual al que lo hace y al resto de la comunidad,
tanto desde el punto de vista espiritual como material, e implica todas
las otras formas, interiores y exteriores, de servicio a Dios. Es ese
carácter general y global (muštamal) el que, a su juicio, lo convierte en superior a las demás obras71.
La paz como opción subordinada al estado de guerra
La
noción expansiva del yihad se complementa con un segundo aspecto
inherente a la doctrina elaborada por los ulemas y que se refiere a la
posibilidad de mantener relaciones pacíficas con los no musulmanes. Esta
opción también cuenta con respaldo coránico, ya que el texto sagrado
islámico contiene un variado campo semántico relativo a las nociones de
paz, acuerdo y amistad. Aunque no es el tema de este trabajo, es preciso
recordar que las dos principales raíces que contienen dichas ideas, «slm» (que suele aludir a una paz interna, individual) y «slh»
(establecimiento de acuerdos y alianzas), presentan 140 y 240
ocurrencias, respectivamente, es decir, bastantes más que las raíces
verbales asociadas a la idea de guerra o combate («ŷhd» y «qtl») (véase tabla n° 1). Asimismo, la palabra «salām» (paz) es mencionada en 42 ocasiones72, una más que todas las ocurrencias de la raíz «ŷhd».
Pese a estas amplias bases coránicas y en coherencia con el concepto
activo del yihad, la posibilidad de la paz se contempla en la
jurisprudencia como una opción reducida a un ámbito secundario, es
decir, subordinado a la posibilidad de combatir, de tal forma que la
tregua o la paz sólo se admiten como necesidad en caso de no ser posible
luchar contra el enemigo. En este sentido, se diría que la situación
“natural” es la guerra, mientras que la tregua sería sólo un recurso
circunstancial.
En su síntesis sobre las divergencias de opinión, Averroes emplea indistintamente los términos «muhādana» («tregua») y «sulh», pudiendo este último traducirse por «paz» o, simplemente, por «acuerdo» o «arreglo amistoso».
Aunque estos dos nombres puedan remitir a conceptos diversos en
relación con la naturaleza temporal o permanente de cese de
hostilidades, la terminología adquiere aquí una importancia secundaria,
ya que el propio jurista cordobés define este aspecto a lo largo del
texto, al referirse al tiempo máximo de duración del cese de
hostilidades. Según el ulema cordobés, las condiciones del
establecimiento de la tregua o acuerdo de paz son objeto de divergencias
jurídicas en torno a tres aspectos fundamentales.
El
primero radica en la causa que lo justifica. Para algunos ulemas no es
necesario un motivo concreto, siendo decisión personal del soberano,
quien puede establecerla según su criterio, siempre que, en su opinión,
ello constituya un beneficio («maslaha»)
para los musulmanes. Aunque Averroes no alude a ello, ésta parece ser
la opción mayoritaria, ya que se adscriben a ella tres de los cuatro
fundadores de las principales escuelas suníes de derecho, Mālik, al-Šāffī y Abū Hanīfa. Otros, en cambio, opinan que la tregua sólo es aceptable en caso de necesidad («darūra»), es decir, si los musulmanes padecen una situación que les impide combatir, tales como la «fitna» («guerra civil»)
u otra circunstancia similar. La causa de esta divergencia de
opiniones, según el ulema cordobés, radica en la contradicción entre
versículos coránicos, en concreto los que incitan a la lucha (9:5 y 29)
frente a la antes citada «aleya de la paz» («āyat al-sulh»)
(8:61). Los partidarios de la existencia de una causa justificativa
opinan que Corán 9:29 abroga el versículo de la paz, de manera que, para
ellos, la tregua sólo es admisible en casos de necesidad. En cambio,
quienes dejan la decisión en manos del soberano creen que la aleya de la
paz restringe el alcance de la otra («āyat al-sulh mujassasa li-tilka»)
y sustentan este juicio en la actuación del Profeta, que concluyó la
tregua de Hudaybiyya sin encontrarse forzado por una situación de
necesidad73.
El
ejemplo del Profeta introduce otro grupo de divergencias de opinión,
relativo a las condiciones de la tregua, tanto respecto a su duración
como a la posibilidad de que los musulmanes paguen un tributo al enemigo
a cambio de obtenerla. Respecto al primer punto, al-Šāfiʿīconsidera que la actuación de Muḥammad en Hudaybiyya fue una excepción, siendo la regla la necesidad de combatir a los «mušrikīn».
Por lo tanto, no se debe exceder el período establecido por el Profeta,
es decir, diez años. A continuación, Averroes alude a la existencia de
otras opiniones, sin especificar quiénes las sustentan, que abogan por
períodos más cortos, de tres o cuatro años. Por otro lado, recuerda que
algunos ulemas, como al-Awzā’ī, admiten que los musulmanes den un tributo a los «mušrikīn» a cambio de obtener la tregua en caso de verse forzados por una necesidad («darūra»), como una «fitna» u otra situación similar. Ello se justifica en la sunna, ya que un «hadiz» cuenta que Muḥammad consideró la entrega de parte de la cosecha de Medina a un grupo de «kuffār»
que se disponían a atacar la ciudad, si bien finalmente no hubo de
hacerlo, ya que pudo librarse del enemigo antes de pagar el tributo. En
cambio, otros, como al-Šāfiʿī. opinan que los musulmanes no deben dar
nunca nada a los «kufār», salvo en caso de que teman ser aniquilados («illā an yajāfu an yastalimū»), sea por superioridad numérica del enemigo («katrat al- ‘aduww») o por alguna calamidad que se abata sobre ellos («mihna nazalat bi-him»). La base jurídica radica en el principio de deducción analógica («qiyās»)
relativo al caso del rescate de prisioneros, de tal manera que cuando
los musulmanes se ven reducidos a tal amenaza, es como si fuesen
prisioneros, siendo lícito, por lo tanto, pagar a cambio de obtener la
libertad74.
Tanto
el predominio de la noción expansiva del yihad como las limitaciones en
las condiciones del establecimiento de la paz se corresponden a una
situación de confrontación entre el islam y las sociedades no
musulmanas, característica de la época medieval, en especial en la
península Ibérica. Aunque la guerra no es la única forma de relación con
los no musulmanes, ni siquiera a nivel teórico, la doctrina del yihad
permanece como ideal que condiciona las actitudes. Esta constatación,
junto a la de la existencia de concepciones belicistas y expansivas
similares en la sociedad cristiana (reconquista, cruzada), ha llevado a
algunos especialistas a formular reflexiones poco optimistas sobre la
naturaleza de las relaciones entre musulmanes y cristianos durante la
Edad Media, cuestionando las visiones que postulan las ideas de
tolerancia o coexistencia como marco definitorio de dichas relaciones.
En ambos casos, en efecto, la ideología religiosa se concibe como
suprema justificación del poder y de la violencia y del derecho de
someter y, en su caso, aniquilar al otro, al enemigo75.
Fuentes árabes
ABŪ YŪSUF: Kitāb al-jarāŷ, El Cairo, 1367 H.
AL-BAKRĪ: Kitāb al-masālik wa-l-mamālik, ed. A. P. VAN LEEUWEN y A. FERRE, Cartago, 1992, 2 vols.
AL-BUJĀRĪ: Sahīh. Ed. M. ‘ALĪ AL-QUTB y H. AL-BUJĀRĪ, Beirut, 1999, 3a ed., 5 vols.
AL-HIMYARĪ: Kitāb al-rawd al-mi’tār. Ed. y trad. parciales LÉVI-PROVEN^AL, E.: La Péninsule Iberique au Moyen-Age d^apres le Kitab ar-Rawd al-mV’tar fi habar al-aktar dÍbn “Abd al-Mun^im Al-Himyari. Leiden, 1938.
IBN ABĪ ZAYD AL-QAYRAWĀNĪ: Risāla, ed. y trad. L. BERCHER (infra).
IBN AL-’ARABĪ: Ahkām al-Qur’ān. Ed. ‘A.-R. AL-MAHDĪ, Beirut, 2000, 4 vols.
IBN HAZM: Kitāb al-muhalla. Ed. electrónica: http://www.al-eman.com/feqh/viewtoc.asp?BID=310
IBN HABĪB: Kitāb al-Wādiha. Fragmentos extraídos del Muntajab al-ahkām de Ibn Abī Zamanīn (m. 399/1008). Ed. y trad. M. ARCAS CAMPOY, Madrid, 2002.
IBN HIŠĀM: Sīra. Ed. electrónica: http://sirah.al-islam.com/tree.asp?ID=1&t=book1.
IBN JALDUN: Al-Muqaddima. Ed. E. M. Quatremere, Prolégomenes d’Ebn-Khaldoun, texte arabe publié d’apres les manuscrits de la Bibliotheque Impériale, Paris, 1858, 3 vols; y ed. M. ‘ALĪ BAYDŪN, Beirut, 2003, 2a ed.
IBN KATĪR: Tafsīr. Ed. Y. ‘ABD AL-RAHMĀN AL-MUR’AŠLĪ, Beirut, 2003.
IBN RUŠD (Averroes): Bidāyat al-muŷtahid wa-nihāyat al-muqtasid. Ed. ‘A. MUHAMMAD MU’AWWAD y ‘Ā. AHMAD ‘ABD AL-MAWŶŪD, Beirut, 1997, 2 vols.
IBN TAYMIYYA: Al-Siyāsa al-šar’iyya fī islāh al-rā’ī wa-l-ra’iyya, Argel, 2006.
MĀLIK B. ANAS: Al-Muwatta’. Ed. M. FU‘ĀD ‘ABD AL-BĀQĪ, El Cairo, 1993, 2a ed.
AL-MĀWARDl: Al-Ahkām al-sultāniyya wa-l-wilāyāt al-dīniyya. Ed. Beirut, s/f.
SAHNŪN: Al-Mudawwana. Ed. electrónica: http://feqh.al-islam.com/Bookhier.asp?Mode=0&DocID=1&MaksamID=354
AL-TABARĪ: Ŷāmi’ al-bayān ‘an ta’wīl āy al-Qur’ān, ed. S. ŶAMĪL AL-’ATTĀR, Beirut, 1998, 30 vols.
AL-WANŠARĪSĪ: Al-Miyār al-mu’rib. Ed. M. HAŶŶĪ y otros, Rabat-Beirut, 1981-1983, 13 vols.
Traducciones de textos árabes
ABDEL HALEEM, M. A. S.: The Qur’an. A New Translation. Oxford UP, 2004.
ARBERRY, A.: The Koran Interpreted. Oxford UP, 1955. BERCHER, L.: La Risala ou epítre sur les élements du dogme et de la loi de ‘Islam selon le rite Malikite. Argel, 1980, 8a ed.
BEWLEY, A.: Tafsir al-Qurtubi. Classical Commentary of the Holy Qur’an. London, 2003, vol. I
CORTÉS, J.: El Corán. Barcelona, 1992, 4a ed.
FAGNAN, E.: Les statuts gouvernementaux ou regles de droit public et administratif. Argel, 1915.
Le livre de l’impotfoncier (kitab el-kharadj). Paris, 1921.
FERES, J.: Introducción a la historia universal (al-Muqaddimah). México, 1997, 2a ed.
GONZÁLEZ BÓRNEZ, R.: El Corán. Madrid, 2006.
HARKAT, A.: Le Sahih d’al-Bukhary, ed. y trad. francesa, Beirut, 2002, 2a ed., 8 vols.
HOUDAS, O. y MAR^AIS, W.: El-Bokhari. Les traditions islamiques. Paris, 1977, 4 vols.
KASIMIRSKY, A.: Le Coran. Paris, 1840. Ed. Electrónica: http://www.portail-
religion.com/FR/dossier/islam/livres_de_culte/coran/texte/traduit_par_kasimirs ki/index.php
LAGARDERE, V.: Histoire et société en Occident musulman au Moyen Age. Analyse du Mi’yār d’al-Wanšarīsī. Madrid, 1995.
LAOUST, H.: Le traité de droit public d’Ibn Taimiya. Beirut, 1948. MAZA ABU MUBARAK, Z.: Compendio del tafsir del Corán. Al-Qurtubi. Granada, 2005-2007, 3 vols.
McGUCKIN DE SLANE: Les Prolégomenes d’Ibn Khaldoun. Paris, 1863, 3 vols. Ed. electrónica:
MONTEIL, V.: Discours sur l’Histoire universelle. Beirut, 1966-1968, 3 vols. MUHSIN KHAN, M.: The translation of the meanings of Sahíh Al-Bukhari: Arabic-English. Ed. electrónica:
NYAZEE, I. A. K.: The DistinguishedJurist’s Primer. Doha (Qatar), 1994-1996,
2 vols.
PETERS, R.: La yihad en el islam medieval y moderno. Sevilla, 1998. PICKTHALL, M. M.: The Meaning of the Glorious Koran. Hyderabad, 1930. Ed. electrónica
POONAWALA, I. K.: The History of al-Tabarī, IX. The Last Years of the Prophet. Nueva York.
RIOSALIDO, J.: Compendio de derecho islámico [Risāla fī-l-fiqh]. Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī. Madrid, 1993.
ROSENTHAL, F.: An Introduction to History. The Muqaddimah. London, 1958,
YŪSUF rALĪ, A.: The Holy Qur’an: Translation and Commentary. Lahore, 1934-37. Ed. electrónica
Bibliografía
ABBOUD, S. (1995): «Al-Yihad según el manuscrito aljamiado de al-Tafrī de Ibn al-Yallāb», Sharq al-Andalus, 12, pp. 325-338.
ABDEL HALEEM, M. (2008): «El mito del versículo de la espada», M. Hernando de Larramendi y S. Peña Martín (eds.), El Corán ayer y hoy. Perspectivas actuales sobre el islam. Estudios en honor del profesor Julio Cortés, Córdoba, pp. 307-340.
ARCAS CAMPOY, M. (1993): «Teoría jurídica de la guerra santa: el Kitāb qidwat al-Gāzī de Ibn Abī Zamanīn», Al-Andalus-Magreb, 1, pp. 51-65.
ARCAS CAMPOY, M. (1995): «El criterio de Ibn Habīb sobre algunos aspectos del yihad», Homenaje al profesor José María Fórneas Besteiro, Granada, 2 vols., II, pp. 917-924.
ARIAS JIMÉNEZ, J. P. (1998): «Apuntes para una historia de la traducción del Corán al español», TRANS. Revista de Traductología, 2, pp. 173-176.
ARIAS JIMÉNEZ, J. P. (1999): «Apuntes para una historia de la traducción del Corán al español (II)», TRANS. Revista de Traductología, 3, pp. 131-132.
ARIAS JIMÉNEZ, J. P. (2007): «Bibliografía sobre las traducciones del Alcorán en el ámbito hispano», TRANS. Revista de Traductología, 11, pp. 261-272.
ARNÁLDEZ, R. (1962): «La guerre sainte selon Ibn Hazm de Cordoue», Études d’orientalisme dédiées a la mémoire de Lévi-Provengal, Paris, 2 vols., II, pp. 445-459.
BADAWI, E. M. y ABDEL HALEEM, M. (2008): Arabic-English Dictionary of Qur’anic Usage. Leiden.
BARCELÓ, M. (2004): «Al Qaeda, una criatura moderna», EL PAÍS, 29 marzo.
BEARMAN, P. J. et ali. (eds.): Encyclopaedia of Islam, CD-ROM Edition.
BONNER, M. (2006): Jihad in Islamic History: Doctrines and Practice. Princeton.
BONNEY, R. (2004): Jihad: from Qur’an to Bin Laden. Basingstoke.
BULLIET, R. W. (1994): Islam. The View from the Edge. New York.
CHARNAY, J.-P. (1986): L’islam et la guerre. De la guerre juste a la Révolution sainte. Paris.
CONTAMINE, Ph. (1984): La guerra en la Edad Media. Barcelona.
COOK, D. (2005): UnderstandingJihad. Berkeley.
DAMMEN McAULIFFE et ali. (eds.) (2001-2006): Encyclopaedia of the Qur’an. Leiden, 6 vols.
DE LA CORTE IBÁÑEZ, L. y JORDÁN, J. (2007): La yihad terrorista. Madrid.
DE LA PUENTE, C. (1999): «El yihad en el califato omeya de al-Andalus y su culminación bajo Hišām II», Codex Aquilarensis. Cuadernos de Investigación del Monasterio de Santa María la Real, 14, pp. 25-38.
DE LA PUENTE, C. (2001): «La campaña de Santiago de Compostela (387/997): yihad y legitimación del poder», Qurtuba, 6, pp. 7-21.
DE LA PUENTE, C. (2007): «Mujeres cautivas en la tierra del islam», Al-Andalus-Magreb, 14, pp. 19-37.
ELORZA, A. (2004a): «Terrorismo islámico, las raíces doctrinales», F. Reinares y A. Elorza: El nuevo terrorismo islamista. Del 11-S al 11-M. Madrid, pp. 149-176.
ELORZA, A. (2004b): «Anatomía de la yihad en el Corán y los hadices», F. Reinares y A. Elorza: El nuevo terrorismo islamista. Del 11-S al 11-M. Madrid, pp. 269-294.
ELORZA, A. (2007): «Yihad, el sexto pilar del islam», Claves de Razón Práctica, n° 169, pp. 36-43.
FIRESTONE, R. (1999): Jihad: The Origin of Holy War in Islam. Oxford UP.
FLORI, J. (2004): Guerra Santa, Yihad, Cruzada: violencia y religión en el cristianismo y el Islam. Granada.
GARCÍA
CRUZ, J. F. (2004): «Una aproximación a la noción clásica de Yihad a
partir de dos textos clásicos del Derecho islámico: Al-Muata de Malik Ibn Anas y Sherj Al-Luma’t de Ash-Shahíd Az-Zaní», Actas IX Simposio Internacional de Mudejarismo. Mudéjares y Moriscos: cambios sociales y culturales, Teruel, pp. 217-230.
GARCÍA
FITZ, F. (2004): «Conflictividad bélica entre cristianos y musulmanes en
el medievo hispano. Perspectivas ideológicas y políticas», J. A. Munita
(ed.), Conflicto, violencia y criminalidad en Europa y América.
VIJornadas de Estudios Históricos del Departamento de Historia Medieval,
Moderna y de América (Vitoria-Gasteiz, 11 al 13 de noviembre de 2002), Vitoria, pp. 39-78.
GARCÍA FITZ, F. (2005): Las Navas de Tolosa. Barcelona.
GARCÍA SANJUÁN, A. (2008): «La doctrina clásica del yihad frente al terrorismo», Estudios Mirandeses. Anuario de la Fundación Cultural Profesor Cantera Burgos, XXVIII/b, pp. 23-61.
GÓMEZ CAMARERO, C. et ali. (1997): «Una lectura del Corán desde la paz», Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos, 46, pp. 113-148.
KELSAY, J. (2007): Arguing theJust War in Islam. Harvard UP.
KASSIS, H. E. y KOBBERVIG, K. I. (1987): Las concordancias del Corán. Madrid.
KHADDURI, M. (1955): War and Peace in the Law of Islam. Baltimore.
LAGARDÉRE, V. (1986): «Abū Bakr b. al-’Arabī, grand cadi de Séville», Révue de l’Occident Musulman et de la Méditerranée, 40 (1986), pp. 91-102.
LAGARDÉRE, V. (1986): «La haute judicature a l’époque almoravide en al-Andalus», Al-Qantara, VII (1986), pp. 135-228.
LEMISTRE, A. (1970): «Les origines du Requerimiento», Mélanges de la Casa de Velázquez, VI, pp. 162-209.
LIROLA, J. y PUERTA VÍLCHEZ, J. M. (eds.) (2004-2007): Biblioteca de al-Andalus. Almería, vols. III, IV y V.
MAÍLLO SALGADO, F. (2003): «El yihad. Teoría jurídica y praxis en el mundo islámico actual», Revista Española de Filosofía Medieval, 10, pp. 111-117.
MAÍLLO SALGADO, F. (2005): «Gihād», Diccionario de derecho islámico. Gijón, pp. 94-97.
MELO
CARRASCO, D. (2007): «Algunos aspectos en relación con el desarrollo
jurídico del concepto yihad en el Oriente islámico medieval y
al-Andalus», Revista Chilena de Derecho, XXXIV/3, pp. 405-419.
MOHAMMED, K. (2005): «Assessing English Translations of the Qur’an», Middle East Quarterly, XII/2.
MORABIA, A. (1993): Le Gihad dans l’Islam médiéval, le combat sacré des origines au XIIe siecle. Paris.
ROBERT, J.-C. (2002): La doctrine du butin de guerre dans l Islam sunnite classique. Perpignan.
RODRÍGUEZ
GARCÍA, J. M. (2000): «El yihad: visión y respuesta andalusí a las
campañas cristianas en la época de Alfonso X el Sabio», Medievalismo, 10, pp. 69-98.
SCARCIA AMORETTI, B. (1974): Tolleranza eguerra santa nell’islam. Florencia. Ed. electrónica:
SERRANO RUANO, D. (2008): «El Corán como fuente de legislación islámica: Abū Bakr Ibn al-’Arabī y su obra Ahkām al-Qur’ān», M. Hernando de Larramendi y S. Peña Martín (eds.), El Corán ayer y hoy. Perspectivas actuales sobre el islam. Estudios en honor del profesor Julio Cortés, Córdoba, pp. 251-276.
SHALTUT, M. (1998): «El Corán y la guerra», PETERS, R.: La yihad en el islam medieval y moderno, Sevilla, pp. 35-74.
SZÁSZDI
LEÓN-BORJA, I. (2002): «Sobre el origen medieval del requerimiento
indiano. Apuntes para el Derecho islámico de guerra y paz en la España
de la Reconquista y de la expansión atlántica», Iacobus. Revista de Estudios Jacobeos y Medievales, 13-14 (2002), pp. 111-135.
TOLAN, J. V. (2007): Sarracenos. El Islam en la imaginación medieval europea. Valencia.
TORRES PALOMO, Ma P. (1996): «Islam y guerra santa», A. Pérez Jiménez y G. Cruz Andreotti (eds.): La religión como factor de integración y conflicto en el Mediterráneo, Málaga, pp. 111-126.
URVOY, D. (1973): «Sur l’évolution de la notion de gihād dans l’Espagne musulmane», Mélanges de la Casa de Velázquez, IX, pp. 335-371.
VERCELLIN, G. (1997): Jihad: l’Islam e la guerra. Florence.
VIDAL CASTRO, F. (2008a): «Los cautivos cristianos en al-Andalus en época de Almanzor», Le península Ibérica al filo del año 1000. Congreso Internacional Almanzor y su época (Córdoba, 14-18 octubre 2002), pp. 423-458.
VIDAL
CASTRO, F. (2008b): «Los prisioneros de guerra en manos de musulmanes:
la doctrina legal islámica y la práctica en al-Andalus (ss. VIII-XIII)»,
M. Fierro y F. García Fitz (eds.): El cuerpo derrotado: cómo trataban musulmanes y cristianos a los enemigos vencidos (Península Ibérica, ss. VIII-XIII), Madrid, pp. 485-506.
VIDAL LUENGO, A. R. (2003): «Aspectos no violentos del yihad», C. Pérez Beltrán y F. A. Muñoz (eds.), Experiencias de paz en el Mediterráneo, Granada, pp. 245-287.
WATT, W. M. (1976): «Islamic Conceptions of the Holy War», T. P. Murphy (ed.): The Holy War. Columbus, pp. 141-156.
ISSN: 1698-4374
D.L.: BI-1741-04
CLIid Sr CLnmm
n° 6 (2009), pp. 277/277
NOTAS:
1 En la 23a edición de su diccionario, aún no publicada, pero cuyas novedades pueden ya consultarse a través de Internet: http://buscon.rae.es/draeI/, s.v. yihad. En este trabajo se va a utilizar «yihad» en masculino, que es el género del término árabe, siendo su feminización consecuencia de su asimilación al concepto de «guerra santa».
2 Sobre este fenómeno, véase GARCÍA SANJUÁN, A.: «La doctrina clásica del yihad frente al terrorismo», Estudios Mirandeses. Anuario de la Fundación Cultural Profesor Cantera Burgos, XXVIII/b (2008), pp. 23-61.
3 En nuestro país, el ejemplo más representativo de esta tendencia es ELORZA, A.: Umma. El integrismo en el islam.
Madrid, 2002; ELORZA, A.: «Terrorismo islámico, las raíces doctrinales»
y «Anatomía de la yihad en el Corán y los hadices», F. REINARES y A.
ELORZA, El nuevo terrorismo islamista. Del 11-S al 11-M, Madrid, 2004, pp. 149-176 y 269-294, respectivamente; ELORZA, A.: «Yihad, el sexto pilar del Islam», Claves de Razón Práctica, 169 (2007), pp. 36-43.
4 SHALTUT, M.: «El Corán y la guerra», R. PETERS, La yihad en el islam medieval y moderno, Sevilla, 1998, pp. 35-74.
5 PARADELA ALONSO, N.: «Belicismo y espiritualidad: una caracterización del yihad islámico», Militarium Ordinum Analecta, 5 (2001), pp. 653-667; TORRES PALOMO, M” P.: «Islam y guerra santa», A. PÉREZ JIMÉNEZ y G. CRUZ ANDREOTTI (eds.), La religión como factor de integración y conflicto en el Mediterráneo, Málaga, 1996, pp. 111-126.
6 MELO CARRASCO, D.: «El concepto de yihad en el islam clásico y sus etapas de aplicación», Temas Medievales,
13 (2005), pp. 157-172; MELO CARRASCO, D.: «Algunos aspectos en
relación con el desarrollo jurídico del concepto yihad en el Oriente
islámico medieval y al-Andalus», Revista Chilena de Derecho, XXXIV/3 (2007), pp. 405-419.
7 Me remito a los trabajos de A. Elorza citados en la nota n° 3, así como a DE LA CORTE IBÁÑEZ, L. y JORDÁN, J.: La yihad terrorista. Madrid, 2007.
8 VIDAL LUENGO, A. R.: «Aspectos no violentos del yihad», C. PÉREZ BELTRÁN y F. A. MUÑOZ (eds.), Experiencias de paz en el Mediterráneo, Granada, 2003, pp. 245-287.
9 LANDAU-TASSERON, E.: «Jihād», DAMMEN McAULIFFE et al. (eds.): Encyclopaedia of the Qur’an, Leiden, 2003, III, pp. 38.
10 FIRESTONE, R.: Jihad…, p. 47; BARCELÓ, M.: «Al Qaeda, una criatura moderna», EL PAÍS, 29-3-2004.
11 BADAWI, E. M. y ABDEL HALEEM, M.: Arabic-English Dictionary of Qur’anic Usage. Leiden, 2008, p. 177; WATT, M.: «Islamic Conceptions of the Holy War», T. P. MURPHY (ed.): The Holy War, Columbus, 1976, p. 145; LANDAU-TASSERON, E.: «Jihād»…, p. 35; KASSIS, H. E. y KOBBERVIG, K. I.: Las concordancias del Corán.
Madrid, 1987, pp. 645-646. Las cuatro ocurrencias del término yihad
son: 9:24; 22:78; 25:52 y 47:31. En la literatura elaborada por no
arabistas, la cuantificación de las aleyas con presencia de la raíz «ŷhd» es, a veces, errónea, como revelan los casos de FLORI, J.: Guerra santa, yihad, cruzada…, p. 74 y DE LA CORTE, L. y JORDÁN, J.: La yihad terrorista., p. 37.
12 LANDAU-TASSERON, E.: «Jihād»., p. 36. Esas diez aleyas son: 4:95; 5:54; 9:41, 44, 73, 81, 86, 88; 60:1; 66:9.
13 BADAWI, E. M. y ABDEL HALEEM, M.: Arabic-English Dictionary of Qur’anic Usage., p. 736; KASSIS, H. E. y KOBBERVIG, K I.: Las concordancias del Corán., pp. 426-428.
14 LANDAU-TASSERON, E.: «Jihād»., p. 38, sin especificación de las aleyas correspondientes.
15
Una breve aproximación a la historia de las traducciones castellanas
del Corán hasta mediados del los noventa en ARIAS, J. P.: «Apuntes para
una historia de la traducción del Corán al español», TRANS. Revista de Traductología, 2 (1998), pp. 173-176.
16 Una eficaz revisión de las distintas traducciones inglesas en MOHAMMED, K.: English Translations of the Qur’an», Middle East Quarterly, XII/2 (2005).
17 FIRESTONE, R.: Jihad…, p. 4.
18 TYAN, E.: «Djihād», BEARMAN, P. J. et ali. (eds.): Encyclopaedia of Islam, CD-ROM Edition, II, p. 538a.
19 KHADDURI, M.: War and Peace in the Law of Islam. Baltimore, 1955, pp. 53 y 64.
20 Baste recordar, a este respecto, las palabras de Benedicto XVI en su conferencia sobre Fe, razón y la universidad – memorias y reflexiones,
pronunciada en la Universidad de Ratisbona el 12-9-2006, en la que
invocaba la cita procedente del diálogo de 1391 entre el emperador
bizantino Manuel II Paleólogo y un persa culto donde se afirma el
carácter violento de la fe predicada por Muhammad.
21 «El mito del versículo de la espada», en HERNANDO DE LARRAMENDI, M. y PEÑA MARTIN, M. (eds.): El Corán ayer y hoy. Perspectivas actuales sobre el islam. Estudios en honor al profesor Julio Cortés, Córdoba, 2008, pp. 307-340.
22 BOSWORTH, C. E.: «Al-Tabarī», BEARMAN, P. J. et ali. (eds.): Encyclopaedia of Islam, X, pp. 11-16.
23 Sobre este ulema véase ROBSON, J.: «Ibn al-’Arabī», BEARMAN, P. J. et ali. (eds.): Encyclopaedia of Islam, III, p. 729; LAGARDÉRE, V.: «Abū Bakr b. al-’Arabī, grand cadi de Séville», Révue de l’Occident Musulman et de la Méditerranée, 40 (1986), pp. 91-102; LAGARDÉRE, V.: «La haute judicature a l’époque almoravide en al-Andalus», Al-Qantara, VII (1986), pp. 195215; SERRANO RUANO, D.: «El Corán como fuente de legislación islámica: Abū Bakr Ibn al-’Arabī y su obra Ahkām al-Qur’ān», HERNANDO DE LARRAMENDI, M. y PEÑA MARTÍN, S. (eds.): El Corán ayer y hoy…, pp. 251-275.
24 KHADDURI, M.: War and Peace…, p. 87.
25 Según la ed. de M. FU‘AD ‘ABD AL-BAQĪ, El Cairo, 1993, 2a ed. En cambio, en la ed. electrónica de http://www.al-eman.com/ son 1.861.
26 No obstante, las cifras varían, a veces considerablemente: véase tabla n° 4.
27 Según BULLIET, R. W.: Islam. The View from the Edge. Nueva York, 1994, 32, la recopilación de al-Bujārī, a la que asigna un total de 7.077 «hadices»,
estaría distribuida de la forma siguiente: 2.000 sobre prácticas
rituales (oración, ablución, ayuno y peregrinación); 500 sobre exégesis
coránica; 286 matrimonio y divorcio; 251 comida y bebida; 178 vestimenta
y 129 asuntos médicos. Sobre economía y yihad no indica cifras
precisas, limitándose a indicar que son asuntos «well covered».
28 Según la ed. electrónica http://www.al-eman.com/. En cambio, la ed. electrónica de la traducción de inglesa de A. H. SIDDIQI le atribuye unos 4.000.
29 Traducción de HOUDAS, O. y MARQAIS, W.: El-Bokhari. Les traditions islamiques. Paris, 1977, I, pp. 17, 148 y 454; II, p. 331; IV, pp. 426 y 548.
31 MUSLIM: Sahīh, II, 22, n° 188; traducción de SIDDIQI, I, n° 81.
32 Repetida setenta veces en el texto coránico, en contextos diversos, no exclusivamente bélicos, f FIRESTONE, R.: Jihad., p. 74.
33 AL-BUJARĪ:Sahīh, XCVII, 28, n° 7458; traducción de HOUDAS, O. y MARQAIS, W.: El-Bokhári., IV, p. 612; trad, MUHSIN KHAN, 93, n° 550.
34 AL-BUJARĪ:Sahīh, LVI, 1 y 2; traducción de HOUDAS, O. y MARQAIS, W.: El-Bokhári., II, pp. 280-281.
35 MALIK: Muwatta’, XXI, 4; traducción de PÉREZ, A.: El camino fácil (al-Muwatta’). Almodóvar del Río, 1999, p. 253.
36 AL-BUJARĪ:Sahīh, LVI, 2, n° 2787; traducción de HOUDAS, O. y MARQAIS, W.: El-Bokhári…, II, p. 281; traducción de MUHSIN KHAN (The translation of the meanings of Sahíh Al-Bukhári: Arabic-English. Ed. electrónica: http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/bukhari/), 52, n° 44; MUSLIM: Sahīh, XXXIV, 29, n° 4977; traducción de SIDDIQI, 20, n° 4636; MALIK: Muwatta’, XXI, 1, 1; traducción de PÉREZ, A.: El camino fácil., p. 252. «Matal al-muŷāhid fīsabīl Allāh ka-matal al-sā’im al-qā’im al-dā’im alladīlāyuftaru min salāwa-lāsiyām hatta yarŷa ‘u».
37 AL-BUJARĪ:Sahīh, LVI, 22, n° 2818; 112, n° 2966 y 156, n° 3025; traducción de HOUDAS, O. y MARQAIS, W.: El-Bokhári., II, pp. 292, 336 y 355; traducción de MUHSIN KHAN, 52, n° 73, 210 y 266; MUSLIM: Sahīh, XXXIII, 6, n° 4640; traducción de SIDDIQI, 19, n° 4314; ABŪ DAWUD: Sunan, XV, 98, n° 2633; AL-TIRMIDĪ:Sunan, XVIII, 23, n° 1760.
38 AL-BUJARĪ:Sahīh, LVI, 4, n° 2790; traducción de HOUDAS, O. y MARQAIS, W.: El-Bokhári., II, pp. 282-283; traducción de MUHSIN KHAN, 52, n° 48.
39 AL-BUJĀRĪ:Sahīh, XXIV, 1, n° 1397; traducción de HOUDAS, O. y MARQAIS, W.: El-Bokhari…, I, pp. 453-454.
40 ABŪ DĀWUD: Sunan, XV, 18, n° 2504 y 2505; traducción de HASAN (Partial translation of Sunan Abu Dawud), 14, n° 2497.
41 FIRESTONE, R.: Jihad., p. 50.
42 ELORZA, A.: «Yihad en Madrid», EL PAÍS, 18-4-2004.
43 KHADDURI, M.: War and Peace., p. 62.
44 WATT, W. M.: «Islamic Conceptions of the Holy War», MURPHY, T. P. (ed.): The Holy War, Columbus, pp. 141 y 145-146; FLORI, J.: Guerra santa, yihad, cruzada: violencia y religión en el cristianismo y el Islam. Granada 2004, pp. 76 y 103.
45 FIRESTONE, R.: Jihad…, pp. vi, 68 y 77.
46 MORABIA, A.: Le Gihád dans l’Islam médiéval, le combat sacré des origines au XIIe siecle. Paris, 1993, pp. 186-187.
£1¡D &* n ISSN: 1698-4374
n° 6 (2009), pp. 257/277 D.L.: BI-1741-04
47 MORABIA, A.: Le Gihad…, p. 185; BONNER, M.: Jihad in Islamic History: Doctrines and Practice, Princeton, 2006, p. 101.
48 ARCAS CAMPOY, M.: «Teoría jurídica de la guerra santa: el Kitāb qidwat al-Gāzī de Ibn Abī Zamanīn», Al-Andalus-Magreb, 1 (1993), pp. 51-65.
49 KHADDURI, M.: War and Peace in the Law of Islam, Baltimore, 1955, p. 94.
50 No
obstante, es posible que, en las etapas formativas iniciales, antes de
la conformación de la teoría jurídica clásica del yihad, desde el siglo
IX, no existiera una diferenciación clara en la conceptualización de la
lucha contra las distintas clases de enemigo, como parece sugerir el
hecho de que ABŪ YŪSUF: Kitāb al-jarāŷ, El Cairo, 1367 H. p. 227; FAGNAN, E.: Livre de l’impot foncier (kitab el-kharadj), Paris, 1921, p. 295, incluya bajo un mismo epígrafe el combate («qitāl») contra dos grupos, designados como «ahl al-širk y ahl al-bagī». Mientras que el primero puede identificarse sin dificultad con los politeístas, la expresión «ahl al-bagī» parece remitirse a la disidencia, según la alusión que hace al comienzo del capítulo, basado en la contraposición entre «los inicuos» y «los de la alquibla» («ahl al-bagīmin ahl al-qibla»).
51 KHADDURI, M.: War and Peace., p. 74, remitiéndose al šāfi ‘í jl-Māwjrdī, habla de yihad en la lucha contra la apostasía («ridda»), la disensión («bagī») y la secesión («al-muhāribūn»).
En realidad, el citado tratadista aborda el combate contra estos grupos
separadamente, en un apartado propio, que sigue al del yihad y en el
que dicho término está ausente, siendo su título el de «guerras de interés general» («hurūb al-masālih»). A lo largo del mismo nunca utiliza la palabra yihad, sino que habla siempre de «qitāl», cf. AL-MAWARDĪ:Al-Ahkām al-sultāniyya wa-l-wilāyāt al-dīniyya. Ed. Beirut, s/£, pp. 69-81; traducción de FAGNAN, E.: Les statuts gouvernementaux ou regles de droit public et administratif. Argel, 1915, pp. 109-129. Pese a ello, ABBOUD, S.: «Al-Yihad según el manuscrito aljamiado de al-TafrT de Ibn al-Yallāb», Sharq al-Andalus, 12 (1995), p. 327, sigue los planteamientos de Khadduri.
52 TYAN, E.: «Djihād»., II, p. 538a.
53 AL-TABARĪ:Ŷāmi’, II, pp. 258-260 y 272; IBN AL-’ARABĪ:Ahkām, I, p. 147; AL-QURTUBĪ:Ŷāmi’, II, pp. 344-348 y 351-352 y III, pp. 38-39; traducción de MAZA ABU MUBARAK, Z.: Compendio del tafsir del Corán. Al-Qurtubi, Granada, 2005-2007, vol. I, pp. 502504 y 506-507 y vol. II, p. 26; traducción de BEWLEY, A.: Tafsir al-Qurtubi. Classical Commentary of the Holy Qur’an, Londres, 2003, I, pp. 490-491 y 544.
54 No obstante, en este punto parece haber cierta contradicción, ya que, al menos en dos ocasiones, AL-QURTUBĪ:Ŷāmi’, II, pp. 345 y 347, señala que Corán 2:190 sigue siendo «explícita» («muhkama»), es decir, no abrogada, si bien considera que «lāta’tadū» ha perdido su valor de concepto defensivo.
55 AL-TABARĪ:Ŷāmi’, II, pp. 264-268; IBN AL-’ARABĪ:Ahkām, I, pp. 151-152 y II, p. 374; AL-QURTUBĪ:Ŷāmi’, II, p. 351; traducción de MAZA, Z.: Compendio., I, p. 506; traducción de BEWLEY, A.: Tafsir., I, p. 496.
56 AL-TABARĪ:Ŷāmi’, VI, p. 101; IBN AL-’ARABĪ:Ahkām, II, pp. 374 y 499; AL-QURTUBĪ:Ŷāmi’, VIII, p. 69.
57 «El
Día de la Resurrección, Dios fallará acerca de los creyentes, los
judíos, los sabeos, los cristianos, los zoroastrianos, y los
asociadotes. Dios es testigo de todo».
58 IBN AL-’ARABĪ:Ahkām, II, p. 388; AL-QURTUBĪ:Ŷāmi’, VIII, p. 101.
59 AL-TABARĪ:Ŷāmi’, VII, pp. 95-96; IBN AL-’ARABĪ:Ahkām, II, p. 499; AL-QURTUBĪ: Ŷāmi’, VIII, p. 270.
60 «Hadiz» transmitido por ABŪ DĀWUD: Sunan, XXXVIII, 8, n° 4304 y 11, n° 4311; AL-NASĀ’Ī:Sunan, XXV, 42, n° 3189.
61 IBN RUŠD: Bidāya, I, p. 570; traducción de NYAZEE, I. A. K.: The Distinguished Jurist’s Primer, Doha (Qatar), 1994-1996, I, pp. 455-456 y 465; traducción de PETERS, R.: La yihad en el islam medieval y moderno, Sevilla, 1998, pp. 21 y 33.
62 AL-QURTUBI:Ŷāmi’, VIII, p. 70.
63 LEMISTRE, A.: «Les origines du Requerimiento», Mélanges de la Casa de Velázquez,
VI (1970), pp. 162-209; SZÁSZDI LEÓN-BORJA, I.: «Sobre el origen
medieval del requerimiento indiano. Apuntes para el Derecho islámico de
guerra y paz en la España de la Reconquista y de la expansión
atlántica», Iacobus. Revista de EstudiosJacobeos y Medievales, 13-14 (2002), pp. 111-135.
64 IBN RUŠD: Bidāya, I, p. 579; traducción de NYAZEE, I. A. K.: The Distinguished…, I, pp. 461-462; traducción de PETERS, R.: La yihad., pp. 28-29.
65 IBN ABĪ ZAYD: Risāla, pp. 162-163; traducción de RIOSALIDO, J.: Compendio de derecho islamico [Risāla fī-l-fiqh]. Ibn AbīZayd al-Qayrawānī, Madrid, 1993, p. 105.
66 Según KHADDURI, M.: War and Peace., p. 72, es el primer autor musulmán en formular esta idea.
67 IBN JALDŪN: Muqaddima, ed. Quatremere, 1858, III-37; traducción de FERES, J.: Introduccion a la historia universal (al-Muqaddimah), Mexico, 1997, p. 493; traducción de MONTEIL, V.: Discours sur l’Histoire universelle, Beirut, 1966-1968, II, p. 555. Cf. KHADDURI, M.: War and Peace., p. 70-71.
68 IBN JALDŪN: Muqaddima, III-33: «wa-l-milla al-islāmiyya la-mākāna al-ŷihādfī-hāmašrū’an li-’umūm al-da’wa wa-haml al-kāffa ‘ala dīn al-islām taw’ an aw kurhan».
Este texto del ulema tunecino ha sido entendido, a mi juicio de forma
algo abusiva, en clave de apología del yihad como instrumento para la
conversión de los no musulmanes. Así se aprecia en las versiones
siguientes: MONTEIL, V.: Discours sur l’histoire universelle., I, p. 459: «dans
la Communauté musulmane, la guerre sainte est un devoir canonique, a
cause du caractere universel de la mission de l’Islam et de l’obligation
de convertir tout le monde, de gré ou de force»; ROSENTHAL, F.: An Introduction to History. The Muqaddimah, Londres, 1958: «In the
Muslim community, the holy war is a religious duty, because of the
universalism of the (Muslim) mission and (the obligation to) convert
everybody to Islam either by persuasion or by force»; FERES, J.: Introducción a la historia universal., p. 437: «en
el islamismo la guerra contra los infieles es una obligación santa,
porque esta religión se dirige a todos los hombres y que éstos deben
abrazarla — de buen grado o a la fuerza». Sin embargo, es poco probable que Ibn Jaldūn
ignorase u obviase el tajante rechazo coránico a las conversiones
forzosas (2:256). No cabe duda de que se muestra partidario de la
coacción («kurhan»), pero lo que parece estar postulando a través de la expresión «haml al-kāffa ‘ala dīn al-islām»
es la legitimidad de expandir el islam mediante el yihad e imponer su
dominio a toda la humanidad, sin que ello deba interpretarse, al menos
de manera necesaria, como una apología de la conversión forzosa. Esta
lectura resulta compatible con otro pasaje de la Muqaddima
en el que se afirma una noción común en el derecho islámico clásico
relativa al yihad. Al comentar las divergencias entre las distintas
sectas cristianas orientales (melkitas, jacobitas y nestorianos)
recuerda que todas son infidelidad («kufr»), no existiendo para sus adeptos más que tres opciones: el islam, la «ŷizya» o la muerte («qatl»): IBN JALDŪN: Muqaddima, I, pp. 421-422; traducción de DE SLANE, W.: Les prolégomenes d’Ibn Khaldoun, Paris, 1863-1868, vol. I, p. 433 y MONTEIL, V.: Discours sur l’histoire universelle., I, p. 466; traducción de ROSENTHAL, F.: An Introduction to History. (pasaje ausente de las modernas ediciones de la Muqaddima y de la traducción de de FERES, J.: Introducción a la historia universal., p. 441). La mención de la «ŷizya», el impuesto de capitación que fundamenta el estatuto jurídico de la «dimma»,
rompe la dupla que se derivaría de la conversión forzosa (islam o
muerte) y nos sitúa ante la tripleta de posibilidades que los musulmanes
ofrecían a las demás comunidades. No obstante, es cuestión
controvertida entre los ulemas qué grupos podían ser beneficiados con el
mantenimiento de sus creencias a cambio del pago de la «ŷizya»,
existiendo al respecto dos tendencias, una más abierta o universalista y
otra más restrictiva, partidaria de que sólo se pudiera percibir de la «gente del Libro»
(judíos y cristianos) y de los zoroastrianos. Desconozco su opinión
sobre este relevante aspecto, ya que, aunque dedica un apartado de la Muqaddima a la fiscalidad, IBN JALDŪN: Muqaddima, III-38; traducción de FERES, J.: Introducción a la historia universal., pp. 504-505; traducción de MONTEIL, V.: Discours sur l’histoire universelle…, II, pp. 569-572, no aporta reflexiones jurídicas relativas a dicha cuestión.
69 AL-BAKRĪ:Kitāb al-masālik wa-l-mamālik, II, 898, copiado por AL-HIMYARĪ:Kitāb al-rawd al-mi’tār, p. 6 (traducción) y p. 3 (texto árabe).
70 AL-WANŠARĪSĪ:Mi’yār, I, pp. 432-433; traducción parcial LAGARDERE, V.: Histoire et societe en Occident musulman au Moyen Age. Analyse du Mi_yār d’al-Wanšarīsī, Madrid, 1995, pp. 63 y 65; AL-QURTUBĪ:Ŷāmi’, III, p. 40; traducción de MAZA, Z.: Compendio., II, p. 27; traducción de BEWLEY, A.: Tafsir., I, p. 546.
71 IBN TAYMIYYA: Al-Siyāsa al-šar’iyya, pp. 25 y 100-102; traducción de LAOUST, H.: Le traite de droit public d’Ibn Taimiya, Beirut, 1948, pp. 19, 122-126 y 127.
72 ABDEL HALEEM, M.: Arabic-English Dictionary of Qur’anic Usage. Leiden, 2008, pp. 450-451; GÓMEZ CAMARERO, C. et ali.: «Una lectura del Corán desde la paz», Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, 46 (1997), pp. 113-148.
73 IBN RUŠD: Bidāya, I, pp. 581-582; traducción de NYAZEE, I. A. K.: The Distinguished., I, p. 463; traducción de PETERS, R.: La yihad., pp. 30-31.
74 IBN RUŠD: Bidāya, I, p. 582; traducción de NYAZEE, I. A. K.: The Distinguished., I, pp. 463-464; traducción de PETERS, R.: La yihad., pp. 31-32.
75 GARCÍA
FITZ, F.: «Conflictividad bélica entre cristianos y musulmanes en el
medievo hispano. Perspectivas ideológicas y políticas», J. A. Munita
(ed.), Conflicto,
violencia y criminalidad en Europa y América. VIJornadas de Estudios
Históricos del Departamento de Historia Medieval, Moderna y de América
(Vitoria-Gasteiz, 11 al 13 de noviembre de 2002), Vitoria, 2004, pp. 39-78.
 La versión de la que
proponemos aquí una traducción está sacada de una obra persa del siglo XII
(520H) de 'Abdol Fazi Rashidoddín Meybodi, discípulo del famoso sufí Ansari, y
se titula Kash ol-Asrar wa 'oddat al-abrar, más conocido con el título de
Tafsir-e Khwaja 'Abdullah Ansarí (Editado por ‘Ali Asqar Hekmat, Teherán, Ibn
Sina, T. V., 1338-9 h.). Se trata de una compilación de diversas tradiciones
referidas por Anas Ibn Malik, Abu Sa'id Khadari, Abu Hureira, 'Aisha, ibn
Abbas, etc., ordenadas y enlazadas para que constituyan un relato homogéneo (no
obstante, hemos aplicado al relato algunos recortes menores a fin de aligerar
ciertos pasajes de autenticidad dudosa o de interés secundario).
La versión de la que
proponemos aquí una traducción está sacada de una obra persa del siglo XII
(520H) de 'Abdol Fazi Rashidoddín Meybodi, discípulo del famoso sufí Ansari, y
se titula Kash ol-Asrar wa 'oddat al-abrar, más conocido con el título de
Tafsir-e Khwaja 'Abdullah Ansarí (Editado por ‘Ali Asqar Hekmat, Teherán, Ibn
Sina, T. V., 1338-9 h.). Se trata de una compilación de diversas tradiciones
referidas por Anas Ibn Malik, Abu Sa'id Khadari, Abu Hureira, 'Aisha, ibn
Abbas, etc., ordenadas y enlazadas para que constituyan un relato homogéneo (no
obstante, hemos aplicado al relato algunos recortes menores a fin de aligerar
ciertos pasajes de autenticidad dudosa o de interés secundario).
 También vi un ángel
sentado en un trono con algo parecido a un vaso delante de él; en su mano había
una mesa cubierta de inscripciones de luz que él escrutaba sin apartar nunca la
cabeza ni a derecha ni a izquierda, como alguien que está pensativo y triste.
Pregunté: "Gabriel, ¿quién es?". Me dijo: "El ángel de la
muerte, Muhammad. Tal como ves, está siempre absorto en su trabajo, que
eternamente consiste en apoderarse de las almas". Le dije: "Gabriel ¿todo
aquel que muere lo ve?". "Sí", dijo. "Pues entonces la
muerte es un asunto grande y difícil". "Sí, Muhammad, pero lo que
sucede después de la muerte es un asunto más grande y más difícil".
También vi un ángel
sentado en un trono con algo parecido a un vaso delante de él; en su mano había
una mesa cubierta de inscripciones de luz que él escrutaba sin apartar nunca la
cabeza ni a derecha ni a izquierda, como alguien que está pensativo y triste.
Pregunté: "Gabriel, ¿quién es?". Me dijo: "El ángel de la
muerte, Muhammad. Tal como ves, está siempre absorto en su trabajo, que
eternamente consiste en apoderarse de las almas". Le dije: "Gabriel ¿todo
aquel que muere lo ve?". "Sí", dijo. "Pues entonces la
muerte es un asunto grande y difícil". "Sí, Muhammad, pero lo que
sucede después de la muerte es un asunto más grande y más difícil".





























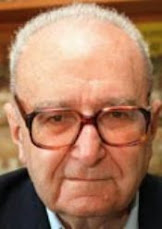.jpg)


.jpg)




