El Asno Roñoso de la Cola Cortada / Mangy Ass with the lopped-off tail
Ibn Arabi y San Juan de la Cruz
Tanto uno como el otro fueron más allá de su época y por ello conocieron las persecuciones
Tres siglos separan estos dos apogeos espirituales de España, el de los sufis musulmanes andaluces y el de los místicos cristianos más inspirados.
Sus analogías:
La identidad de su objetivo: llegar a ser Dios por participación tal y como dice audaz y peligrosamente San Juan de la Cruz.
La identidad de su camino: “por la extinción de todo deseo parcial en sí y de la vía negativa de la superación de todo conocimiento sensible e inteligible”.
La identidad de su modo de expresión: de la experiencia mística de lo trascendente por la metáfora poética, hacen, a los dos, hermanos del alma en la comunidad abrahámica de los incondicionales de Dios.
Tanto uno como el otro fueron más allá de su época y por ello conocieron las persecuciones: Ibn al-‘Arabi, víctima del integrismo de los “Fuqahas”, tuvo que exiliarse en Damasco para continuar su obra. San Juan de la Cruz, en su esfuerzo por alcanzar a Dios por vías que no eran siempre ortodoxas en su tiempo, conoció la prisión en un calabozo y, en su evasión quemó gran parte de su obra, la cual también era insoportable para los integristas.
La prudencia impuso a San Juan de la Cruz no citar en sus obras más que textos bíblicos o autores canónicos. Por consiguiente no poseemos ninguna prueba escrituraria que testimonie, directa e irrecusablemente, el conocimiento de Ibn al-‘Arabi por San Juan de la Cruz, del estilo de las claras referencias a Avicena en el Maestro Eckart.
Tampoco tenemos pruebas históricas de la filiación directa de Ibn al-‘Arabi con San Juan de la Cruz, como las hemos tenido de Ibn al-‘Arabi con Dante; cuando descubrió Enrico Cerulli, en la biblioteca de Oxford y en la nacional de Paris, las traducciones latinas de “La escala de Muhammad”, confirmando así la hipótesis de Asín Palacios sobre las fuentes musulmanas de la escatología de la Divina Comedia.
Por el contrario, las peripecias de la vida de San Juan de la Cruz demuestran que él no podía ignorar a los maestros de la espiritualidad islámica. Primeramente, como estudiante en la Universidad de Salamanca. Es cierto que la enseñanza dominante era la del Tomismo y Aristóteles, el padre Crisógonos en su “Vida y obra de San Juan de la Cruz” (B.A.C.) (1954) subraya que Avicena y Averroes adquieren en ese momento una importancia extraordinaria en Salamanca (p. 72), y la “Historia de la Universidad de Salamanca”, de Pierre Chacon, muestra que corrientes antitomistas y antiaristotelistas circulaban por la Universidad. El catálogo de la biblioteca de la Universidad de esta época, contiene traducciones de sufis musulmanes y sobre todo de Ibn al-‘Arabi que habían sido encargadas en el siglo XIII, por el Rey Alfonso X el Sabio en España (que reina de 1252 a 1285) y por Federico II (Emperador en 1250) en Sicilia, ambos profundamente imbuídos de la cultura islámica y que se rodearon en su corte respectiva, en Toledo y Palermo, de sabios musulmanes.
Alfonso X el Sabio, que antes de ser rey, fue gobernador de Murcia, creó en esta ciudad, con la colaboración del filósofo musulmán, Muhammad al-Ricouti, la primera escuela interconfesional del mundo, donde enseñaban sabios judíos, cristianos y musulmanes. Los Bani Oud de Murcia fueron, en su tiempo, respetados y protegidos.
A partir del siglo XII el obispo Raymond de Toledo había creado equipos de traductores para divulgar en latín las obras de los maestros de la cultura árabe-islámica.
El que sería San Juan de la Cruz, estudiante en Salamanca, tenía a su alcance estos tesoros. Sin embargo no hay en sus escritos citas que se refieran a ello. No más por otra parte que a Taulero Ruysbroek o Max Milner, en “Poesía y vida mística de San Juan de la Cruz”( p. 28-29). Escribe: “Sin duda él hizo en Salamanca otras lecturas... pero... evita hacer referencia a una tradición mística. ¿Sería esto la prudencia necesaria en una época donde la acusación por iluminismo amenazaba a todo autor espiritual que tratara de sobrepasar o profundizar una tradición rígida?.... era mejor.... para estar en paz con el Santo Oficio evitar toda evidencia explícita”. Lo que permanece es el interés apasionado de San Juan desde Salamanca, por la experiencia mística. El padre Crisógonos (Vida... p. 80) cuenta, que según testigos de sus condiscípulos él escribió un trabajo “excelente” sobre varios místicos “en particular sobre Saint Denys y Saint Gregoire”.
Segunda semejanza aun más fuerte la de su conocimiento de la espiritualidad del Islam: San Juan de la Cruz fue, de 1582-1588, prior del convento de los mártires en Granada, donde escribió su Cántico Espiritual y su Viva Llama. Y en esta época los musulmanes aun no habían sido expulsados de Granada (no lo serán hasta 1609).
La ciudad estaba aun poblada esencialmente por musulmanes. La mayoría de ellos se habían convertido al cristianismo y participaban en la administración de la ciudad [i]. San Juan de la Cruz vivía en contacto con ellos. En la calle misma de su convento, calle Elvira, cerca de la Puerta de Elvira vivía una mística musulmana discípula del gran sufí al-Ghazali. Era muy conocida bajo el nombre de “La mora de Úbeda” (San Juan de la Cruz y el Islam, por Luce López Baralt. Universidad de Puerto Rico 1985 p. 285-328).
El padre Bruno historiógrafo de San Juan de la Cruz supone que ella le inspiró su crítica del iluminismo en la “Subida al Carmelo y la Noche Oscura”. No es posible probar que hubiera contactos directos de San Juan de la Cruz en Granada, aunque el parecido sea tan grande que José Gómez Menor en su libro sobre “el linaje familiar de Santa Teresa y San Juan de la Cruz” (Salamanca 1970) no excluye la posibilidad que, por su madre, Catalina Álvarez, San Juan descienda de conversos moros.
Todo esto, sea cual sea la semejanza, es hipotético. Pero un hecho irrecusable muestra que San Juan de la Cruz no pudo ignorar los problemas de las relaciones entre la teología musulmana y la cristiana. En 1588, el último año de su estancia en Granada, cuando fue derrumbada la antigua mezquita de los nazaríes para construir la nueva catedral, los terraplenadores sacaron a la luz “cajas de plomo” conteniendo reliquias y pergaminos escritos en árabe, en latín y en español. Cervantes, al final del primer libro de Don Quijote, hace una parodia del asunto de los “plomos”.
Lo esencial de estos textos es un intento de sincretismo islámico cristiano, hecho por moriscos preocupados por mostrar la continuidad entre el cristianismo y el Islam, con el fin de no oponer a los “viejos cristianos” y a los “nuevos”, es decir los no moriscos y los moriscos, musulmanes o judíos por una inquisición que los confundía en el desprecio.
Para conseguirlo, los autores de estos textos escribieron libros atribuidos a los más cercanos compañeros de Santiago, a quien la tradición española le había hecho “matamoro” (matador de moros), figura de proa de la “reconquista”, interviniendo en las batallas en un caballo blanco al lado de los ejércitos cristianos para derrotar a los moros.
Los pergaminos de los “plomos de Granada” están presentados como escritos por los mismos que, al lado de Santiago y según la tradición, han evangelizado España: Cecilio, primer obispo de Granada, Thesiphon e Indalecio.
Venidos, junto con Santiago desde Oriente son, según los libros, todos árabes, Cecilio se llamaba antes de su bautizo, Ibn al-Radi, Thesiphone, Ibn Athar, descendiente del profeta árabe de los Tamud: Salih (del que no se habla más que en el Corán VII, 73-82) e Indalecio, que se llamaba Ibn al-Mogueira.
Era importante para los moriscos, mostrar que el primer obispo de Córdoba, discípulo inmediato de Santiago era árabe, como los demás apóstoles de España, pero aun era más importante ver la similitud en los temas teológicos fundamentales, lo que era común al Cristianismo y al Islam, notablemente la unidad de Dios, y la veneración de Jesús y de la Virgen María, temas que aparecen muy a menudo en el Corán.
Se trataba de un falso documento, fabricado por los moriscos cuya situación era muy difícil en Granada, sobre todo después de los levantamientos armados de las Alpujarras, que estallaron de 1568 a 1571.
A partir del primer encuentro en 1588, comenzó una controversia apasionada sobre la autenticidad de los documentos.
El rey Felipe II y el Papa Sixto V fueron informados por el arzobispo de Granada con el deseo de homologar el descubrimiento. Una asamblea fue convocada para decidir sobre ello. San Juan de la Cruz, prior del convento de Granada fue designado como uno de los miembros expertos de esta comisión.
Es pues imposible que San Juan no tuviera conocimiento de la literatura religiosa del Islam.
El problema de las relaciones de San Juan e Ibn al-‘Arabi ¿podría resumirse en términos de influencia? No. Porque existe entre los místicos de todas las religiones procedimientos y experiencias que pueden ser convergentes sin por esto implicar préstamos. Y más aun cuando se trata de las interrelaciones entre los sufis musulmanes y el misticismo cristiano. El padre Miguel Asín Palacios aludiendo a los paralelismos entre San Juan de la Cruz, Ibn al-‘Arabi e Ibn Abbad de Ronda, su discípulo, subraya la reciprocidad de la interrelación entre el cristianismo y el Islam: “Un pensamiento evangélico insertado en el Islam durante la Edad Media habría adquirido un desarrollo tan rico y tal opulencia de expresión, que transportado a suelo español, nuestros místicos del siglo XVI no duraron en acogerlos”.
Esto es más evidente aun cuando se trata de Ibn al-‘Arabi, el de los sufis musulmanes que, junto con Hallaj y Shabestari, ha vivido más profundamente la dimensión “crística” del Islam.
El lugar de Jesús en el Corán que hace muchas referencias a El, es sorprendente: “El Mesías, Jesús, Hijo de María y Apóstol de Dios. El es su verbo depositado por Dios en María. El es el “espíritu” que emana de El. Le hemos dado Evangelio en el que hay guía y luz” (IV, 171).
En los sufis Jesús es el símbolo mismo de la identidad gnóstica del hombre y de Dios. El revelador del Uno y del Todo. Y del Amor que es la expresión dual de su unidad. “La dualidad esencial contenida en la unidad” dice Ibn al-‘Arabi (Sagesse p. 136): El Verbo de Jesús.
Ibn al-‘Arabi llama a Jesús “el sello de la santidad”: “Sí, el sello de los santos es un apóstol que no tendrá igual en el mundo, el es el espíritu, y El es el Hijo del Espíritu y de María, he aquí un rango que ningún otro podrá alcanzar”.
La “parusía” de Jesús es familiar a los sufis musulmanes, Ibn al-‘Arabi escribe: “Dios lo ha elevado hasta El, para hacerlo descender al final de los tiempos como sello de los santos, aplicando a la justicia según la ley de Muhammad”. (Ibn al-‘Arabi. Futuhat IV, 215, y también: I, 569; II, 139).
Ibn al-‘Arabi tiene una conciencia profunda de la continuidad del mensaje de Abraham: “El cristiano y el que profesa una religión revelada, dice, no cambian de religión si van al Islam” (Futuhat IV, 166).
La meditación conjunta de los itinerarios sobre Dios de Ibn al-‘Arabi y de San Juan de la Cruz, nos permite situar en el lugar que les corresponde las polémicas tradicionales, entre musulmanes y cristianos, referidas a la Encarnación y a la Trinidad.
Este paralelismo no se puede hacer partiendo de simples similitudes en el uso común de los símbolos como el de la luz o de la noche, o del amor humano como metáfora del amor divino. Es, este, un patrimonio común de todos los que comprendieron que no era posible hablar de Dios con nuestros conceptos y nuestro lenguaje puesto que es incomparable, trascendente, con respecto a las cosas, al hombre y a todas las palabras para designarlos. La palabra sobre Dios (la teología) sólo puede ser simbólica, poética, puesto que no la podemos captar ni por nuestras percepciones sensibles ni por nuestros conceptos sino solamente evocarlo con símbolo y analogías. Así es para el amor desde el Cántico de los Cánticos, y más aun para la imagen de la luz y del fuego como analogía terrestre de Dios.
La imagen más frecuente para designar a Dios, en todas las religiones, es la de la luz: culto del sol de Akhenaton, o del fuego en los Magos de Mesopotamia, “que la luz se haga” de la Biblia o el Sura de la luz en el Corán. En todas las sabidurías, la revelación suprema se llama “iluminación”, porque lleva en ella su propia evidencia, como la Luz.
Sólo podemos retener a nuestros acercamientos lo que en cada uno de ellos hay de original e incluso de insólito con respecto a su propia tradición. No podemos ocuparnos más que de tres aspectos:
- La comunidad en el objetivo.
- El paralelismo de los caminos.
- La analogía de la forma de expresión.
La Comunidad de objetivo
“En viva llama”, “la vida beatífica que consiste en ver a Dios”.
Son estas formulaciones clásicas de la tradición, pero San Juan de la Cruz va mucho más allá: el Dios del que busca la unión no es el “ser necesario”, el motor inmóvil de Aristóteles, del que se puede demostrar su existencia por vía demostrativa como lo hizo Santo Tomás de Aquino.
San Juan dice más atrevidamente: “cuando el alma se une a Dios ella es Dios por participación” (Viva Llama II, p. 969). El vuelve a tomar la fórmula tres veces: “el alma se convierte en Dios por una participación de su naturaleza y de sus atributos” (id. III, 980). Y aun (id. p. 1030): “ella sólo hace uno con El”, y de cierta manera es Dios por participación.
Se trata de audacias que se permitían los Padres de la Iglesia, cuando, por ejemplo, San Clemente de Alejandría escribía: “Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios”. (Protéctico I, 8, 49). Si hoy aun la iglesia ortodoxa hace frecuentemente referencia a esta visión, ella es menos frecuente en la teología católica y menos aun en el siglo XVI español.
Es sin embargo el centro de la mística de San Juan de la Cruz. El alma se une a Dios, no para contemplar su ser sino para participar en su acto: “el alma, dice (Viva Llama II, 968), tiene sus operaciones en Dios a causa de su unión con El; vive pues de la vida de Dios”. “Ella está transformada en Dios (913), habiendo completamente dado su consentimiento a todo lo que Dios quiere, la voluntad de Dios y la del alma, sólo hacen uno” (III, 990). Las acciones humanas se han hecho divinas (La subida, I, 5, p. 47).
Así pues, lo que, en San Juan de la Cruz está en el límite de la ortodoxia de su tiempo, es el eje mismo de la visión de Ibn al-‘Arabi.
Lo Uno que quiere alcanzar Ibn al-‘Arabi no es lo Uno de Parménides y de la tradición griega, ni siquiera lo Uno de Plotino. Rompe con toda la tradición occidental desde Sócrates.
Sócrates había operado la primera secesión filosófica de Occidente. La sabiduría oriental había permanecido viva con los presocráticos. Vivían en Asia Menor en contacto con las culturas de Oriente, sobre todo de Irán y de la India, que no separaban al hombre de la naturaleza y de Dios (incluso cuando Dios sólo se llamaba para ellos el “Todo”).
“Ser uno con el Todo” enseñaba Tao. “Tú eres eso”, decían los sabios indúes, que testimonia la identidad suprema entre el yo y el Todo.
A partir de Sócrates, la filosofía occidental aísla al hombre de la naturaleza y de Dios, y centra su reflexión en el hombre. Aristóteles no vuelve a encontrar a la naturaleza más que como objeto y a Dios como necesidad racional.
Ibn al-‘Arabi es el retorno a la unidad original (ittihad), la de la naturaleza del hombre y de lo divino. La unidad viva en la cual la naturaleza no pertenece al hombre, sino el hombre a la naturaleza. Esta naturaleza y este hombre participan en el acto divino de una creación siempre nueva. En seis ocasiones en el Corán se dice que Dios comienza la creación y la recomienza.
San Juan de la Cruz, sobre este punto, estaba obligado a la prudencia para no ser acusado de poner en duda la parábola tradicional de la creación. Santo Tomás de Aquino llega hasta el límite de la contestación de una creación en el tiempo cuando retoma la tesis de San Agustín (Confesiones, libro XI) según la cual la creación no está en el tiempo sino el tiempo en la creación.
En cuanto a la unidad de la acción del hombre con la de Dios, Ibn al-‘Arabi se refiere a una tesis ya constante en el Corán: “No eres tú quien lanza la flecha cuando la lanzas, es Dios” (VIII, 17). Ibn al-‘Arabi vuelve a tomar incansablemente esta palabra de Dios invocada por un “hadiz” querido de los sufis: “el que me ama no cesa de aproximarse a Mí hasta que yo lo amo, y cuando Yo lo amo, Yo soy el oído por el cual oye, la vista por la que ve, la mano con la que trabaja y el pie con el que avanza”.
Esta experiencia de la unidad del hombre y de Dios, para Ibn al-‘Arabi es la de todo hombre, ya que no hay hombre, ni además ninguna realidad, que exista separada de su principio, es decir, del todo.
Ni Dios ni este mundo son reales separadamente; el hombre no puede ser sin Dios ni Dios sin el hombre.
Ibn al-‘Arabi rechaza a la vez a Avicena y a Ghazali porque los dos han querido probar un Dios que existiría antes de toda relación con aquel del que Él es el Dios.
Dios y el hombre no forman ni dos ni uno.
Si hicieran dos, Dios no sería Dios pues nada puede ser medianera de lo infinito. Y el hombre no sería hombre sino un ser finito, limitado a él mismo, como un objeto para quien no ve en él un signo sino una cosa. Si ellos formaran uno, el Todo sería sólo una adición y una suma de partes. Esta continuidad entre lo finito y lo infinito, es el panteísmo. Y recíprocamente, tomar lo parcial por el todo, es la idolatría.
Más allá de estas confusiones especulativas nacidas de una razón mutilada, reducida al ejercicio del concepto, existe la experiencia viva del “tawhid”: la del “adwaïta”, de la “identidad suprema” del yo y del todo; la de la Trinidad cristiana del plenamente hombre y plenamente Dios. Ibn al-‘Arabi, que ve en Jesús el “sello de la santidad”, no reprocha al cristiano que diga que Jesús es Dios sino que sólo atribuya a Jesús esa “identidad suprema”.
Decir: “Quien me ha visto ha visto a Dios”, para los sufis y sobre todo para Ibn al-‘Arabi, no implica una Encarnación excepcional, sino la visión de una persona “teofánica”. Pues sólo podemos conocer de Dios lo que nos revela un hombre abandonado a la voluntad de Dios.
Las polémicas tradicionales, hace varios siglos, entre moriscos y cristianos, que trataban esencialmente sobre la Encarnación y la Trinidad, nacieron de formulaciones prestadas al lenguaje de la filosofía.
La Trinidad no es, en esta perspectiva, una propiedad exclusiva de los cristianos, sino su manera propia de expresar la estructura de toda realidad espiritual con su dimensión cósmica, su dimensión humana y su dimensión divina. No es extraña al Islam a condición de no pretender encerrarla en el lenguaje y la filosofía de los griegos (homoousios) que la hace inaccesible a cualquiera que no acepte las nociones de “esencia” (ousia) o de “hipóstasis”. En otro lenguaje más universalmente humano, Ibn al-‘Arabi, (como Ruzbehan de Shiraz) dice de Dios que es: “La unidad del amor, del amante y del amado”.
San Juan de la Cruz sólo emplea el término de Trinidad una vez al principio (II, 30) de la “Subida” (p. 272), para decir de manera tradicional “lo que Dios es en el mismo, .... la revelación del misterio de la Muy Santa Trinidad y la Unidad de Dios”.
Pero él vive profundamente esta estructura trinitaria, no solamente de Dios sino del mundo, cuando él evoca la unidad de Dios y del hombre de la que Jesús, en su abandono total a la voluntad de Dios es el modelo supremo. No solamente él piensa como Santo Tomás, que “considerando en la criatura la creación no es más que su relación con Dios” (Suma teológica, I ap. p. 46), sino que no ve, igual que Ibn al-‘Arabi, realidad verdadera más que en Dios, es decir, con fórmulas tan abruptas que todas las traducciones francesas, por celo de “ortodoxia”, han falsificado su pensamiento. El escribe: “Dios y su obra es Dios” (Pensamientos de Amor 1198, donde “Dios es todo” (Dios es todo) V.I.I..., “En aquella posesión siente ser todas las cosas de Dios”. Son las fórmulas mismas de Ibn al-‘Arabi: “Todo no es más que El... El es la realidad de todo lo que existe” (Sabiduría de los Profetas). “El verbo de Noé” (p. 61).
El Dios del Evangelio no está separado. No es solamente trascendente, como en la Thora. Está encarnado.
Ibn al-‘Arabi y San Juan de la Cruz tienen aun esto en común: no dudan en romper con todo lo que hay de literalismo y de formalismo en sus comunidades respectivas; Ibn al-‘Arabi evocando en sus “Iluminaciones de la Meca” la llegada del “Mahdi” el maestro del final de los tiempos, dice que serán enemigos los que sigan ciegamente a los “ulemas” (los doctores de la ley), que pretenden poseer el monopolio de la interpretación (ijtihad), porque verán que el Mahdi juzgará de una manera diferente.
San Juan de la Cruz dice, casi en los mismo términos: “gran número de los hijos de Israel no entienden más que al pie de la letra la palabra y las profecías de sus profetas... El espíritu Santo revela muchas cosas a las que le otorga un sentido diferente del que los hombres comprenden” (Subida...II, 17 p. 202-206).
El paralelismo de los caminos
Para alcanzar su propósito, la unión viva con el Dios vivo, el paralelismo de su camino es sorprendente y comporta dos aspectos:
Una renunciación, una extinción del “yo” (fana), dicen los sufis musulmanes, “purificación” dicen los místicos cristianos para dejar en nosotros todo el espacio para Dios.
Una teología negativa, para no confundir Dios con lo que no es El: las imágenes o las ideas que nos hacemos sobre El.
Su concepción de la renunciación es tan semejante que a menudo se confundirían sus formulaciones. Cuando Ibn al-‘Arabi evoca el poema de Hallaj: “que en mi muerte esté mi vida”, se está evocando el poema de San Juan de la Cruz: “Muero de no morir”. Morirse a sí mismo para dejar todo el sitio a Dios es el principio mismo de su camino. Hacer el vacío en “mí”, para descartar todo obstáculo al influjo del infinito, tal es, para Ibn al-‘Arabi, la vía real para abrirse a la presencia de Dios.
San Juan de la Cruz nos designa el mismo camino: un vacío total con respecto a todo lo creado (Subida....I, 3 p.) “abrirlos solamente para Dios” (Cántico espiritual, Estrofa 10, p. 735). Mientras que para Ibn al-‘Arabi, como en la revelación coránica, cada ser es un signo de Dios y nos lo designa.
Del mismo modo que es en el libro del amor humano donde se descifra el amor divino, como lo escribía el sufí persa Ruzbehan de Shiraz, cada realidad terrestre es una “teofanía”.
Así pues, ocurre que San Juan de la Cruz llega a tomar expresiones de Ibn al-‘Arabi cuando dice de las criaturas: “Cada una de ellas canta, a su manera, al Dios que está en ella” (Cántico Espiritual. Estrofa 14, p. 768). De la misma forma que Ibn al-‘Arabi ve la tierra de Dios “abrirse en la sonrisa de sus flores”.
Esta ruptura tan poco frecuente ¿no es, en San Juan de la Cruz, una reminiscencia de la visión del mundo de los sufis (y que tiene su fuente en el Corán) donde cada criatura, como cada versículo de un libro sagrado, es un signo (ayat), un lenguaje que Dios nos habla?
Pero San Juan de la Cruz no admite este doble pasaje y esta reciprocidad de la criatura que nos designa a Dios, y de Dios que da un sentido a cada realidad particular cuando es captada en su relación a Dios. “El alma, dice (Viva Llama cap. IV, p. 1039), conoce a las criaturas por Dios, y no a Dios por las criaturas”.
A nivel del conocimiento se vuelve a encontrar, en San Juan de la Cruz, el mismo dualismo en su teología negativa; cada etapa de la subida hacia Dios es una negación y un rechazo:
Noche de los sentidos, a la vez liberación del deseo (Noche oscura III, 13 p. 540) y purificación de lo sensible en el conocimiento.
Noche del espíritu, que es desapego del concepto parcial como la noche de los sentidos era desapego de la sensación: “La noche del espíritu, que es la fe, priva de toda luz al entendimiento y a los sentidos” (Subida... II explicación de la segunda estrofa p. 15).
Noche de la fe, aquella donde se opera la maravillosa trasmutación de las tinieblas en luz, San Juan de la Cruz cita el Salmo 138, vers. II: “La noche será mi Luz”. La fe permanece nocturna: “La fe... es un hábito... oscuro” (Subida II, 3 p. 102).
Pero esta noche, como en Ibn al-‘Arabi y en Sohravardí, es de otro orden. La luz sin sombra sería invisible. Resumiendo en este punto el pensamiento de Ibn al-‘Arabi, su lejano discípulo, el emir Abd el-Kader escribe: “La luz absoluta no puede ser percibida más que en la oscuridad absoluta”.
San Juan de la Cruz dice, en la misma vía, que el alma: “Si ella quisiera ver a Dios, por sus fuerzas naturales, caería en una ceguera más profunda que la que abre los ojos para contemplar el resplandor del sol” (Subida... II, 3 p. 106).
“Esta luz de la fe es para el alma como una oscuridad profunda” (Subida... II, 2 p. 58). “Es en la oscuridad de la fe donde Dios se encuentra escondido” (Subida... II, 8 p. 133).
San Juan de la Cruz retoma aquí la visión taoísta del “no-saber”: “El alma que quiere unirse a la sabiduría de Dios, dice él, debe pasar por el no-saber” (Subida... I, 4 p. 40).
Este camino en la noche, noche de los sentidos y noche del espíritu, llega a esta “aurora” (Subida II, 1 p. 299). Pues la fe en un Dios trascendente no puede alcanzarse ni por la percepción sensible ni por las demostraciones de la inteligencia. La fe es del orden de la revelación más allá de las tinieblas de los sentidos y del entendimiento (Noche oscura I, 4 p. 556). Porque si ella los descubriera por la percepción sensible o el razonamiento demostrativo “esto no sería ya la fe” (Subida...II, 5 p. 115).
La fe es del orden del postulado “no se debe nunca estar en una seguridad completa” (Subida II, 20 p. 241).
Cuando el entendimiento actúa no se aproxima a Dios,.... es por la fe y no por otro medio que uno se une a Dios” (Viva Llama, estrofa 3, p. 1007).
A diferencia de Ibn al-‘Arabi, San Juan de la Cruz no reconoce un privilegio a la imaginación. Lo asimila a la fantasía, a una memoria del mundo de los sentidos o a un juego de imágenes, mezcla de lo sensible y del entendimiento.
Mientras que Ibn al-‘Arabi, sin desconocer la existencia (y las artimañas), de esta “Loca del hogar” (como decía Pascal), acerca la primacía a una imaginación creadora (en el sentido en que Kant hablara más tarde de una imaginación trascendental, constituyente).
En su ruptura con la concepción tradicional de Aristóteles y de la filosofía occidental, él rechaza, como lo hará San Juan de la Cruz, el considerar lo sensible y la inteligencia como “datos” cuyo conocimiento sólo sería el reflejo (siendo entonces la verdad definida por la “adaequatio rei et mentis”, la correspondencia del espíritu con las cosas).
No se trata de circular dócilmente por la cuneta tradicional entre las dos paredes intocables y pretendidamente “dadas”, de lo sensible y de lo inteligible. Sino al contrario, de reconocerlos por lo que son: pasos como mucho, polos extremos de una sola y misma actividad viva de la imaginación que puede distenderse hacia lo particular, o condensarse en concepto para sintetizar conjuntos y manipularlos. La imaginación no es un “mezcla” de sensible y de inteligible; ella es su matriz común, de la misma forma que es la matriz común del sujeto y del objeto.
Las percepciones sensibles y los conceptos por los cuales limitamos, en la continuidad de lo real total (naturaleza, hombre y Dios) objetos para responder a nuestras necesidades provisionales, son construcciones puramente humanas, mientras que Ibn al-‘Arabi, igual que Sohravardi y más tarde Sadra Mollah llaman “imaginación” o “mundo imaginal” a la experiencia misma de nuestra continuidad con Dios y su incesante creación, por la cual vivimos esta presencia activa de Dios en nosotros.
Ibn al-‘Arabi llama imaginación a esta participación en el acto incesantemente creador de Dios.
La imaginación es, en el hombre, el órgano de la creación ya se trate de creación artística, de descubrimiento científico o técnico, de amor o de sacrificio, que hacen de nosotros colaboradores de la obra divina en su creación contínua.
Siendo la imaginación, no abstracción, como el concepto, sino “la manifestación del sentido” (Iluminaciones de la Meca, p. 290) y, el órgano, en el hombre de la creación continuada de Dios, Ibn al-‘Arabi considera que “la voluntad creadora del hombre es una voluntad creadora de Dios”.
Pero a este Dios, cuya presencia queda atestiguada por la acción del hombre, sólo podemos reconocerle porque queda manifestado por la acción de un hombre totalmente abandonado de Dios.
Analogía de las formas de expresión
Por una aparente paradoja, es en el uso de la imaginación en lo que San Juan de la Cruz llama a esta “teología amorosa y mística” (Noche Oscura III, 12 p. 600), que en el momento de su más grande divergencia, sus caminos se juntan.
Ciertamente, San Juan de la Cruz no otorga a la imaginación la significación “ontológica” que le reconoce Ibn al-’Arabi como participación en el “mundo imaginal” de la “creación siempre nueva de Dios”, sino que él le confiere un papel “pedagógico”, que ilustran magníficamente sus poemas para expresar por imágenes y analogías una experiencia de Dios irreductible a las precepciones de los sentidos como a los conceptos del entendimiento. Para él, como para Ibn al-‘Arabi, un Dios trascendente sin común medida con todos nuestros medios de conocer, no puede ser ni percibido, ni concebido (aun menos “demostrado”), sino designado por los símbolos y las metáforas del poema o de las otras artes.
Es significativo que todos los tratados de San Juan de la Cruz sobre el itinerario hacia Dios: “La Subida al Carmelo”, “El cántico Espiritual”, “La Noche Oscura”, “La Viva Llama”, están todos precedidos de un poema cuya obra sólo es el comentario. Ibn al-‘Arabi, también él gran poeta de la “teología mística y amorosa”, para expresar el amor bajo su forma más elevada, indivisiblemente divino y humano, escribía su maravilloso poema “el intérprete del ardiente deseo” (Tarjuman al Ashwaq) y hacía su comentario.
Tanto para uno como para el otro, la teología, la palabra humana sobre Dios, sólo puede ser poética, sugestión de una realidad trascendente e indecible, inefable, en el lenguaje que emplean los hombres en sus relaciones con las cosas y con los otros hombres.
En Ibn al-‘Arabi la poesía, expresión de la actividad creadora de la imaginación, es un modo de conocimiento, de participación en el “mundo imaginal” (alam al-mithal) de la creación siempre nueva de Dios. Ella nos permite vivir la presencia de Dios en nosotros cada vez que cumplimos un acto creador.
San Juan de la Cruz estima que “todo lo que el entendimiento puede conocer, todo lo que la voluntad puede desear, todo lo que la imaginación puede inventar, no tiene parecido ni común medida con Dios” (Subida... II, 7 p. 129).
Las imágenes que el alma puede producir: “quitar a Dios toda la atención que ellas dan a la creación” (Subida III, 11, p. 338). El dualismo permanece; y sin embargo, comentando uno de sus poemas, dice: “el alma se sirve de una metáfora para mostrar el estado de cautividad en que ella estaba” (Subida... I, 15, p. 89) reencontrando así un procedimiento que remonta en la tradición judeo-cristiana, en el “Cántico de los cánticos”, donde el amor humano es interpretado como “metáfora” del amor divino, aunque no sea, como en Ibn al-‘Arabi, la forma inferior sino ya anunciadora de un amor pleno, divino.
San Juan de la Cruz, así como Ibn al-‘Arabi, distingue perfectamente, en este procedimiento analógico, la imagen del ídolo. El subraya que puede haber “mucha vanidad y alegría frívola” (Subida III, 34, p. 43) en el uso de las imágenes piadosas, de los retratos de los santos, o en las ceremonias devotas: “hay, dice él, muchas personas que se complacen más en la pintura y en los adornos de estas imágenes que en el sujeto que representan” (ibídem).
Sin embargo no es iconoclasta. El “culto de las imágenes puede despertar la devoción” (ibídem). Ciertamente “para algunos la imagen se ha convertido en un “ídolo” (ibídem p. 431) pero el hombre verdaderamente piadoso va de la imagen al sentido, del ídolo al icono que hace visible lo invisible, sugiriéndolo por la mediación de la belleza, como esta imagen viva que lleva él mismo, es decir, Jesús crucificado”, (ídem, p. 432).
El poeta, el pintor y el músico que era San Juan de la Cruz (del que Salvador Dalí orquestará varios siglos después, este dibujo de la cruz inclinada sobre el mundo con todo el peso de su angustia) sabe escuchar el canto divino en la oración silenciosa de las cosas o, como lo dice Ibn al-‘Arabi: ver, descubrir, a través de cada ser, el acto que lo ha creado.
Su “Cántico espiritual” utiliza así toda la gama de los elementos: la tierra, el agua, el aire, el fuego y la belleza de las estrellas y de las flores, como un solo bosque donde se puede oír el canto de las alabanzas de Dios (Cántico: comentario de su cuarta estrofa, pp. 710-771) en estos “signos” de su pasaje (ídem p. 714).
Esta búsqueda en el arte de una presencia y de un sentido que sobrepasa la obra, nos lleva a un tema mayor de la espiritualidad de Ibn al-‘Arabi que lee, en la belleza de una mujer, una anunciación de una teofanía, una iniciación a otra belleza que la sobrepasa y anima, y de hecho el intermediario de un amor más total, como la Beatriz de Dante su guía a través de los cielos, como Leilah (este nombre que significa “la noche” y que guía hacia la luz). Sin establecer una tal continuidad ontológica, San Juan de la Cruz resalta la simbología conyugal. Comentando un verso de su poema: “Estando llena de angustia e inflamada de amor” (Subida... I, 14 p. 87) él recuerda la exigencia de la superación de lo parcial “para superar... la atracción de todas las criaturas... necesita los ardores más vivos del amor más profundo” (ídem).
El poema que precede a este comentario nos da la clave de este procedimiento: “Cuando os detenéis en una realidad particular, cesáis de abandonaros al Todo” (ídem, p. 86).
“Este amor se encuentra en este alma como una viva llama” escribe San Juan de la Cruz (Viva Llama, explicación de la primera estrofa, p.918).
Sin renunciar a su dualismo, San Juan de la Cruz entra así en resonancia con el tema melódico mayor de la gran sinfonía espiritual de Ibn al-‘Arabi; el papel motor y creador del amor, de este amor del que Dante dirá, en el último verso de su Divina comedia: “que mueve el cielo y las otras estrellas”.
Y para concluir, podríamos resaltar cuan obvia es la actualidad de esta doble y única enseñanza de Ibn al-‘Arabi y de San Juan de la Cruz; en un mundo como el nuestro, que ha perdido su centro y su sentido, despertar en nosotros lo que Ibn al-‘Arabi llamaba ya: “la huella de la totalidad”, la voluntad profunda de vivir la unidad del mundo que sólo ella puede dar a nuestra vida personal y a nuestra común historia su sentido y su belleza.
Notas
Caro Baroja, “Los moriscos del reino de Granada” (Madrid 1976, p.46. Aunque una serie de ordenanzas, sobre todo la de 1367, prohíba el uso de la lengua árabe y la posesión de libros árabes, y que en 1570 sea decretada la deportación de los árabes de Granada al resto de España
Autor: Roger Garaudy
Fuente: http://www.webislam.com/?idt=14320 Click Here to Read More..
Tres siglos separan estos dos apogeos espirituales de España, el de los sufis musulmanes andaluces y el de los místicos cristianos más inspirados.
Sus analogías:
La identidad de su objetivo: llegar a ser Dios por participación tal y como dice audaz y peligrosamente San Juan de la Cruz.
La identidad de su camino: “por la extinción de todo deseo parcial en sí y de la vía negativa de la superación de todo conocimiento sensible e inteligible”.
La identidad de su modo de expresión: de la experiencia mística de lo trascendente por la metáfora poética, hacen, a los dos, hermanos del alma en la comunidad abrahámica de los incondicionales de Dios.
Tanto uno como el otro fueron más allá de su época y por ello conocieron las persecuciones: Ibn al-‘Arabi, víctima del integrismo de los “Fuqahas”, tuvo que exiliarse en Damasco para continuar su obra. San Juan de la Cruz, en su esfuerzo por alcanzar a Dios por vías que no eran siempre ortodoxas en su tiempo, conoció la prisión en un calabozo y, en su evasión quemó gran parte de su obra, la cual también era insoportable para los integristas.
La prudencia impuso a San Juan de la Cruz no citar en sus obras más que textos bíblicos o autores canónicos. Por consiguiente no poseemos ninguna prueba escrituraria que testimonie, directa e irrecusablemente, el conocimiento de Ibn al-‘Arabi por San Juan de la Cruz, del estilo de las claras referencias a Avicena en el Maestro Eckart.
Tampoco tenemos pruebas históricas de la filiación directa de Ibn al-‘Arabi con San Juan de la Cruz, como las hemos tenido de Ibn al-‘Arabi con Dante; cuando descubrió Enrico Cerulli, en la biblioteca de Oxford y en la nacional de Paris, las traducciones latinas de “La escala de Muhammad”, confirmando así la hipótesis de Asín Palacios sobre las fuentes musulmanas de la escatología de la Divina Comedia.
Por el contrario, las peripecias de la vida de San Juan de la Cruz demuestran que él no podía ignorar a los maestros de la espiritualidad islámica. Primeramente, como estudiante en la Universidad de Salamanca. Es cierto que la enseñanza dominante era la del Tomismo y Aristóteles, el padre Crisógonos en su “Vida y obra de San Juan de la Cruz” (B.A.C.) (1954) subraya que Avicena y Averroes adquieren en ese momento una importancia extraordinaria en Salamanca (p. 72), y la “Historia de la Universidad de Salamanca”, de Pierre Chacon, muestra que corrientes antitomistas y antiaristotelistas circulaban por la Universidad. El catálogo de la biblioteca de la Universidad de esta época, contiene traducciones de sufis musulmanes y sobre todo de Ibn al-‘Arabi que habían sido encargadas en el siglo XIII, por el Rey Alfonso X el Sabio en España (que reina de 1252 a 1285) y por Federico II (Emperador en 1250) en Sicilia, ambos profundamente imbuídos de la cultura islámica y que se rodearon en su corte respectiva, en Toledo y Palermo, de sabios musulmanes.
Alfonso X el Sabio, que antes de ser rey, fue gobernador de Murcia, creó en esta ciudad, con la colaboración del filósofo musulmán, Muhammad al-Ricouti, la primera escuela interconfesional del mundo, donde enseñaban sabios judíos, cristianos y musulmanes. Los Bani Oud de Murcia fueron, en su tiempo, respetados y protegidos.
A partir del siglo XII el obispo Raymond de Toledo había creado equipos de traductores para divulgar en latín las obras de los maestros de la cultura árabe-islámica.
El que sería San Juan de la Cruz, estudiante en Salamanca, tenía a su alcance estos tesoros. Sin embargo no hay en sus escritos citas que se refieran a ello. No más por otra parte que a Taulero Ruysbroek o Max Milner, en “Poesía y vida mística de San Juan de la Cruz”( p. 28-29). Escribe: “Sin duda él hizo en Salamanca otras lecturas... pero... evita hacer referencia a una tradición mística. ¿Sería esto la prudencia necesaria en una época donde la acusación por iluminismo amenazaba a todo autor espiritual que tratara de sobrepasar o profundizar una tradición rígida?.... era mejor.... para estar en paz con el Santo Oficio evitar toda evidencia explícita”. Lo que permanece es el interés apasionado de San Juan desde Salamanca, por la experiencia mística. El padre Crisógonos (Vida... p. 80) cuenta, que según testigos de sus condiscípulos él escribió un trabajo “excelente” sobre varios místicos “en particular sobre Saint Denys y Saint Gregoire”.
Segunda semejanza aun más fuerte la de su conocimiento de la espiritualidad del Islam: San Juan de la Cruz fue, de 1582-1588, prior del convento de los mártires en Granada, donde escribió su Cántico Espiritual y su Viva Llama. Y en esta época los musulmanes aun no habían sido expulsados de Granada (no lo serán hasta 1609).
La ciudad estaba aun poblada esencialmente por musulmanes. La mayoría de ellos se habían convertido al cristianismo y participaban en la administración de la ciudad [i]. San Juan de la Cruz vivía en contacto con ellos. En la calle misma de su convento, calle Elvira, cerca de la Puerta de Elvira vivía una mística musulmana discípula del gran sufí al-Ghazali. Era muy conocida bajo el nombre de “La mora de Úbeda” (San Juan de la Cruz y el Islam, por Luce López Baralt. Universidad de Puerto Rico 1985 p. 285-328).
El padre Bruno historiógrafo de San Juan de la Cruz supone que ella le inspiró su crítica del iluminismo en la “Subida al Carmelo y la Noche Oscura”. No es posible probar que hubiera contactos directos de San Juan de la Cruz en Granada, aunque el parecido sea tan grande que José Gómez Menor en su libro sobre “el linaje familiar de Santa Teresa y San Juan de la Cruz” (Salamanca 1970) no excluye la posibilidad que, por su madre, Catalina Álvarez, San Juan descienda de conversos moros.
Todo esto, sea cual sea la semejanza, es hipotético. Pero un hecho irrecusable muestra que San Juan de la Cruz no pudo ignorar los problemas de las relaciones entre la teología musulmana y la cristiana. En 1588, el último año de su estancia en Granada, cuando fue derrumbada la antigua mezquita de los nazaríes para construir la nueva catedral, los terraplenadores sacaron a la luz “cajas de plomo” conteniendo reliquias y pergaminos escritos en árabe, en latín y en español. Cervantes, al final del primer libro de Don Quijote, hace una parodia del asunto de los “plomos”.
Lo esencial de estos textos es un intento de sincretismo islámico cristiano, hecho por moriscos preocupados por mostrar la continuidad entre el cristianismo y el Islam, con el fin de no oponer a los “viejos cristianos” y a los “nuevos”, es decir los no moriscos y los moriscos, musulmanes o judíos por una inquisición que los confundía en el desprecio.
Para conseguirlo, los autores de estos textos escribieron libros atribuidos a los más cercanos compañeros de Santiago, a quien la tradición española le había hecho “matamoro” (matador de moros), figura de proa de la “reconquista”, interviniendo en las batallas en un caballo blanco al lado de los ejércitos cristianos para derrotar a los moros.
Los pergaminos de los “plomos de Granada” están presentados como escritos por los mismos que, al lado de Santiago y según la tradición, han evangelizado España: Cecilio, primer obispo de Granada, Thesiphon e Indalecio.
Venidos, junto con Santiago desde Oriente son, según los libros, todos árabes, Cecilio se llamaba antes de su bautizo, Ibn al-Radi, Thesiphone, Ibn Athar, descendiente del profeta árabe de los Tamud: Salih (del que no se habla más que en el Corán VII, 73-82) e Indalecio, que se llamaba Ibn al-Mogueira.
Era importante para los moriscos, mostrar que el primer obispo de Córdoba, discípulo inmediato de Santiago era árabe, como los demás apóstoles de España, pero aun era más importante ver la similitud en los temas teológicos fundamentales, lo que era común al Cristianismo y al Islam, notablemente la unidad de Dios, y la veneración de Jesús y de la Virgen María, temas que aparecen muy a menudo en el Corán.
Se trataba de un falso documento, fabricado por los moriscos cuya situación era muy difícil en Granada, sobre todo después de los levantamientos armados de las Alpujarras, que estallaron de 1568 a 1571.
A partir del primer encuentro en 1588, comenzó una controversia apasionada sobre la autenticidad de los documentos.
El rey Felipe II y el Papa Sixto V fueron informados por el arzobispo de Granada con el deseo de homologar el descubrimiento. Una asamblea fue convocada para decidir sobre ello. San Juan de la Cruz, prior del convento de Granada fue designado como uno de los miembros expertos de esta comisión.
Es pues imposible que San Juan no tuviera conocimiento de la literatura religiosa del Islam.
El problema de las relaciones de San Juan e Ibn al-‘Arabi ¿podría resumirse en términos de influencia? No. Porque existe entre los místicos de todas las religiones procedimientos y experiencias que pueden ser convergentes sin por esto implicar préstamos. Y más aun cuando se trata de las interrelaciones entre los sufis musulmanes y el misticismo cristiano. El padre Miguel Asín Palacios aludiendo a los paralelismos entre San Juan de la Cruz, Ibn al-‘Arabi e Ibn Abbad de Ronda, su discípulo, subraya la reciprocidad de la interrelación entre el cristianismo y el Islam: “Un pensamiento evangélico insertado en el Islam durante la Edad Media habría adquirido un desarrollo tan rico y tal opulencia de expresión, que transportado a suelo español, nuestros místicos del siglo XVI no duraron en acogerlos”.
Esto es más evidente aun cuando se trata de Ibn al-‘Arabi, el de los sufis musulmanes que, junto con Hallaj y Shabestari, ha vivido más profundamente la dimensión “crística” del Islam.
El lugar de Jesús en el Corán que hace muchas referencias a El, es sorprendente: “El Mesías, Jesús, Hijo de María y Apóstol de Dios. El es su verbo depositado por Dios en María. El es el “espíritu” que emana de El. Le hemos dado Evangelio en el que hay guía y luz” (IV, 171).
En los sufis Jesús es el símbolo mismo de la identidad gnóstica del hombre y de Dios. El revelador del Uno y del Todo. Y del Amor que es la expresión dual de su unidad. “La dualidad esencial contenida en la unidad” dice Ibn al-‘Arabi (Sagesse p. 136): El Verbo de Jesús.
Ibn al-‘Arabi llama a Jesús “el sello de la santidad”: “Sí, el sello de los santos es un apóstol que no tendrá igual en el mundo, el es el espíritu, y El es el Hijo del Espíritu y de María, he aquí un rango que ningún otro podrá alcanzar”.
La “parusía” de Jesús es familiar a los sufis musulmanes, Ibn al-‘Arabi escribe: “Dios lo ha elevado hasta El, para hacerlo descender al final de los tiempos como sello de los santos, aplicando a la justicia según la ley de Muhammad”. (Ibn al-‘Arabi. Futuhat IV, 215, y también: I, 569; II, 139).
Ibn al-‘Arabi tiene una conciencia profunda de la continuidad del mensaje de Abraham: “El cristiano y el que profesa una religión revelada, dice, no cambian de religión si van al Islam” (Futuhat IV, 166).
La meditación conjunta de los itinerarios sobre Dios de Ibn al-‘Arabi y de San Juan de la Cruz, nos permite situar en el lugar que les corresponde las polémicas tradicionales, entre musulmanes y cristianos, referidas a la Encarnación y a la Trinidad.
Este paralelismo no se puede hacer partiendo de simples similitudes en el uso común de los símbolos como el de la luz o de la noche, o del amor humano como metáfora del amor divino. Es, este, un patrimonio común de todos los que comprendieron que no era posible hablar de Dios con nuestros conceptos y nuestro lenguaje puesto que es incomparable, trascendente, con respecto a las cosas, al hombre y a todas las palabras para designarlos. La palabra sobre Dios (la teología) sólo puede ser simbólica, poética, puesto que no la podemos captar ni por nuestras percepciones sensibles ni por nuestros conceptos sino solamente evocarlo con símbolo y analogías. Así es para el amor desde el Cántico de los Cánticos, y más aun para la imagen de la luz y del fuego como analogía terrestre de Dios.
La imagen más frecuente para designar a Dios, en todas las religiones, es la de la luz: culto del sol de Akhenaton, o del fuego en los Magos de Mesopotamia, “que la luz se haga” de la Biblia o el Sura de la luz en el Corán. En todas las sabidurías, la revelación suprema se llama “iluminación”, porque lleva en ella su propia evidencia, como la Luz.
Sólo podemos retener a nuestros acercamientos lo que en cada uno de ellos hay de original e incluso de insólito con respecto a su propia tradición. No podemos ocuparnos más que de tres aspectos:
- La comunidad en el objetivo.
- El paralelismo de los caminos.
- La analogía de la forma de expresión.
La Comunidad de objetivo
“En viva llama”, “la vida beatífica que consiste en ver a Dios”.
Son estas formulaciones clásicas de la tradición, pero San Juan de la Cruz va mucho más allá: el Dios del que busca la unión no es el “ser necesario”, el motor inmóvil de Aristóteles, del que se puede demostrar su existencia por vía demostrativa como lo hizo Santo Tomás de Aquino.
San Juan dice más atrevidamente: “cuando el alma se une a Dios ella es Dios por participación” (Viva Llama II, p. 969). El vuelve a tomar la fórmula tres veces: “el alma se convierte en Dios por una participación de su naturaleza y de sus atributos” (id. III, 980). Y aun (id. p. 1030): “ella sólo hace uno con El”, y de cierta manera es Dios por participación.
Se trata de audacias que se permitían los Padres de la Iglesia, cuando, por ejemplo, San Clemente de Alejandría escribía: “Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios”. (Protéctico I, 8, 49). Si hoy aun la iglesia ortodoxa hace frecuentemente referencia a esta visión, ella es menos frecuente en la teología católica y menos aun en el siglo XVI español.
Es sin embargo el centro de la mística de San Juan de la Cruz. El alma se une a Dios, no para contemplar su ser sino para participar en su acto: “el alma, dice (Viva Llama II, 968), tiene sus operaciones en Dios a causa de su unión con El; vive pues de la vida de Dios”. “Ella está transformada en Dios (913), habiendo completamente dado su consentimiento a todo lo que Dios quiere, la voluntad de Dios y la del alma, sólo hacen uno” (III, 990). Las acciones humanas se han hecho divinas (La subida, I, 5, p. 47).
Así pues, lo que, en San Juan de la Cruz está en el límite de la ortodoxia de su tiempo, es el eje mismo de la visión de Ibn al-‘Arabi.
Lo Uno que quiere alcanzar Ibn al-‘Arabi no es lo Uno de Parménides y de la tradición griega, ni siquiera lo Uno de Plotino. Rompe con toda la tradición occidental desde Sócrates.
Sócrates había operado la primera secesión filosófica de Occidente. La sabiduría oriental había permanecido viva con los presocráticos. Vivían en Asia Menor en contacto con las culturas de Oriente, sobre todo de Irán y de la India, que no separaban al hombre de la naturaleza y de Dios (incluso cuando Dios sólo se llamaba para ellos el “Todo”).
“Ser uno con el Todo” enseñaba Tao. “Tú eres eso”, decían los sabios indúes, que testimonia la identidad suprema entre el yo y el Todo.
A partir de Sócrates, la filosofía occidental aísla al hombre de la naturaleza y de Dios, y centra su reflexión en el hombre. Aristóteles no vuelve a encontrar a la naturaleza más que como objeto y a Dios como necesidad racional.
Ibn al-‘Arabi es el retorno a la unidad original (ittihad), la de la naturaleza del hombre y de lo divino. La unidad viva en la cual la naturaleza no pertenece al hombre, sino el hombre a la naturaleza. Esta naturaleza y este hombre participan en el acto divino de una creación siempre nueva. En seis ocasiones en el Corán se dice que Dios comienza la creación y la recomienza.
San Juan de la Cruz, sobre este punto, estaba obligado a la prudencia para no ser acusado de poner en duda la parábola tradicional de la creación. Santo Tomás de Aquino llega hasta el límite de la contestación de una creación en el tiempo cuando retoma la tesis de San Agustín (Confesiones, libro XI) según la cual la creación no está en el tiempo sino el tiempo en la creación.
En cuanto a la unidad de la acción del hombre con la de Dios, Ibn al-‘Arabi se refiere a una tesis ya constante en el Corán: “No eres tú quien lanza la flecha cuando la lanzas, es Dios” (VIII, 17). Ibn al-‘Arabi vuelve a tomar incansablemente esta palabra de Dios invocada por un “hadiz” querido de los sufis: “el que me ama no cesa de aproximarse a Mí hasta que yo lo amo, y cuando Yo lo amo, Yo soy el oído por el cual oye, la vista por la que ve, la mano con la que trabaja y el pie con el que avanza”.
Esta experiencia de la unidad del hombre y de Dios, para Ibn al-‘Arabi es la de todo hombre, ya que no hay hombre, ni además ninguna realidad, que exista separada de su principio, es decir, del todo.
Ni Dios ni este mundo son reales separadamente; el hombre no puede ser sin Dios ni Dios sin el hombre.
Ibn al-‘Arabi rechaza a la vez a Avicena y a Ghazali porque los dos han querido probar un Dios que existiría antes de toda relación con aquel del que Él es el Dios.
Dios y el hombre no forman ni dos ni uno.
Si hicieran dos, Dios no sería Dios pues nada puede ser medianera de lo infinito. Y el hombre no sería hombre sino un ser finito, limitado a él mismo, como un objeto para quien no ve en él un signo sino una cosa. Si ellos formaran uno, el Todo sería sólo una adición y una suma de partes. Esta continuidad entre lo finito y lo infinito, es el panteísmo. Y recíprocamente, tomar lo parcial por el todo, es la idolatría.
Más allá de estas confusiones especulativas nacidas de una razón mutilada, reducida al ejercicio del concepto, existe la experiencia viva del “tawhid”: la del “adwaïta”, de la “identidad suprema” del yo y del todo; la de la Trinidad cristiana del plenamente hombre y plenamente Dios. Ibn al-‘Arabi, que ve en Jesús el “sello de la santidad”, no reprocha al cristiano que diga que Jesús es Dios sino que sólo atribuya a Jesús esa “identidad suprema”.
Decir: “Quien me ha visto ha visto a Dios”, para los sufis y sobre todo para Ibn al-‘Arabi, no implica una Encarnación excepcional, sino la visión de una persona “teofánica”. Pues sólo podemos conocer de Dios lo que nos revela un hombre abandonado a la voluntad de Dios.
Las polémicas tradicionales, hace varios siglos, entre moriscos y cristianos, que trataban esencialmente sobre la Encarnación y la Trinidad, nacieron de formulaciones prestadas al lenguaje de la filosofía.
La Trinidad no es, en esta perspectiva, una propiedad exclusiva de los cristianos, sino su manera propia de expresar la estructura de toda realidad espiritual con su dimensión cósmica, su dimensión humana y su dimensión divina. No es extraña al Islam a condición de no pretender encerrarla en el lenguaje y la filosofía de los griegos (homoousios) que la hace inaccesible a cualquiera que no acepte las nociones de “esencia” (ousia) o de “hipóstasis”. En otro lenguaje más universalmente humano, Ibn al-‘Arabi, (como Ruzbehan de Shiraz) dice de Dios que es: “La unidad del amor, del amante y del amado”.
San Juan de la Cruz sólo emplea el término de Trinidad una vez al principio (II, 30) de la “Subida” (p. 272), para decir de manera tradicional “lo que Dios es en el mismo, .... la revelación del misterio de la Muy Santa Trinidad y la Unidad de Dios”.
Pero él vive profundamente esta estructura trinitaria, no solamente de Dios sino del mundo, cuando él evoca la unidad de Dios y del hombre de la que Jesús, en su abandono total a la voluntad de Dios es el modelo supremo. No solamente él piensa como Santo Tomás, que “considerando en la criatura la creación no es más que su relación con Dios” (Suma teológica, I ap. p. 46), sino que no ve, igual que Ibn al-‘Arabi, realidad verdadera más que en Dios, es decir, con fórmulas tan abruptas que todas las traducciones francesas, por celo de “ortodoxia”, han falsificado su pensamiento. El escribe: “Dios y su obra es Dios” (Pensamientos de Amor 1198, donde “Dios es todo” (Dios es todo) V.I.I..., “En aquella posesión siente ser todas las cosas de Dios”. Son las fórmulas mismas de Ibn al-‘Arabi: “Todo no es más que El... El es la realidad de todo lo que existe” (Sabiduría de los Profetas). “El verbo de Noé” (p. 61).
El Dios del Evangelio no está separado. No es solamente trascendente, como en la Thora. Está encarnado.
Ibn al-‘Arabi y San Juan de la Cruz tienen aun esto en común: no dudan en romper con todo lo que hay de literalismo y de formalismo en sus comunidades respectivas; Ibn al-‘Arabi evocando en sus “Iluminaciones de la Meca” la llegada del “Mahdi” el maestro del final de los tiempos, dice que serán enemigos los que sigan ciegamente a los “ulemas” (los doctores de la ley), que pretenden poseer el monopolio de la interpretación (ijtihad), porque verán que el Mahdi juzgará de una manera diferente.
San Juan de la Cruz dice, casi en los mismo términos: “gran número de los hijos de Israel no entienden más que al pie de la letra la palabra y las profecías de sus profetas... El espíritu Santo revela muchas cosas a las que le otorga un sentido diferente del que los hombres comprenden” (Subida...II, 17 p. 202-206).
El paralelismo de los caminos
Para alcanzar su propósito, la unión viva con el Dios vivo, el paralelismo de su camino es sorprendente y comporta dos aspectos:
Una renunciación, una extinción del “yo” (fana), dicen los sufis musulmanes, “purificación” dicen los místicos cristianos para dejar en nosotros todo el espacio para Dios.
Una teología negativa, para no confundir Dios con lo que no es El: las imágenes o las ideas que nos hacemos sobre El.
Su concepción de la renunciación es tan semejante que a menudo se confundirían sus formulaciones. Cuando Ibn al-‘Arabi evoca el poema de Hallaj: “que en mi muerte esté mi vida”, se está evocando el poema de San Juan de la Cruz: “Muero de no morir”. Morirse a sí mismo para dejar todo el sitio a Dios es el principio mismo de su camino. Hacer el vacío en “mí”, para descartar todo obstáculo al influjo del infinito, tal es, para Ibn al-‘Arabi, la vía real para abrirse a la presencia de Dios.
San Juan de la Cruz nos designa el mismo camino: un vacío total con respecto a todo lo creado (Subida....I, 3 p.) “abrirlos solamente para Dios” (Cántico espiritual, Estrofa 10, p. 735). Mientras que para Ibn al-‘Arabi, como en la revelación coránica, cada ser es un signo de Dios y nos lo designa.
Del mismo modo que es en el libro del amor humano donde se descifra el amor divino, como lo escribía el sufí persa Ruzbehan de Shiraz, cada realidad terrestre es una “teofanía”.
Así pues, ocurre que San Juan de la Cruz llega a tomar expresiones de Ibn al-‘Arabi cuando dice de las criaturas: “Cada una de ellas canta, a su manera, al Dios que está en ella” (Cántico Espiritual. Estrofa 14, p. 768). De la misma forma que Ibn al-‘Arabi ve la tierra de Dios “abrirse en la sonrisa de sus flores”.
Esta ruptura tan poco frecuente ¿no es, en San Juan de la Cruz, una reminiscencia de la visión del mundo de los sufis (y que tiene su fuente en el Corán) donde cada criatura, como cada versículo de un libro sagrado, es un signo (ayat), un lenguaje que Dios nos habla?
Pero San Juan de la Cruz no admite este doble pasaje y esta reciprocidad de la criatura que nos designa a Dios, y de Dios que da un sentido a cada realidad particular cuando es captada en su relación a Dios. “El alma, dice (Viva Llama cap. IV, p. 1039), conoce a las criaturas por Dios, y no a Dios por las criaturas”.
A nivel del conocimiento se vuelve a encontrar, en San Juan de la Cruz, el mismo dualismo en su teología negativa; cada etapa de la subida hacia Dios es una negación y un rechazo:
Noche de los sentidos, a la vez liberación del deseo (Noche oscura III, 13 p. 540) y purificación de lo sensible en el conocimiento.
Noche del espíritu, que es desapego del concepto parcial como la noche de los sentidos era desapego de la sensación: “La noche del espíritu, que es la fe, priva de toda luz al entendimiento y a los sentidos” (Subida... II explicación de la segunda estrofa p. 15).
Noche de la fe, aquella donde se opera la maravillosa trasmutación de las tinieblas en luz, San Juan de la Cruz cita el Salmo 138, vers. II: “La noche será mi Luz”. La fe permanece nocturna: “La fe... es un hábito... oscuro” (Subida II, 3 p. 102).
Pero esta noche, como en Ibn al-‘Arabi y en Sohravardí, es de otro orden. La luz sin sombra sería invisible. Resumiendo en este punto el pensamiento de Ibn al-‘Arabi, su lejano discípulo, el emir Abd el-Kader escribe: “La luz absoluta no puede ser percibida más que en la oscuridad absoluta”.
San Juan de la Cruz dice, en la misma vía, que el alma: “Si ella quisiera ver a Dios, por sus fuerzas naturales, caería en una ceguera más profunda que la que abre los ojos para contemplar el resplandor del sol” (Subida... II, 3 p. 106).
“Esta luz de la fe es para el alma como una oscuridad profunda” (Subida... II, 2 p. 58). “Es en la oscuridad de la fe donde Dios se encuentra escondido” (Subida... II, 8 p. 133).
San Juan de la Cruz retoma aquí la visión taoísta del “no-saber”: “El alma que quiere unirse a la sabiduría de Dios, dice él, debe pasar por el no-saber” (Subida... I, 4 p. 40).
Este camino en la noche, noche de los sentidos y noche del espíritu, llega a esta “aurora” (Subida II, 1 p. 299). Pues la fe en un Dios trascendente no puede alcanzarse ni por la percepción sensible ni por las demostraciones de la inteligencia. La fe es del orden de la revelación más allá de las tinieblas de los sentidos y del entendimiento (Noche oscura I, 4 p. 556). Porque si ella los descubriera por la percepción sensible o el razonamiento demostrativo “esto no sería ya la fe” (Subida...II, 5 p. 115).
La fe es del orden del postulado “no se debe nunca estar en una seguridad completa” (Subida II, 20 p. 241).
Cuando el entendimiento actúa no se aproxima a Dios,.... es por la fe y no por otro medio que uno se une a Dios” (Viva Llama, estrofa 3, p. 1007).
A diferencia de Ibn al-‘Arabi, San Juan de la Cruz no reconoce un privilegio a la imaginación. Lo asimila a la fantasía, a una memoria del mundo de los sentidos o a un juego de imágenes, mezcla de lo sensible y del entendimiento.
Mientras que Ibn al-‘Arabi, sin desconocer la existencia (y las artimañas), de esta “Loca del hogar” (como decía Pascal), acerca la primacía a una imaginación creadora (en el sentido en que Kant hablara más tarde de una imaginación trascendental, constituyente).
En su ruptura con la concepción tradicional de Aristóteles y de la filosofía occidental, él rechaza, como lo hará San Juan de la Cruz, el considerar lo sensible y la inteligencia como “datos” cuyo conocimiento sólo sería el reflejo (siendo entonces la verdad definida por la “adaequatio rei et mentis”, la correspondencia del espíritu con las cosas).
No se trata de circular dócilmente por la cuneta tradicional entre las dos paredes intocables y pretendidamente “dadas”, de lo sensible y de lo inteligible. Sino al contrario, de reconocerlos por lo que son: pasos como mucho, polos extremos de una sola y misma actividad viva de la imaginación que puede distenderse hacia lo particular, o condensarse en concepto para sintetizar conjuntos y manipularlos. La imaginación no es un “mezcla” de sensible y de inteligible; ella es su matriz común, de la misma forma que es la matriz común del sujeto y del objeto.
Las percepciones sensibles y los conceptos por los cuales limitamos, en la continuidad de lo real total (naturaleza, hombre y Dios) objetos para responder a nuestras necesidades provisionales, son construcciones puramente humanas, mientras que Ibn al-‘Arabi, igual que Sohravardi y más tarde Sadra Mollah llaman “imaginación” o “mundo imaginal” a la experiencia misma de nuestra continuidad con Dios y su incesante creación, por la cual vivimos esta presencia activa de Dios en nosotros.
Ibn al-‘Arabi llama imaginación a esta participación en el acto incesantemente creador de Dios.
La imaginación es, en el hombre, el órgano de la creación ya se trate de creación artística, de descubrimiento científico o técnico, de amor o de sacrificio, que hacen de nosotros colaboradores de la obra divina en su creación contínua.
Siendo la imaginación, no abstracción, como el concepto, sino “la manifestación del sentido” (Iluminaciones de la Meca, p. 290) y, el órgano, en el hombre de la creación continuada de Dios, Ibn al-‘Arabi considera que “la voluntad creadora del hombre es una voluntad creadora de Dios”.
Pero a este Dios, cuya presencia queda atestiguada por la acción del hombre, sólo podemos reconocerle porque queda manifestado por la acción de un hombre totalmente abandonado de Dios.
Analogía de las formas de expresión
Por una aparente paradoja, es en el uso de la imaginación en lo que San Juan de la Cruz llama a esta “teología amorosa y mística” (Noche Oscura III, 12 p. 600), que en el momento de su más grande divergencia, sus caminos se juntan.
Ciertamente, San Juan de la Cruz no otorga a la imaginación la significación “ontológica” que le reconoce Ibn al-’Arabi como participación en el “mundo imaginal” de la “creación siempre nueva de Dios”, sino que él le confiere un papel “pedagógico”, que ilustran magníficamente sus poemas para expresar por imágenes y analogías una experiencia de Dios irreductible a las precepciones de los sentidos como a los conceptos del entendimiento. Para él, como para Ibn al-‘Arabi, un Dios trascendente sin común medida con todos nuestros medios de conocer, no puede ser ni percibido, ni concebido (aun menos “demostrado”), sino designado por los símbolos y las metáforas del poema o de las otras artes.
Es significativo que todos los tratados de San Juan de la Cruz sobre el itinerario hacia Dios: “La Subida al Carmelo”, “El cántico Espiritual”, “La Noche Oscura”, “La Viva Llama”, están todos precedidos de un poema cuya obra sólo es el comentario. Ibn al-‘Arabi, también él gran poeta de la “teología mística y amorosa”, para expresar el amor bajo su forma más elevada, indivisiblemente divino y humano, escribía su maravilloso poema “el intérprete del ardiente deseo” (Tarjuman al Ashwaq) y hacía su comentario.
Tanto para uno como para el otro, la teología, la palabra humana sobre Dios, sólo puede ser poética, sugestión de una realidad trascendente e indecible, inefable, en el lenguaje que emplean los hombres en sus relaciones con las cosas y con los otros hombres.
En Ibn al-‘Arabi la poesía, expresión de la actividad creadora de la imaginación, es un modo de conocimiento, de participación en el “mundo imaginal” (alam al-mithal) de la creación siempre nueva de Dios. Ella nos permite vivir la presencia de Dios en nosotros cada vez que cumplimos un acto creador.
San Juan de la Cruz estima que “todo lo que el entendimiento puede conocer, todo lo que la voluntad puede desear, todo lo que la imaginación puede inventar, no tiene parecido ni común medida con Dios” (Subida... II, 7 p. 129).
Las imágenes que el alma puede producir: “quitar a Dios toda la atención que ellas dan a la creación” (Subida III, 11, p. 338). El dualismo permanece; y sin embargo, comentando uno de sus poemas, dice: “el alma se sirve de una metáfora para mostrar el estado de cautividad en que ella estaba” (Subida... I, 15, p. 89) reencontrando así un procedimiento que remonta en la tradición judeo-cristiana, en el “Cántico de los cánticos”, donde el amor humano es interpretado como “metáfora” del amor divino, aunque no sea, como en Ibn al-‘Arabi, la forma inferior sino ya anunciadora de un amor pleno, divino.
San Juan de la Cruz, así como Ibn al-‘Arabi, distingue perfectamente, en este procedimiento analógico, la imagen del ídolo. El subraya que puede haber “mucha vanidad y alegría frívola” (Subida III, 34, p. 43) en el uso de las imágenes piadosas, de los retratos de los santos, o en las ceremonias devotas: “hay, dice él, muchas personas que se complacen más en la pintura y en los adornos de estas imágenes que en el sujeto que representan” (ibídem).
Sin embargo no es iconoclasta. El “culto de las imágenes puede despertar la devoción” (ibídem). Ciertamente “para algunos la imagen se ha convertido en un “ídolo” (ibídem p. 431) pero el hombre verdaderamente piadoso va de la imagen al sentido, del ídolo al icono que hace visible lo invisible, sugiriéndolo por la mediación de la belleza, como esta imagen viva que lleva él mismo, es decir, Jesús crucificado”, (ídem, p. 432).
El poeta, el pintor y el músico que era San Juan de la Cruz (del que Salvador Dalí orquestará varios siglos después, este dibujo de la cruz inclinada sobre el mundo con todo el peso de su angustia) sabe escuchar el canto divino en la oración silenciosa de las cosas o, como lo dice Ibn al-‘Arabi: ver, descubrir, a través de cada ser, el acto que lo ha creado.
Su “Cántico espiritual” utiliza así toda la gama de los elementos: la tierra, el agua, el aire, el fuego y la belleza de las estrellas y de las flores, como un solo bosque donde se puede oír el canto de las alabanzas de Dios (Cántico: comentario de su cuarta estrofa, pp. 710-771) en estos “signos” de su pasaje (ídem p. 714).
Esta búsqueda en el arte de una presencia y de un sentido que sobrepasa la obra, nos lleva a un tema mayor de la espiritualidad de Ibn al-‘Arabi que lee, en la belleza de una mujer, una anunciación de una teofanía, una iniciación a otra belleza que la sobrepasa y anima, y de hecho el intermediario de un amor más total, como la Beatriz de Dante su guía a través de los cielos, como Leilah (este nombre que significa “la noche” y que guía hacia la luz). Sin establecer una tal continuidad ontológica, San Juan de la Cruz resalta la simbología conyugal. Comentando un verso de su poema: “Estando llena de angustia e inflamada de amor” (Subida... I, 14 p. 87) él recuerda la exigencia de la superación de lo parcial “para superar... la atracción de todas las criaturas... necesita los ardores más vivos del amor más profundo” (ídem).
El poema que precede a este comentario nos da la clave de este procedimiento: “Cuando os detenéis en una realidad particular, cesáis de abandonaros al Todo” (ídem, p. 86).
“Este amor se encuentra en este alma como una viva llama” escribe San Juan de la Cruz (Viva Llama, explicación de la primera estrofa, p.918).
Sin renunciar a su dualismo, San Juan de la Cruz entra así en resonancia con el tema melódico mayor de la gran sinfonía espiritual de Ibn al-‘Arabi; el papel motor y creador del amor, de este amor del que Dante dirá, en el último verso de su Divina comedia: “que mueve el cielo y las otras estrellas”.
Y para concluir, podríamos resaltar cuan obvia es la actualidad de esta doble y única enseñanza de Ibn al-‘Arabi y de San Juan de la Cruz; en un mundo como el nuestro, que ha perdido su centro y su sentido, despertar en nosotros lo que Ibn al-‘Arabi llamaba ya: “la huella de la totalidad”, la voluntad profunda de vivir la unidad del mundo que sólo ella puede dar a nuestra vida personal y a nuestra común historia su sentido y su belleza.
Notas
Caro Baroja, “Los moriscos del reino de Granada” (Madrid 1976, p.46. Aunque una serie de ordenanzas, sobre todo la de 1367, prohíba el uso de la lengua árabe y la posesión de libros árabes, y que en 1570 sea decretada la deportación de los árabes de Granada al resto de España
Autor: Roger Garaudy
Fuente: http://www.webislam.com/?idt=14320 Click Here to Read More..
Etiquetes de comentaris:
Ibn 'Arabi,
Otras tradiciones espirituales,
Sufismo
LA FUNCIÓN ESPIRITUAL DE IBN ‘ARABI
Muhyî d-Dîn ibn ‘Arabi (radiallâhu ‘ánhu) nació en Murcia el 27 de Ramadán de año 560 de la Hégira (correspondiente al 7 de agosto de 1165) y murió en Damasco el 28 de Rabî‘ II del 638 (correspondiente al 16 de noviembre de 1240). Fue el más grande de los maestros sufíes de todos los tiempos.
“¡Da consejo a Mis servidores!” (ínsah ‘ibâdî). Muhyî d-Dîn ibn ‘Arabi, a quien se dirigió esta orden señorial en Almería (año 1199), se mantuvo fiel a ella hasta su muerte haciéndose merecedor de ser llamado ash-Sháij al-Ákbar (el Más Grande de los Maestros). A lo largo de treinta años, recorriendo el mundo musulmán desde Andalucía hasta Anatolia, instruyó incansablemente a sus discípulos, escribiendo y dictando sus enseñanzas. Durante otros diez años, asentado en Damasco, continuó cumpliendo su función y terminó la obra de inspiración mística más considerable que hombre alguno haya jamás compuesto.
Esa obra inmensa trata sobre todas las ciencias tradicionales islámicas, las de la Shârî‘a o Ley Revelada (Corán, Sunna, Derecho -Fiqh-), las de la Haqîqa o Verdad Interior, y las de la Tarîqa, la Vía espiritual e iniciática que lleva a la realización de la Verdad. Una tal producción que sobrepasa con mucho los quinientos títulos parece superar las posibilidades de un hombre abandonado a sus propias fuerzas. Pero se explica si se admite lo que Muhyî d-Dîn no dejó de proclamar, a saber que no hacía sino obedecer órdenes interiores y escribir lo que le comunicaba el Ángel de la Inspiración (Málak al-Ilhâm).
En el prefacio a su libro Mawâqi‘ an-Nuÿûm, que redactó en tan sólo once días en Almería durante el mes de Ramadán del año 595, Muhyî d-Dîn declaró: “Cuando la Verdad Absoluta (al-Haqq) quiso que viniese a la existencia esta obra preciosa y quiso hacer don a sus criaturas de las gracias y bendiciones escogidas de entre los tesoros de su generosidad, por la intermediación de quien había elegido de entre sus servidores... me envió, para darme firmeza, al mensajero de su inspiración.. que insufló en mí un aliento de su espíritu insondable”.
En los Futûhât -colosal enciclopedia de conocimientos místicos- Ibn ‘Arabi precisa que “la ciencia señorial es la que Allah enseña por inspiración (ilhâm), por proyección (ilqâ) o haciendo descender al Espíritu depositario de ese saber (ar-Rûh al-Amîn) sobre el corazón. Este libro es de ese género. Yo no he escrito en él ni una palabra que no provenga de un dictado señorial, de una proyección majestuosa o de una insuflación espiritual en mi ser, si bien no soy un enviado como profeta que aporte una Ley nueva ni soy mensajero que trasmita obligaciones... Si digo esto último es únicamente para que nadie se imagine que pretendamos -mi pares y yo- haber alcanzado el grado de la profecía (nubuwa). ¡Cierto que no! Lo que queda de ella es la herencia espiritual (mîrâz) y el hecho de marchar sobre las huellas de Muhammad (s.a.s.), el Enviado de Allah”. En otro lugar de los Futûhât, él afirma: “Es Allah quien ha construido este libro, y no yo, para el uso de las criaturas; todo en él es una ‘abertura’ (fath) desde la parte de Allah”.
La génesis de las obras de Ibn ‘Arabi tiene que ser igualmente puesta en relación con ciertos encuentros que mantuvo o visitas que realizó a sufíes o a personajes de la jerarquía esotérica. Ciertos viajes del Sháij Muhyî d-Dîn toman entonces un sentido particular. Observamos así que los at-Tadbîrât al-Ilâhía fueron escritos después de que una indicación señorial le presentó en Morón (Maurûr) a ‘Abd Allâh ibn al-Ustâdz al-Maurûri, que era el Qutb al-Mutawakkilîn, es decir, el Polo Espiritual de aquellos que habían alcanzado el maqâm del tawákkul: el abandono en Allah del gobierno (tadbîr) de sus vidas. Tiene sentido que el relato que hace el Sháij de su ascensión espiritual hasta la luz Suprema se encuentre en un capítulo de los Futûhât titulado: “Conocimiento de la morada del tawákkul”. Esa ascensión, que es narrada por Ibn ‘Arabi también en su Kitâb al-Isrâ (la traducción al castellano de la primera parte de este libro ha sido publicada en zawiya.org), habría tenido lugar en Fez en el 594 de la Hégira. Fue en Fez (en el año 593) donde conoció al Polo de su Tiempo (Qutb Çamânihi), es decir, al jefe supremo de la jerarquía esotérica que había obtenido el maqâm de la Luz.
Otro personaje que jugó un papel importante en la vida de Ibn ‘Arabi fue ‘Abd al-‘Açîç al-Mahdâwi, cuyo espíritu es considerado protector de la ciudad de Túnez, a quien visitó el Sháij en tres ocasiones durante sus estancias en Túnez (590, 595 y 598). Ibn ‘Arabi le dedicó su prefacio de los Futûhât en el 598 tras su primera peregrinación a Meca, y también le dirigió su Rûh al-Quds en el 600. Junto a él redactó en el 598 otro de sus libros, el Inshâ ad-Dawâir.
Pero aún es más conocido el papel de Nizâm, a la que Ibn ‘Arabi conoció durante su estancia en Meca el año 598. Era la hija de un piadoso sabio de Ispahán a quien Ibn ‘Arabi había encontrado entre otros místicos a los que frecuentaba en la Ciudad. Esa maestra sufí fue la inspiradora del Turÿumân al-Ashwâq, bellísimos poemas de amor místico redactados en la forma clásica del nasîb. Si no hemos hablado de los encuentros de Ibn ‘Arabi con el Jidr (personaje que simboliza al maestro ideal y que reside en el mundo intermedio al que tiene acceso el sufí en su avance hacia la Unidad Absoluta) es porque, a pesar de su importancia para la realización espiritual que desemboca en la Santidad Suprema (al-Walâya), esos encuentros parecen no haber tenido influencia sobre su función de maestro y sobre la elaboración de su obra. Las tres intervenciones del Jidr en el curso de la fase inicial y ascendente de la realización espiritual de Muhyî d-Dîn y la triple investidura de la Jirqa (el manto iniciático) que recibió en diferentes épocas y que él mismo trasmitió a su vez, no parecen haber concernido más que a la vía personal del Sháij, y de un modo que sigue siendo enigmática.
Toda la obra del ash-Sháij al-Ákbar, inspirada y favorecida en su manifestación por encuentros con awliyâ (íntimos de Allah), maestros espirituales, personajes de la jerarquía esotérica o ‘figuras teofánicas’, no encuentra su verdadera explicación más que en el hecho de que Muhyî d-Dîn, como resultado de su ascensión espiritual, en Fez en el 594 (1197 de la era cristiana) se convirtió en el Heredero (Wâriz) del Profeta (s.a.s.). Para comprender la significación y las implicaciones de este hecho, hay que remitirse al relato que él hizo de ese acontecimiento místico. Envuelto en luces y todo su ser convertido en luz, ‘revestido de una túnica de honor (jil‘a) no parecida a ninguna otra’, Muhyî d-Dîn pidió a Allah un versículo coránico que incluyera toda la Revelación “y Allah hizo descender sobre mí: ‘Di: nos hemos abierto de corazón a Allah y a lo que ha hecho descender hasta nosotros y a lo que ha revelado a Abraham, a Ismael, a Isaac, Jacob y las Tribus, a lo que dio a Moisés, a Jesús y a los Profetas de parte de su señor. No distinguimos entre ellos, y a Él estamos sometidos’. En este versículo del Corán me dio todos los signos y hizo de él la clave para mí de todas las ciencias. Supe entonces que yo mismo era la suma (maÿmû‘) de todo lo que me había sido dicho y comprendí que se me daba la noticia bendita de que poseía el Maqâm Muhammadiano entre los herederos (wáraza) de la ‘natualeza total’ (ÿam‘ía) de Muhammad (s.a.s.), el último enviado, el último en recibir la Revelación, a quien Allah había concedido las ‘Palabras de la Síntesis’ (ÿawâmi‘ al-kálim), y obtuve en el curso de esa ascensión el conocimiento de las significaciones de todos los Nombres... Supe entonces que yo era un ‘servidor puro’ (‘abd mahd) y que en mí no había nada del señorío (rubûbía, que sólo corresponde a Allah)”. Esta cualidad de Heredero del Rango Muhammadiano (Wâriz al-Maqâm al-Muhammadi) sería posteriormente confirmada al ash-Sháij al-Ákbar ante el Pleroma Supremo (al-Mála al-Á‘là) donde el Sello (al-Jatm), es decir, Jesús, le invitó a subir al almimbar instalado para él: “En el frontón del almimbar estaba inscrito en luz azul: ‘Ésta es la Estación Muhammadiana más pura. Quien sube aquí es el heredero, y Allah lo envía para velar por el respeto a la Ley’. En ese momento recibí los dones de las sabidurías (mawâhib al-híkam) y así fue como recibí las ‘Palabras de la Síntesis’ (ÿawâmi‘ al-kálim)...”.
La función de Heredero del Maqâm Muhammadiano implica la de Sello de la Santidad Muhammadiana (jatm al-walâya al-muhammadía), conforme a lo que el mismo ash-Sháij al-Ákbar escribió: “Del mismo modo en que Allah selló con Muhammad (s.a.s.) la Revelación trasmisora de una Ley a la humanidad, así ha culminado con el Sello Muhammadiano la santidad que proviene de la herencia Muhammadiana. No ha sellado la que puede provenir de otros profetas, pues, entre los ‘íntimos’ (awliyâ) hay quienes heredan de Abraham, de moisés o de Jesús, y pueden existir tras el Sello Muhammadiano, pero tras él no habrá quien repose directamente sobre el Corazón de Muhammad”. El ash-Sháij al-Ákbar sería él mismo ese Sello Muhammadiano. Esto quiere decir que él es la puerta para el conocimiento de las profundidades del Islam y que en sus enseñanzas es saboreable la intensidad de la Revelación que tuvo Muhammad (s.a.s.). Esto no excluye que haya otros maestros de su misma altura, y todo ellos se consideran singulares y únicos porque están inmersos en la Unidad. Además, esa investidura tuvo en Ibn 'Arabi un alcance tal que hizo de él patrimonio de todos los sufíes, pertenezcan a la escuela en concreto a la que pertenezcan, siendo esto parte de su universalidad en tanto que Sello. Por esa investidura Muhyî d-Dîn era encargado de la función espiritual de instructor y guía de la comunidad islámica, y se comprende por qué relata esa investidura en el prólogo a los Futûhât, pues establecía el fundamento de su autoridad y de su magisterio, afirmando la corrección de su doctrina y su fidelidad absoluta a las enseñanzas muhammadianas, a la vez islámicas y universales. Esto justifica plenamente el empleo por el Imâm ash-Sha‘râni de la expresión ‘pura de toda duda’ con la que califica la ‘Aqîda del Sháij al-Ákbar, considerándola así espejo en el que se refleja el Corán en toda su pureza.
En un capítulo particularmente importante de los Futûhât, consagrado a ‘los que vuelven junto a las criaturas después de haber llegado hasta Allah’, Muhyî d-Dîn explica y precisa lo que es el Heredero (Wâriz) del Profeta y la naturaleza de su función. Ese texto es igualmente fundamental para la comprensión de las distinciones que hay que establecer entre los diferentes ‘íntimos de Allah’ (awliyâ) y entre las dos fases, ascendente y descendente, de la realización espiritual. Gracias a esas explicaciones y a esas precisiones podemos apreciar lo que implica, en el caso del ash-Sháij al-Ákbar, su investidura como Heredero del Maqâm Muhammadiano.
El Sháij comienza por recordar las dos fases de la realización espiritual del Profeta: su retiro en el Monte Hirâ para consagrarse totalmente a Allah hasta que fue interferido por Él, y después su Misión (Risâla) entre los hombres. La Perfección (Kamâl) de los ‘íntimos’ (awliyâ) comporta, según lo anterior, esa segunda fase que sigue a su Llegada (Wusûl) hasta Allah. Esa Perfección se alcanza con el retorno (ruÿû‘) junto a las criaturas. Hay ‘íntimos’ (awliyâ) que ‘no vuelven’, ‘los que se detienen’ (al-wâqifûn). En cuanto a los que vuelven, los hay que lo hacen por propia elección (ijtiyâr), como Abû Mádian de Sevilla, y otros lo hacen ‘a pesar de ellos mismos’ (idtirâr), como Abû Yaçîd al-Bistâmi. La función esencial de los que retornan hacia los hombres es la de servirles de guía (hidâya), haciendo nuevos Íntimos Herederos del Profeta: “Entre los Santos, el heredero perfecto es el que se consagra a Allah según la Ley del Enviado (s.a.s.) hasta que Allah le abre en el corazón la comprensión de lo que reveló a su Profeta y Enviado Muhammad (s.a.s.). Esta ‘abertura’ tiene lugar por una teofanía (taÿalli) en su interior de la que le resulta la gracia de la comprensión del Libro Revelado (el Corán), y el Santo entonces pasa al rango (maqâm) de ‘aquéllos a los que Allah habla’ (al-muhaddazûn) en esta Comunidad. Ese acontecimiento juega en él un papel análogo a la venida del Ángel al Enviado de Allah (s.a.s.). Y entonces Allah lo reenvía hacia las criaturas para guiarlas y para explicarles los fines de la Ley y cuáles son las tradiciones trasmitidas con seguridad por el Enviado de Allah y las que no lo son. El Íntimo (Wali) delegado de este modo lo es en función de una ‘ciencia señorial a él dada, fruto de la Misericordia de Allah y que Allah le enseña desde Él’...”. Es así como eleva las aspiraciones de las criaturas hacia la busca más preciosa y la estación más alta, haciéndoles desear lo que hay junto a Allah, tal como hizo el Enviado de Allah (s.a.s.) con la propagación de su mensaje. Pero el Heredero no puede introducir ninguna ley nueva ni abrogar ninguna regla legal firmemente reconocida. En sus enseñanzas, el Heredero ‘se apoya en una prueba evidente de su Señor’ y en ‘una visión interior (basîra)’. Muhyî d-Dîn expone igualmente las diferentes categorías de ‘los que llegan a Allah’ (al-wâsilûn), pues, cuando son reenviados no podrán dirigir e instruir a las criaturas más que según el dominio propio de su conocimiento y conforme a su modo de ‘llegar’ a Allah. Esa ‘llegada’ (wusûl) puede ser el resultado de un Nombre de Allah que los haya ligado metódicamente a Él o por otra intervención de Allah en sus vidas: “Entre los hombres espirituales que han realizado la Llegada, los hay a los que nada es revelado en cuanto a los Nombres que los rigen, pero tienen competencia en materia de obras prescritas por la Ley en base de las cuales han recorrido su camino espiritual”. El Sháij precisa que hay ‘llegados’ a quienes Allah concede la totalidad de sus dones.
Si recordamos lo que dijo Muhyî d-Dîn en el relato de su ascensión espiritual y su investidura como Heredero del Maqâm Muhammadiano, se comprende plenamente lo que significa eso, y se observa que él estaba precisamente en el caso excepcional que indica en último lugar, el de ‘aquéllos a los que Allah ofrece todas sus gracias’. Él retornó a las criaturas con la totalidad de la herencia Muhammadiana. Los términos empleados por el ash-Sháij al-Ákbar son significativos: “Supe entonces que era yo mismo la suma (maÿmû‘) de todo lo que se me había dicho, y descubrí que poseía el Maqâm Muhammadiano entre los herederos de la naturaleza totalizante (ÿam‘ía) de Muhammad (s.a.s.)”. Cuando esta primera investidura fue confirmada en el Pleroma Supremo, dijo: “Así fue como recibí las Palabras de la Síntesis (ÿawâmi‘ al-kálim)”. Todas esas palabras que acabamos de citar y recordar : yáÿma‘, ÿamî‘, maÿmû‘, ÿam‘ía, ÿawâmi‘, pertenecen a la misma raíz ÿm‘ que expresa las ideas de totalidad y síntesis. Creemos que ahí reside la verdadera clave del misterio de Ibn ‘Arabi y de su obra. Ha heredado la naturaleza y la función totalizantes del Profeta, su ÿam‘ía, y por ello no es solamente un Heredero del Profeta, entre otros, sino el Heredero del Maqâm Muhammadiano. La función espiritual de Muhyî d-Dîn, que se confunde con su realización descendente y su ‘retorno’ a las criaturas, será la de convocar a las gentes hacia Allah manifestando, explicitando y desarrollando todas las verdades de las que tuvo conocimiento, velando a la vez por salvaguardar la unidad y la diversidad, la identidad y la distinción. La ÿam‘ía es sin duda la palabra maestra en la obra de Ibn ‘Arabi, pues es la naturaleza misma del ser humano, síntesis y microcosmos, la naturaleza misma del principio profético eterno, totalizando todas las manifestaciones proféticas de las que Muhammad es el Sello que las recapitula y las lleva a la unidad, la naturaleza misma del Islam, última Senda revelada, reuniendo en su universalidad las sendas anteriores, ‘Senda del medio’ (dîn wásat), integrando y equilibrando las oposiciones. La conciliación de los contrarios (iÿtimâ‘ ad-diddáin), las formulaciones antinómicas que identifican ‘la afirmación sin antropomorfismo y la negación sin anulación (de los Atributos de Allah)’ (izbât min gáiri tashbîh wa náfi min gáiri ta‘tîl), son también manifestaciones de la ÿam‘ía y que se encuentran en la ‘Aqîda (Doctrina, Cosmovisión) de Ibn ‘Arabi y que son prueba de su absoluta corrección como musulmán (la cuestión puede ser consultada en la al-‘Aqîda at-Tahâwía, traducida al castellano entre las publicaciones de zawiya y que es uno de los clásicos de la exposición de los fundamentos del Islam). En su dialéctica misma, su método de argumentación exhaustiva, que da cuenta de todos los aspectos de una cuestión, expresa el mismo espíritu de ÿam‘ía.
En su investidura confirmada ante el Pleroma Supremo, Muhyî d-Dîn recibió ‘los dones de las sabidurías’ (mawâhib al-híkam). Nos parece significativo que la última obra que tenemos de él, y que es como la coronación de su obra, sea precisamente ‘Los Engarces de la Sabiduría’ (Fusûs al-Híkam). En ese libro, que es como la recapitulación final de las manifestaciones de la Palabra desde la Creación, el ash-Sháij al-Ákbar hace corresponder a cada uno de veintisiete profetas o enviados -siendo el primero Adam y el último Muhammad (s.a.s.)- con una Sabiduría específica que se expresa por una Palabra (Kálima) de la que el profeta o el enviado es un soporte de manifestación, y que lo inserta como una piedra precisa en una cadena. No es menos digno de remarcar que la misión espiritual de Muhyî d-Dîn, que había comenzado con el anuncio feliz (bushrà) de su Herencia del Maqâm Muhammadiano se acabe en un sueño anunciador (mubáshshira) que tuvo en Damasco en el 627/1229 y en el que vio al Profeta sosteniendo en sus manos un libro, el Fusûs al-Híkam, y le ordenó comunicarlo a la gente.
Fuente: Musulmanes andaluces Click Here to Read More..
“¡Da consejo a Mis servidores!” (ínsah ‘ibâdî). Muhyî d-Dîn ibn ‘Arabi, a quien se dirigió esta orden señorial en Almería (año 1199), se mantuvo fiel a ella hasta su muerte haciéndose merecedor de ser llamado ash-Sháij al-Ákbar (el Más Grande de los Maestros). A lo largo de treinta años, recorriendo el mundo musulmán desde Andalucía hasta Anatolia, instruyó incansablemente a sus discípulos, escribiendo y dictando sus enseñanzas. Durante otros diez años, asentado en Damasco, continuó cumpliendo su función y terminó la obra de inspiración mística más considerable que hombre alguno haya jamás compuesto.
Esa obra inmensa trata sobre todas las ciencias tradicionales islámicas, las de la Shârî‘a o Ley Revelada (Corán, Sunna, Derecho -Fiqh-), las de la Haqîqa o Verdad Interior, y las de la Tarîqa, la Vía espiritual e iniciática que lleva a la realización de la Verdad. Una tal producción que sobrepasa con mucho los quinientos títulos parece superar las posibilidades de un hombre abandonado a sus propias fuerzas. Pero se explica si se admite lo que Muhyî d-Dîn no dejó de proclamar, a saber que no hacía sino obedecer órdenes interiores y escribir lo que le comunicaba el Ángel de la Inspiración (Málak al-Ilhâm).
En el prefacio a su libro Mawâqi‘ an-Nuÿûm, que redactó en tan sólo once días en Almería durante el mes de Ramadán del año 595, Muhyî d-Dîn declaró: “Cuando la Verdad Absoluta (al-Haqq) quiso que viniese a la existencia esta obra preciosa y quiso hacer don a sus criaturas de las gracias y bendiciones escogidas de entre los tesoros de su generosidad, por la intermediación de quien había elegido de entre sus servidores... me envió, para darme firmeza, al mensajero de su inspiración.. que insufló en mí un aliento de su espíritu insondable”.
En los Futûhât -colosal enciclopedia de conocimientos místicos- Ibn ‘Arabi precisa que “la ciencia señorial es la que Allah enseña por inspiración (ilhâm), por proyección (ilqâ) o haciendo descender al Espíritu depositario de ese saber (ar-Rûh al-Amîn) sobre el corazón. Este libro es de ese género. Yo no he escrito en él ni una palabra que no provenga de un dictado señorial, de una proyección majestuosa o de una insuflación espiritual en mi ser, si bien no soy un enviado como profeta que aporte una Ley nueva ni soy mensajero que trasmita obligaciones... Si digo esto último es únicamente para que nadie se imagine que pretendamos -mi pares y yo- haber alcanzado el grado de la profecía (nubuwa). ¡Cierto que no! Lo que queda de ella es la herencia espiritual (mîrâz) y el hecho de marchar sobre las huellas de Muhammad (s.a.s.), el Enviado de Allah”. En otro lugar de los Futûhât, él afirma: “Es Allah quien ha construido este libro, y no yo, para el uso de las criaturas; todo en él es una ‘abertura’ (fath) desde la parte de Allah”.
La génesis de las obras de Ibn ‘Arabi tiene que ser igualmente puesta en relación con ciertos encuentros que mantuvo o visitas que realizó a sufíes o a personajes de la jerarquía esotérica. Ciertos viajes del Sháij Muhyî d-Dîn toman entonces un sentido particular. Observamos así que los at-Tadbîrât al-Ilâhía fueron escritos después de que una indicación señorial le presentó en Morón (Maurûr) a ‘Abd Allâh ibn al-Ustâdz al-Maurûri, que era el Qutb al-Mutawakkilîn, es decir, el Polo Espiritual de aquellos que habían alcanzado el maqâm del tawákkul: el abandono en Allah del gobierno (tadbîr) de sus vidas. Tiene sentido que el relato que hace el Sháij de su ascensión espiritual hasta la luz Suprema se encuentre en un capítulo de los Futûhât titulado: “Conocimiento de la morada del tawákkul”. Esa ascensión, que es narrada por Ibn ‘Arabi también en su Kitâb al-Isrâ (la traducción al castellano de la primera parte de este libro ha sido publicada en zawiya.org), habría tenido lugar en Fez en el 594 de la Hégira. Fue en Fez (en el año 593) donde conoció al Polo de su Tiempo (Qutb Çamânihi), es decir, al jefe supremo de la jerarquía esotérica que había obtenido el maqâm de la Luz.
Otro personaje que jugó un papel importante en la vida de Ibn ‘Arabi fue ‘Abd al-‘Açîç al-Mahdâwi, cuyo espíritu es considerado protector de la ciudad de Túnez, a quien visitó el Sháij en tres ocasiones durante sus estancias en Túnez (590, 595 y 598). Ibn ‘Arabi le dedicó su prefacio de los Futûhât en el 598 tras su primera peregrinación a Meca, y también le dirigió su Rûh al-Quds en el 600. Junto a él redactó en el 598 otro de sus libros, el Inshâ ad-Dawâir.
Pero aún es más conocido el papel de Nizâm, a la que Ibn ‘Arabi conoció durante su estancia en Meca el año 598. Era la hija de un piadoso sabio de Ispahán a quien Ibn ‘Arabi había encontrado entre otros místicos a los que frecuentaba en la Ciudad. Esa maestra sufí fue la inspiradora del Turÿumân al-Ashwâq, bellísimos poemas de amor místico redactados en la forma clásica del nasîb. Si no hemos hablado de los encuentros de Ibn ‘Arabi con el Jidr (personaje que simboliza al maestro ideal y que reside en el mundo intermedio al que tiene acceso el sufí en su avance hacia la Unidad Absoluta) es porque, a pesar de su importancia para la realización espiritual que desemboca en la Santidad Suprema (al-Walâya), esos encuentros parecen no haber tenido influencia sobre su función de maestro y sobre la elaboración de su obra. Las tres intervenciones del Jidr en el curso de la fase inicial y ascendente de la realización espiritual de Muhyî d-Dîn y la triple investidura de la Jirqa (el manto iniciático) que recibió en diferentes épocas y que él mismo trasmitió a su vez, no parecen haber concernido más que a la vía personal del Sháij, y de un modo que sigue siendo enigmática.
Toda la obra del ash-Sháij al-Ákbar, inspirada y favorecida en su manifestación por encuentros con awliyâ (íntimos de Allah), maestros espirituales, personajes de la jerarquía esotérica o ‘figuras teofánicas’, no encuentra su verdadera explicación más que en el hecho de que Muhyî d-Dîn, como resultado de su ascensión espiritual, en Fez en el 594 (1197 de la era cristiana) se convirtió en el Heredero (Wâriz) del Profeta (s.a.s.). Para comprender la significación y las implicaciones de este hecho, hay que remitirse al relato que él hizo de ese acontecimiento místico. Envuelto en luces y todo su ser convertido en luz, ‘revestido de una túnica de honor (jil‘a) no parecida a ninguna otra’, Muhyî d-Dîn pidió a Allah un versículo coránico que incluyera toda la Revelación “y Allah hizo descender sobre mí: ‘Di: nos hemos abierto de corazón a Allah y a lo que ha hecho descender hasta nosotros y a lo que ha revelado a Abraham, a Ismael, a Isaac, Jacob y las Tribus, a lo que dio a Moisés, a Jesús y a los Profetas de parte de su señor. No distinguimos entre ellos, y a Él estamos sometidos’. En este versículo del Corán me dio todos los signos y hizo de él la clave para mí de todas las ciencias. Supe entonces que yo mismo era la suma (maÿmû‘) de todo lo que me había sido dicho y comprendí que se me daba la noticia bendita de que poseía el Maqâm Muhammadiano entre los herederos (wáraza) de la ‘natualeza total’ (ÿam‘ía) de Muhammad (s.a.s.), el último enviado, el último en recibir la Revelación, a quien Allah había concedido las ‘Palabras de la Síntesis’ (ÿawâmi‘ al-kálim), y obtuve en el curso de esa ascensión el conocimiento de las significaciones de todos los Nombres... Supe entonces que yo era un ‘servidor puro’ (‘abd mahd) y que en mí no había nada del señorío (rubûbía, que sólo corresponde a Allah)”. Esta cualidad de Heredero del Rango Muhammadiano (Wâriz al-Maqâm al-Muhammadi) sería posteriormente confirmada al ash-Sháij al-Ákbar ante el Pleroma Supremo (al-Mála al-Á‘là) donde el Sello (al-Jatm), es decir, Jesús, le invitó a subir al almimbar instalado para él: “En el frontón del almimbar estaba inscrito en luz azul: ‘Ésta es la Estación Muhammadiana más pura. Quien sube aquí es el heredero, y Allah lo envía para velar por el respeto a la Ley’. En ese momento recibí los dones de las sabidurías (mawâhib al-híkam) y así fue como recibí las ‘Palabras de la Síntesis’ (ÿawâmi‘ al-kálim)...”.
La función de Heredero del Maqâm Muhammadiano implica la de Sello de la Santidad Muhammadiana (jatm al-walâya al-muhammadía), conforme a lo que el mismo ash-Sháij al-Ákbar escribió: “Del mismo modo en que Allah selló con Muhammad (s.a.s.) la Revelación trasmisora de una Ley a la humanidad, así ha culminado con el Sello Muhammadiano la santidad que proviene de la herencia Muhammadiana. No ha sellado la que puede provenir de otros profetas, pues, entre los ‘íntimos’ (awliyâ) hay quienes heredan de Abraham, de moisés o de Jesús, y pueden existir tras el Sello Muhammadiano, pero tras él no habrá quien repose directamente sobre el Corazón de Muhammad”. El ash-Sháij al-Ákbar sería él mismo ese Sello Muhammadiano. Esto quiere decir que él es la puerta para el conocimiento de las profundidades del Islam y que en sus enseñanzas es saboreable la intensidad de la Revelación que tuvo Muhammad (s.a.s.). Esto no excluye que haya otros maestros de su misma altura, y todo ellos se consideran singulares y únicos porque están inmersos en la Unidad. Además, esa investidura tuvo en Ibn 'Arabi un alcance tal que hizo de él patrimonio de todos los sufíes, pertenezcan a la escuela en concreto a la que pertenezcan, siendo esto parte de su universalidad en tanto que Sello. Por esa investidura Muhyî d-Dîn era encargado de la función espiritual de instructor y guía de la comunidad islámica, y se comprende por qué relata esa investidura en el prólogo a los Futûhât, pues establecía el fundamento de su autoridad y de su magisterio, afirmando la corrección de su doctrina y su fidelidad absoluta a las enseñanzas muhammadianas, a la vez islámicas y universales. Esto justifica plenamente el empleo por el Imâm ash-Sha‘râni de la expresión ‘pura de toda duda’ con la que califica la ‘Aqîda del Sháij al-Ákbar, considerándola así espejo en el que se refleja el Corán en toda su pureza.
En un capítulo particularmente importante de los Futûhât, consagrado a ‘los que vuelven junto a las criaturas después de haber llegado hasta Allah’, Muhyî d-Dîn explica y precisa lo que es el Heredero (Wâriz) del Profeta y la naturaleza de su función. Ese texto es igualmente fundamental para la comprensión de las distinciones que hay que establecer entre los diferentes ‘íntimos de Allah’ (awliyâ) y entre las dos fases, ascendente y descendente, de la realización espiritual. Gracias a esas explicaciones y a esas precisiones podemos apreciar lo que implica, en el caso del ash-Sháij al-Ákbar, su investidura como Heredero del Maqâm Muhammadiano.
El Sháij comienza por recordar las dos fases de la realización espiritual del Profeta: su retiro en el Monte Hirâ para consagrarse totalmente a Allah hasta que fue interferido por Él, y después su Misión (Risâla) entre los hombres. La Perfección (Kamâl) de los ‘íntimos’ (awliyâ) comporta, según lo anterior, esa segunda fase que sigue a su Llegada (Wusûl) hasta Allah. Esa Perfección se alcanza con el retorno (ruÿû‘) junto a las criaturas. Hay ‘íntimos’ (awliyâ) que ‘no vuelven’, ‘los que se detienen’ (al-wâqifûn). En cuanto a los que vuelven, los hay que lo hacen por propia elección (ijtiyâr), como Abû Mádian de Sevilla, y otros lo hacen ‘a pesar de ellos mismos’ (idtirâr), como Abû Yaçîd al-Bistâmi. La función esencial de los que retornan hacia los hombres es la de servirles de guía (hidâya), haciendo nuevos Íntimos Herederos del Profeta: “Entre los Santos, el heredero perfecto es el que se consagra a Allah según la Ley del Enviado (s.a.s.) hasta que Allah le abre en el corazón la comprensión de lo que reveló a su Profeta y Enviado Muhammad (s.a.s.). Esta ‘abertura’ tiene lugar por una teofanía (taÿalli) en su interior de la que le resulta la gracia de la comprensión del Libro Revelado (el Corán), y el Santo entonces pasa al rango (maqâm) de ‘aquéllos a los que Allah habla’ (al-muhaddazûn) en esta Comunidad. Ese acontecimiento juega en él un papel análogo a la venida del Ángel al Enviado de Allah (s.a.s.). Y entonces Allah lo reenvía hacia las criaturas para guiarlas y para explicarles los fines de la Ley y cuáles son las tradiciones trasmitidas con seguridad por el Enviado de Allah y las que no lo son. El Íntimo (Wali) delegado de este modo lo es en función de una ‘ciencia señorial a él dada, fruto de la Misericordia de Allah y que Allah le enseña desde Él’...”. Es así como eleva las aspiraciones de las criaturas hacia la busca más preciosa y la estación más alta, haciéndoles desear lo que hay junto a Allah, tal como hizo el Enviado de Allah (s.a.s.) con la propagación de su mensaje. Pero el Heredero no puede introducir ninguna ley nueva ni abrogar ninguna regla legal firmemente reconocida. En sus enseñanzas, el Heredero ‘se apoya en una prueba evidente de su Señor’ y en ‘una visión interior (basîra)’. Muhyî d-Dîn expone igualmente las diferentes categorías de ‘los que llegan a Allah’ (al-wâsilûn), pues, cuando son reenviados no podrán dirigir e instruir a las criaturas más que según el dominio propio de su conocimiento y conforme a su modo de ‘llegar’ a Allah. Esa ‘llegada’ (wusûl) puede ser el resultado de un Nombre de Allah que los haya ligado metódicamente a Él o por otra intervención de Allah en sus vidas: “Entre los hombres espirituales que han realizado la Llegada, los hay a los que nada es revelado en cuanto a los Nombres que los rigen, pero tienen competencia en materia de obras prescritas por la Ley en base de las cuales han recorrido su camino espiritual”. El Sháij precisa que hay ‘llegados’ a quienes Allah concede la totalidad de sus dones.
Si recordamos lo que dijo Muhyî d-Dîn en el relato de su ascensión espiritual y su investidura como Heredero del Maqâm Muhammadiano, se comprende plenamente lo que significa eso, y se observa que él estaba precisamente en el caso excepcional que indica en último lugar, el de ‘aquéllos a los que Allah ofrece todas sus gracias’. Él retornó a las criaturas con la totalidad de la herencia Muhammadiana. Los términos empleados por el ash-Sháij al-Ákbar son significativos: “Supe entonces que era yo mismo la suma (maÿmû‘) de todo lo que se me había dicho, y descubrí que poseía el Maqâm Muhammadiano entre los herederos de la naturaleza totalizante (ÿam‘ía) de Muhammad (s.a.s.)”. Cuando esta primera investidura fue confirmada en el Pleroma Supremo, dijo: “Así fue como recibí las Palabras de la Síntesis (ÿawâmi‘ al-kálim)”. Todas esas palabras que acabamos de citar y recordar : yáÿma‘, ÿamî‘, maÿmû‘, ÿam‘ía, ÿawâmi‘, pertenecen a la misma raíz ÿm‘ que expresa las ideas de totalidad y síntesis. Creemos que ahí reside la verdadera clave del misterio de Ibn ‘Arabi y de su obra. Ha heredado la naturaleza y la función totalizantes del Profeta, su ÿam‘ía, y por ello no es solamente un Heredero del Profeta, entre otros, sino el Heredero del Maqâm Muhammadiano. La función espiritual de Muhyî d-Dîn, que se confunde con su realización descendente y su ‘retorno’ a las criaturas, será la de convocar a las gentes hacia Allah manifestando, explicitando y desarrollando todas las verdades de las que tuvo conocimiento, velando a la vez por salvaguardar la unidad y la diversidad, la identidad y la distinción. La ÿam‘ía es sin duda la palabra maestra en la obra de Ibn ‘Arabi, pues es la naturaleza misma del ser humano, síntesis y microcosmos, la naturaleza misma del principio profético eterno, totalizando todas las manifestaciones proféticas de las que Muhammad es el Sello que las recapitula y las lleva a la unidad, la naturaleza misma del Islam, última Senda revelada, reuniendo en su universalidad las sendas anteriores, ‘Senda del medio’ (dîn wásat), integrando y equilibrando las oposiciones. La conciliación de los contrarios (iÿtimâ‘ ad-diddáin), las formulaciones antinómicas que identifican ‘la afirmación sin antropomorfismo y la negación sin anulación (de los Atributos de Allah)’ (izbât min gáiri tashbîh wa náfi min gáiri ta‘tîl), son también manifestaciones de la ÿam‘ía y que se encuentran en la ‘Aqîda (Doctrina, Cosmovisión) de Ibn ‘Arabi y que son prueba de su absoluta corrección como musulmán (la cuestión puede ser consultada en la al-‘Aqîda at-Tahâwía, traducida al castellano entre las publicaciones de zawiya y que es uno de los clásicos de la exposición de los fundamentos del Islam). En su dialéctica misma, su método de argumentación exhaustiva, que da cuenta de todos los aspectos de una cuestión, expresa el mismo espíritu de ÿam‘ía.
En su investidura confirmada ante el Pleroma Supremo, Muhyî d-Dîn recibió ‘los dones de las sabidurías’ (mawâhib al-híkam). Nos parece significativo que la última obra que tenemos de él, y que es como la coronación de su obra, sea precisamente ‘Los Engarces de la Sabiduría’ (Fusûs al-Híkam). En ese libro, que es como la recapitulación final de las manifestaciones de la Palabra desde la Creación, el ash-Sháij al-Ákbar hace corresponder a cada uno de veintisiete profetas o enviados -siendo el primero Adam y el último Muhammad (s.a.s.)- con una Sabiduría específica que se expresa por una Palabra (Kálima) de la que el profeta o el enviado es un soporte de manifestación, y que lo inserta como una piedra precisa en una cadena. No es menos digno de remarcar que la misión espiritual de Muhyî d-Dîn, que había comenzado con el anuncio feliz (bushrà) de su Herencia del Maqâm Muhammadiano se acabe en un sueño anunciador (mubáshshira) que tuvo en Damasco en el 627/1229 y en el que vio al Profeta sosteniendo en sus manos un libro, el Fusûs al-Híkam, y le ordenó comunicarlo a la gente.
Fuente: Musulmanes andaluces Click Here to Read More..
Etiquetes de comentaris:
Ibn 'Arabi,
Musulmanes españoles,
Sufíes andalusíes,
Sufismo
Damasco, "refugio de los profetas"
«En cuanto a Damasco, es el paraíso de Oriente, el horizonte donde se alza su resplandeciente luz, […] la joven esposa entre todas las ciudades cuyo velo hemos levantado; está engalanada con plantas de flores perfumadas, y surge bajo el atavío sedoso de sus huertos y jardines. […] La ciudad es tan gloriosa que Al-lâh hizo residir allí al Mesías y a su madre. [...] Su suelo está tan ahíto de la abundancia de sus aguas que le gustaría tener sed. [...] Los vergeles forman alrededor de ella un círculo parecido al halo que rodea la luna, la encierran como el cáliz hace con la flor. […] ¡Cuánta razón han tenido quienes han dicho con respecto a ella: “Si el paraíso está en la tierra, es sin duda Damasco; si está en el cielo, esta ciudad le disputa la gloria e iguala sus bellezas”!»
Cuando uno lee esa página, tan célebre, de la Rihla de Ibn Yubayr (ob. 614/1217), le vienen enseguida a la memoria ciertas descripciones de Sevilla, comparada también con el Jardín del Edén, y nos podemos preguntar si, al escoger Damasco entre todas las ciudades de Oriente, no quiso Ibn 'Arabî recuperar un poco de la atmósfera y del paisaje de la tierra de sus primeros años. También como Sevilla, Damasco suscita mucho la codicia: entre los años 589 y 658/1260, la ciudad fue asediada en doce ocasiones; precisemos que, todas las veces, sitiadores y sitiados eran ayyübíes. Este encarnizado empeño de los divididos sucesores de Saladino por apoderarse de la antigua capital omeya es además perfectamente comprensible. Por su situación geográfica, Damasco es a la vez la etapa final de las rutas comerciales de la Yazîra, de Anatolia y del Norte de Siria, y uno de los principales centros de reagrupamiento de las caravanas de la peregrinación; y constituye al mismo tiempo una encrucijada vital para el control de las rutas militares entre la Siria del Norte y la Yazîra por una parte y Palestina y Egipto por otra. Una vez muerto Saladino, estalla una lucha fraticida entre sus herederos, en la que Damasco es a la vez envite y rehén. Tras cuatro guerras sucesivas, es finalmente el hermano de Saladino, 'Âdil, quien consigue en 595/1199 apoderarse de la ciudad, de la que nombra gobernador a su hijo Mu'azzam. A partir de ese momento y hasta el año 624 de la hégira, la metrópolis siria conoce una relativa era de paz, turbada sin embargo en el 597 por una nueva tentativa por parte de los hermanos Zahir y Afdal de apoderarse de ella.
Hay que subrayar, no obstante, que con excepción de los asedios del 626/1229, del 635 y del 643, que dieron lugar a violentos combates, la ciudad y su población no se vieron afectadas, o lo fueron poco, por dichas guerras, después de todo poco violentas, que se desarrollaban al pie de sus murallas y acababan, por regla general, en un arreglo amistoso entre los beligerantes. De la misma manera, los cambios repetidos de soberanos no parecen haber alterado de manera notable la configuración de la sociedad siria en general y damascena en particular, la cual sigue siendo poco más o menos como era bajo el dominio de los zanguíes. Los militares ocupan los puestos más importantes y tienen las riendas del poder; son ellos quienes deciden la suerte de las batallas y, por lo tanto, en cierto modo, la suerte del país. Los dignatarios religiosos, por su parte, garantizan el buen funcionamiento de las instituciones que rigen la vida social y cotidiana de la ciudad. Son, dada la naturaleza de su función, intermediarios entre el poder político que los nombra y la población que les consulta. Sirven al príncipe quien, llegado el caso, acude a sus servicios para movilizar a la población en el sentido de sus objetivos políticos. Nûr ad-Dîn y después Saladino, de manera mucho más acentuada, entre otros, utilizaron tal procedimiento en su política de incitación al yihads. Pero los ulemas son a veces indóciles. Dos acontecimientos históricos bien conocidos (de los que tendremos ocasión de volver a ocuparnos) ilustran esas dos posturas: por una parte está el hecho de Nâsir Dâwûd, sultán de Damasco, quien en 626/1229 le pide a Sibr Ibn al-Yawzî, predicador (hatîb) de la Mezquita Mayor, que amotine a los damascenos contra Kamil que acaba de entregar Jerusalén a Federico II. Es lo contrario de lo que sucede en 637/1240, cuando 'Izz ad-Dîn Sulamî critica en su sermón la política de Sâlih Isma'îl (quien proponía a los francos cederles dos plazas fuertes y los invitaba incluso a venir a comprar armas a Damasco) y emite una fatwa o dictamen jurídico prohibiendo la venta de armas a los no-musulmanes.
Designado, al igual que el hatîb, por el sultán, el gran cadí (qâdî-l-qudât) gozaba de un prestigio más considerable aún, dadas las responsabilidades y la amplitud de los poderes que le habían sido confiados. Era incumbencia suya hacer reinar la justicia, y por lo tanto aplicar la sharî’a en todo el bilâd as-Sâm, es decir: el territorio que se extiende desde Qinnasrîn al norte hasta al-'Arîs al sur. Recordemos que hasta la reforma de Baybars en el año 664, la Judicatura Suprema recaía siempre en un shâfi'î, pues ese era el rito o madhab mayoritario en esa región del mundo musulmán. Cadíes y predicadores eran escogidos preferentemente entre las grandes familias de Damasco, y, en todo caso, entre los ulemas, esos hombres que, como nos dice Ibn Yubayr (Voyages, p. 344), se ponen sobrenombres increíbles y caminan arrastrando el faldón de su manto: «...Uno oye hablar continuamente de “Corazón de la Fe”, “Sol de la Fe”, “Luna llena de la Fe”, “Astro de la Fe”... sin que haya límite a la lista de esos vocablos artificiales y todo lo demás. Particularmente entre los juristas, encontraréis cuanto queráis de “Príncipe de los Sabios”, “Perfección de los Imam-s”... sin ninguna cortapisa a tales títulos absurdos. Cada uno de esos personajes se encamina a la tribuna de los grandes arrastrando la suntuosa cola de su manto, inclinando con aires de importancia el cuerpo y la cabeza.»
Tanto si desempeñan funciones oficiales, como si no, los ulemas enseñan en las escuelas o madrasas, donde forman nuevas generaciones de juristas (fuqahâ') y tradicionistas (muhaddizûn). Aparecen, o más bien quieren aparecer, como la conciencia del Islam en el seno de la sociedad, emitiendo fatuas, aconsejando a los príncipes que les escuchan o por lo menos los tratan con mucho miramiento. De ese modo, vemos a 'Adil abolir los impuestos ilegales (mukus) con la finalidad de ablandar a los alfaquíes a quienes su política con los francos había irritado profundamente; igual que en el año 628/1231 al-Malik al-Asraf ordena el encarcelamiento del shayk 'AIî al-Harîrî a petición de 'Izz ad-Dîn Sulamî y de Taqî d-Dîn Ibn Salâh, quienes le acusaban de ser herético y reclamaban su ejecución.
Es verdad que en esta época agitada los doctores de la Ley tienen mucho trabajo por hacer. Venidos de Oriente y de Occidente, numerosos personajes, portadores de ideas subversivas, invaden el bilâd as-Sam, donde propagan sus doctrinas perniciosas, infundiendo en los espíritus turbación y confusión. Ya en 587/1191, los ulemas habían hecho ejecutar a Suhrawardî de Alepo, que profesaba una inquietante doctrina donde Platón, Zoroastro y Avicena se codeaban con Abü Yazîd al-Bistâmî, Dû-l-Nûn el Egipcio y Hallây. El peligro se dibuja con claridad a comienzos del siglo VII/XIII con la llegada de un número creciente de emigrados andalusíes y magrebíes. Ibn 'Arabî no es el único que había puesto sus ojos en Damasco. Otros “occidentales” como él prefirieron Siria a Egipto y se establecieron también en Damasco. Aquí, como en El Cairo, son por lo general bien acogidos: “Las ventajas de que gozan los extranjeros en esta ciudad son innumerables, particularmente las que son reservadas a los fieles que saben el Corán de memoria o aspiran a saberlo. La estima de que gozan en esta ciudad es verdaderamente admirable; sin duda todos los países de Oriente tienen la misma actitud con respecto a ellos, pero la atención que se les presta en éste es mayor, y aquí se les honra más ampliamente.” Aunque el testimonio de Ibn Yubayr data de 580/1184, época en que reinaba Saladino, no parece que las cosas hubieran cambiado mucho bajo sus sucesores. Los magrebíes siguen disponiendo de una zawiya en la Mezquita de los Omeyas y en la Kallasa, así como de dos madrasas suplementarias. Esos son además los únicos centros de reagrupamiento de los magrebíes, pues éstos, según la investigación efectuada por Louis Pouzet, nunca se agruparon en barrios especiales ni formaron una comunidad propiamente dicha.
Fieles a sus tradiciones, los cronistas y los autores de obituarios no han retenido, de entre esos extranjeros, nada más que el nombre de aquellos que se distinguieron en alguna disciplina. Es sobre todo el caso del gramático Ibn Malik, que compuso su famosa Alfiyya en Damasco, donde murió en 672/1273; de los Banû Birzâl, oriundos de Sevilla, que se hicieron un nombre en la ciencia del hadîz; y también de los Banû Zawâwî, oriundos de Bujía, que dieron dos grandes cadíes malikíes a Damasco. Veremos que Ibn 'Arabî estuvo estrechamente ligado a algunos miembros de esas dos familias. Otros, los más numerosos al parecer, deben a las violentas polémicas que suscitó la doctrina que profesaban el privilegio de ocupar un buen puesto en esos repertorios biográficos. Son los ittihadiyyûn, llamados también a veces ashâb al-hulûl (“los que profesan el encarnacionismo”): bajo esta rúbrica un poco vaga, pero bien cómoda, los autores musulmanes desde la Edad Media hasta nuestros días clasifican a todos los defensores de un tasawwuf que les parece aventurado; no el de un Gazâlî o de un Sihab ad-Dîn Suhrawardî, respetables e inofensivos, o al menos percibidos como tales, sino el de un Hallây, el de un Ibn 'Arabî o el de un Ibn Sab'în que tienen en común, pese a las grandísimas diferencias que presentan sus doctrinas, el ver el Haqq en el halq, el ver el rostro de Al-lâh en el rostro del hombre.
Las listas de esos herejes a quienes persiguieron Qutb ad-Dîn Qastallânî, Ibn Taymiyya, Sahâwî o Ibn Jaldûn (por citar sólo a los más conocidos de sus adversarios), si bien es verdad que presentan algunas variantes aquí y allá, coinciden sin embargo en un cierto número de “impíos principales”: Hallây, que siempre encabeza la lista, Ibn 'Arabî, Ibn al-Fârid, Ibn Sab'în, Sushtarî, Tilimsanî, Ibn Sawdakîn, Qûnawî, etc. El inventario establecido por Sahawî (ob. 902/1497) presenta la ventaja de pretender ser exhaustivo. Encontramos, pues, allí el nombre de un gran número de discípulos y de partidarios de Ibn 'Arabî en Oriente y sobre todo en Damasco. El catálogo establecido por Ibn Jaldûn (ob. 808/1406) es mucho más conciso, pero más matizado también; el autor de la Muqaddima supo distinguir, dentro de los herejes, entre la categoría de “los de la Teofanía” y la de los partidarios de la “Unicidad absoluta” (es decir, grosso modo, entre la escuela akbarí y la de Ibn Sab'în), categorías que polemistas menos sutiles confunden a menudo.
Entre los ittihâdiyyûn procedentes del Occidente islámico que Damasco acoge en este siglo, los “cazadores de brujas” retuvieron sobre todo los nombres de Ibn 'Arabî, de 'Afîf ad-Dîn Tilimsanî (ob. 690/ 1291), de Ibn Hûd (ob. 699/1299) —estos dos últimos notorios sab'îníes y del shayh Abû l-Hasan al-Harrâlî (ob. 638/1240); concerniente a este último, hay que precisar que las largas reseñas biográficas que le consagran Gubrînî y Maqqarî no permiten vincularlo a ninguna corriente precisa del sufismo ni a ningún maestro conocido. Hará falta, pues, que un animoso pionero emprenda la edición y el estudio de sus escritos para que sepamos más acerca de su doctrina y de su genealogía espiritual. Lo que, en cambio, sí es bien conocido es que su comentario del Corán desagradó al alfaquí 'Izz ad-Dîn Sulamî, que le hizo expulsar de Damasco en el año 632; al parecer, es únicamente por esa razón por la que figura en la lista de ittihâdiyyûn de Sahâwî.
Sea eso cierto o no, lo que importa subrayar es que contrariamente a Hallây, Ibn 'Arabî no sufrió ningún tipo de persecución en Siria; antes al contrario, se sabe que mantuvo estrechas y buenas relaciones con personalidades eminentes de Damasco, especialmente con algunos de sus alfaquíes más reputados. Así, entre sus maestros en hadîz mencionados en la Iyâza (p. 175), figura el Gran Cadí 'Abd as-Samad al-Harastânî (ob. 614/1217), que le transmite, en la Mezquita de los Omeyas, precisa Ibn ‘Arabî al comienzo de su Muhâdarat al-abrar (II, p. 8), el Sahîh de Muslim y le otorgó una iyâza 'âmma. Estuvo igualmente en relación con el cadí Shams ad-Dîn Huwayy (ob. 637/1239) a propósito del cual tuvo una visión relativa a su nombramiento para la “Judicatura Suprema”. El cadí Huwayy fue, precisémoslo, qâdî l-qudât en dos ocasiones, primeramente del 623/1226 al 629 y luego del 635 hasta su muerte en el año 719. Además, varios autores tardíos afirman que el cadí Huwayy “servía a Ibn 'Arabî como un esclavo”; el autor de los Manâqib Ibn 'Arabî (p. 30) añade incluso que le entregaba treinta dirhames al día. Pero ¿hasta qué punto tales informaciones, provenientes de fuentes varios siglos posteriores a Ibn ‘Arabî, son creíbles?
Cuando remontamos las cadenas de transmisión de tales autores (Maqqarî, Sha’arânî, Ibn al-'Imâd, al-Qârî al-Bagdadî), que en términos casi idénticos repiten uno tras otro esa misma información, llegamos a Fayrûzâbâdî, el autor del célebre Muhît, muerto en el Yemen en 817/ 1414. Se constata al mismo tiempo que Fayrûzâbâdî fue el primero que transmitió un cierto número (incluso un cierto tipo) de ahbâr (“noticias”) referentes a la biografía de Ibn 'Arabî y más específicamente a sus relaciones con los alfaquíes de su época. Todos esos autores, en efecto, se apoyan en el texto de una fatwa (respuesta de jurisconsulto) que Fayrûzâbâdî redactó a petición del rey del Yemen an-Nâzir b. Ahmad b. al-Asraf (ob. 827/1423). A este último (según al-Qarî al-Bagdadî, que conoció al autor del Muhît en Delhi en 784/138222) los ulemas de su país le reprocharon el que poseyera en su biblioteca las obras de Ibn 'Arabî, y por eso le preguntaba al muftí sobre la licitud de la lectura de tales obras. Tras elogiar al Shayh al-Akbar, y para dar más peso a sus afirmaciones, Fayrûzâbâdî cita en esa famosa fatwa el ejemplo de varios alfaquíes, como Shams ad-Dîn Huwayy, que testimoniaron su afecto y respeto por Ibn 'Arabî. Desgraciadamente, este ferviente partidario de la escuela akbarí no precisa sus fuentes de información y, si se tiene en cuenta que le separan de Ibn 'Arabî casi dos siglos, se puede uno preguntar sobre la autenticidad de los hechos que refiere. Tanto más cuanto que es el primero, según toda apariencia, que menciona un episodio de la vida de Ibn ‘Arabî (que examinaremos posteriormente) que nos parece completamente inverosímil.
Es igualmente citando a Fayrûzâbâdî como estos mismos autores (Maqqarî, Sa'ranî, etc.) indican que Ibn ‘Arabî se casó con la hija del gran cadí malikí de Damasco. Sin embargo, no es más que a partir del año 664/1266, mucho después de la muerte de Ibn ‘Arabî, cuando los cuatro ritos (madahib), y entre ellos el madhab malikí, estuvieron representados en la magistratura suprema. Un historiador como al-Maqqarî, o el propio al-Fayrûzâbâdî, no podía ignorar un hecho histórico tan conocido que suscitó además vivas reacciones entre los ulemas.
Sin duda quisieron decir que Ibn ‘Arabî se casó con la hija del que iba a ser más tarde el primer cadí mayor malikí de Damasco, 'Abdassalam az-Zawawî (ob. 681/1282). Del mismo modo, tales autores evocan sus lazos de amistad con el “cadí Ibn Zakî”, que no asumió sin embargo esa función nada más que a partir del año 641/1243-4, por lo tanto también después de la muerte del Shayh al-Akbar. Lo que es completamente cierto, sin embargo, es que Ibn ‘Arabî ya había entablado amistad en el Magreb con un miembro de la familia de los Banu ZawawI, Abu Zakariya Yahya (ob. 611/1214), cuyas obras estudió y con el cual, nos dice en el Ruh, hizo un retiro de un día. Por otra parte, es totalmente verosímil que en Damasco haya estado en contacto con ‘Abdassalâm, futuro cadí, el primero de los Banû Zawawî que se instaló en Siria a partir del año 626. Pero, se puede, ante la falta de otras informaciones, afirmar o negar que se casara con su hija. Añadamos, además, que las mismas fuentes tardías precisan que el cadí ‘Abdassalâm renunció al cadiazgo como consecuencia de una intervención del Shayh al-Akbar. Ahora bien, Zayn ad-Dîn 'Abdassalâm dimisionó efectivamente de su cargo de juez (que había aceptado, por otra parte, a disgusto), pero fue en 673/1274-5. ¿Hay que ver en ello la alusión a una intervención post mortem de Ibn ‘Arabî, o la expresión de una ignorancia total y poco creíble en esos autores acerca de las fechas entre las cuales el primer qadí malikí de Damasco ejerció sus funciones?
Otra declaración de Fayrûzâbâdî iba a suscitar muchas controversias: 'Izz ad-Dîn Sulamî, el “gran shayk de los shafî'íes” confió, según él, a uno de sus íntimos que Ibn ‘Arabî era el “Polo” (qutb). Habida cuenta del debate apasionado que durante varios siglos ha opuesto a los adversarios y a los partidarios de Ibn ‘Arabî en torno a esta historia, es necesario desbrozar los documentos que a lo largo del tiempo se han acumulado sobre el “asunto 'Izz ad-Dîn”. Ante todo, precisemos que el primer autor que evoca tal episodio no es Fayrûzâbâdî sino 'Abdalgaffar al-Qusî, muerto en el 708/1308-928, y que por lo tanto pudo conocer algunos discípulos de Ibn ‘Arabî y del shayk 'Izz ad-Dîn: «Refieren acerca del sirviente de 'Izz ad-Dîn, escribe en el Wahîd, que un día penetró en la Mezquita Mayor en compañía de su shayk ['Izz ad-Dîn] y le dijo: “¡Me prometiste indicarme quién es el Polo!” El shayk le respondió: “El Polo es él”, señalando con el dedo a Ibn ‘Arabî, sentado en medio de sus discípulos. “Maestro ¿dices verdaderamente eso a propósito de él?” “El Polo es él”, afirmó de nuevo el shayk.»
Cuando se compara este relato, relativamente sucinto, con el que dan los autores posteriores, se observa inmediatamente que la anécdota se alargó singularmente e incluso se desdobló. Con Safadî (ob. 764/1362) aparece la “contra-anécdota”, en la cual Ibn ‘Arabî se convierte en el malo; mas, hay que subrayar que Safadî se basa en Dahabî, el cual a su vez cita a Ibn Taymiyya, cuyos sentimientos con respecto a Ibn ‘Arabî conocemos bien. Según esta segunda versión de los hechos, 'Izz ad-Dîn declaró que Ibn ‘Arabî era un mal shayk y un embaucador (shayk su’ wakaddzâb), que creía en la eternidad del mundo y tenía costumbres sexuales depravadas. El autor del Wâfî añade otro testimonio que remonta también a 'Izz ad-Dîn, el cual (según él) declaró que Ibn ‘Arabî se había casado con una mujer-yinn, la cual, encima de todo, le pegaba. Por último con Qârî al-Bagdadî, Maqqarî (ambos basándose en la fatwa de Fayrûzâbâdî) e Ibn al-'Imad, el cual cita a Munawî (ob. 1031/1621), aparece la tercera versión, según la cual 'Izz ad-Dîn guardó silencio cuando uno de sus discípulos calificó a Ibn ‘Arabî de hereje (zindîq), pero reveló esa noche misma a su hadîm que Ibn ‘Arabî era el Polo.
Para terminar, señalemos que se encuentran en el Qawl al-munbî (folios 38-40b) de Sahawî, cuya preocupación por la exhaustividad es verdaderamente infatigable, todas las versiones de la historia y, además, precisiones sobre las cadenas de transmisión de la versión negativa, que se presentan de la manera siguiente: Dahabî > Ibn Taymiyya > Ibn Daqîq al-'Id > 'Izz ad-Dîn Sulamî, por una parte; y, por otra, Safadî > Ibn Sayyid an-Nas > Ibn Daqîq > 'Izz ad-Dîn. ¿Hay necesidad de precisar que Sahawî rechaza todas las demás versiones? ¿Quién se equivoca? ¿Quién tiene razón? Nos es imposible zanjar esta cuestión, pero debemos hacer observar que el shayh Qûsî no es lo que podríamos llamar un defensor de Ibn ‘Arabî y que en esas mismas páginas del Wahîd encontramos palabras muy duras para con 'Afîf ad-Dîn Tilimsanî. Por otra parte, hay que comprender bien que si todos esos autores se toman tan a pecho el probar la autenticidad o la falsedad, según los casos, de tal anécdota, es por la notoriedad de que goza 'Izz ad-Dîn Sulamî ante los ulemas. Aquel a quien Massignon calificaba de “canonista shâfi'î de una rara rectitud” es la imagen misma del alfaquí íntegro y del sunní intransigente. Él no dudó, como hemos visto, en oponerse al rey cuando éste pactó con el enemigo cristiano ni vaciló en hacer expulsar o encarcelar a los que veía como un peligro para la ortodoxia. Exiliado, a su vez, en El Cairo por orden de Sâlih Ismâ’îl, fue nombrado allí Cadí Mayor y desencadenó varias revueltas anticristianas en Fustât cuando los Templarios atacaron Nablus en 640/124236.
Finalmente, para concluir este “asunto 'Izz ad-Dîn”, citaremos un texto de Ibn ‘Arabî, el único, que nosotros sepamos, en que evoca a este personaje. Tal documento, digámoslo inmediatamente, no permitirá poner en claro la historia que acabamos de referir, puesto que se trata de un episodio que aconteció en el “Mundo Imaginal” de Ibn ‘Arabî: «En el curso de una visión, vi -cuenta Ibn ‘Arabî en su Dzwan (p. 256)- al alfaquí safi'l'Izz ad-Dîn b. 'Adassalam; se encontraba sobre un estrado, como en una madrasa, y enseñaba a las gentes el madhab. Me instalé a su lado. Vi a un hombre venir hacia él y preguntarle acerca de la generosidad de Al-lâh para con Sus servidores de una manera general. Le dije entonces: “Yo personalmente he compuesto un verso sobre ese punto en un poema.” Pero, por más que me esforzaba por acordarme de él, no me venía a la memoria. Le dije entonces: “Al-lâh me ha hecho llegar en este instante algo sobre ese tema.” Me respondió entonces: “Habla.” Al-lâh me hizo decir entonces algunos versos que nunca antes había oído yo. [...] 'Izz ad-Dîn me escuchaba sonriendo. En ese momento, pasó cerca de nosotros el cadí Shams ad-Dîn Shirazî; en cuanto me vio, bajó de su montura, vino a sentarse primeramente junto a 'Izz ad-Dîn, y luego se acercó a mí y me declaró: “¡Quiero que me beses en la boca!” Me abrazó muy fuerte contra él y me besó en la boca. 'Izz ad-Dîn me preguntó: “¿Que significa eso?” Le respondí: “Estoy en una visión y lo beso porque me lo ha pedido; además, es una persona que tiene buena opinión de mí. Ha tomado conciencia de sus errores y de sus pecados y sabe que su fin está próximo.”»
Adversarios o partidarios de la escuela akbarí, contemporáneos o posteriores a Ibn ‘Arabî, todos los compiladores está de acuerdo al menos sobre un punto: el cariño, la amistad y la protección que prodigó la poderosa familia de los Banü ZakI al Shayk al-Akbar. Sin duda hay que ver en ello una de las razones que hicieron que Ibn ‘Arabî prefiriera instalarse en Damasco en lugar de en Alepo donde residía su discípulo Ibn Sawdakîn, y que le permitieron proseguir su enseñanza doctrinal con toda tranquilidad, sin ser inquietado por las autoridades religiosas. Los Banû Zakî constituyeron, recordémoslo, una verdadera dinastía de Cadíes Mayores, pues siete de entre ellos ocuparon ese puesto en los siglos VI y VII de la hégira. Se ignora en qué momento exactamente Ibn ‘Arabî comenzó su amistad con los Banû Zakî, pero casi con toda seguridad ello tuvo que ver con Zakî d-Dîn Tahir Ibn Zakî (ob. 617/ 1220) quien ocupó en dos ocasiones el cargo de Cadí Mayor, de 598/ 1202 a 612/1215 primeramente, y de 614 a 616 después. Ese desgraciado cadí, que murió en 617/1220 a consecuencia de las terribles vejaciones que le había hecho sufrir el sultán Mu'azzam, alojaba en efecto al shayh 'Atîq al-Lûrqî, con quien Ibn ‘Arabî dice haber coincidido en Damasco, forzosamente en el año 616 o todo lo más en el 617, año en el que 'Atîq murió. Llama la atención el que su hermano Muhyî d-Dîn decidiera a su vez proteger a otro sufí andalusí en la persona de Ibn ‘Arabî.
Antes de examinar más atentamente las relaciones del Shayh al-Akbar con Muhyî d-Dîn b. Zakî (ob. 668/1270), debemos recordar que el nombre de éste se halla ligado a uno de los momentos más trágicos de la historia de Damasco, puesto que, en el momento de la invasión mongola, en 658/1260, es él quien fue designado, con el cadí Sadr ad-Dîn b. Sanî d-Dawla, para ir a pedir la salvaguardia (amân) a Hulagu, el cual le nombrará inmediatamente juez principal de todo “el territorio que se extiende desde Qinnasrîn a al-'Arîs”. Abû Shâma le reprochará vivamente la actitud que tuvo en el curso de tales acontecimientos, acusándole de haberse aprovechado de las circunstancias para monopolizar todas las madrasas: “En ese momento, el cadí Ibn Zakî comenzó a acaparar todos los asuntos en beneficio suyo y en el de sus hijos y amigos. Se atribuyó o les atribuyó la mayor parte de las madrasas, tales como la 'Adrawiyya, la Sultaniyya, la Fulkiyya, la Rukniyya, la Qamariyya y la Kallasa; esta última se la quitó a Shams ad-Dîn al-Kurdî, al igual que le retiró la madrasa Sâlihiyya para dársela a ‘Imad ad-Dîn Ibn al-‘Arabî..., y eso que todo el mundo sabía que se había mostrado injusto con los alfaquíes [que enseñaban] en las dos madrasas que él regentaba hasta entonces, la 'Azîziyya y la Taqwiyya. Además, dio a su hijo 'Isa la dirección de los hanqâhs de sufíes y tomó a su hermano uterino como ayudante en la magistratura... “
Señalemos de paso que Muhyî d-Dîn b. Zakî se preocupó en esta ocasión por el hijo mayor de Ibn ‘Arabî, ‘Imad ad-Dîn.
Lo que no dice Abû Sama, es que b. Zakî fue, por otro lado, sospechoso de ser simpatizante shîiî. Varios autores, basándose en dos versos que compuso, afirman que “prefería a 'Alî antes que a ‘Uthmân”; lo cual, subraya Ibn ‘Imâd, es tanto más notable cuanto que afirmaba descender del califa ‘Uthmân. Evidentemente, es grande la tentación de establecer una relación comprometedora para Ibn 'Arabî entre el “prochiismo” de Muhyî d-Dîn b. Zakî y la amistad que existía entre éste y el autor de las Futûhât. Eso precisamente es lo que hizo Yûnînî quien declara que “estaba en eso de acuerdo con su shayh Muhyî d-Dîn ibn ‘Arabî.” Ya hemos indicado anteriormente que los escritos de Ibn 'Arabî (que, sobre ese punto, son el testimonio más sólido) desmienten toda tendencia chií por su parte.
Son numerosas las fuentes que mencionan los lazos entre Ibn ‘Arabî y los Banû Zakî; no hay, en efecto, ninguna necesidad de recurrir a Fayrûzâbâdî para saber que el Shayh al-Akbar fue enterrado en su tumba o panteón: Abû Sama, que asistió a sus funerales, ya señalaba ese hecho en sus Tarayim (p. 170). Yûnînî (ob. 726/1326) precisa incluso que Ibn ‘Arabî murió en la casa del cadí Muhyî d-Dîn b. Zakî (que no ocupaba todavía el cadiazgo en esa época), y que fue este último quien, ayudado por otras dos personas, lavó el cuerpo del difunto. Maqqarî afirma además, pero sin dar a conocer sus fuentes, que Muhyî d-Dîn b. Zakî entregaba cada día a Ibn 'Arabî treinta dirhemes, exactamente la misma suma que, según al-Qarî al-Bagdadî, le entregaba el cadí Huwayy. Por último, el hijo del emir 'Abdalqadir afirma en su Tuhfat az-zâ’ir, que Ibn ‘Arabî se casó con una joven de los Banû Zakî. Es evidentemente imposible verificar tales asertos, que emanan de autores tan tardíos, pero señalaremos en cambio dos hechos que todas esas fuentes parecen haber ignorado: en primer lugar, tres certificados de audición (sama') prueban que Ibn Zakî asistió a la lectura de varios capítulos de las Futûhât en el año 633/1235-6 en Damasco. En segundo lugar, diversos pasajes de las Nafahât ilâhiyya atestiguan que Ibn Zakî permaneció estrechamente en contacto, después de la muerte de Ibn ‘Arabî, con los medio “akbaríes”, sobre todo con los dos hijos del Shayh al- Akbar y con el ahijado de éste, Qûnawî.
Nos hallamos, pues, bastante bien informados sobre las relaciones que se establecieron entre Ibn 'Arabî y los ulemas de Damasco. Añadamos, para ser completos, que estuvo igualmente en relación con otro alfaquí menos conocido, Zayn ad-Dîn Yûsuf al-Kurdî (ob. 643/ 1245), uno de los poquísimos, nos confía Ibn 'Arabî, que observaba la sunna de las dos rak'as supererogatorias antes de la oración del magrib (la del atardecer). En conjunto, pues, e incluso haciendo abstracción de los testimonios dudosos de un Fayrûzâbâdî o de un Qarî Bagdadî (a quienes un amor y una veneración sin límites llevaron visiblemente a deformar la historia en favor de él), se observa que, en vida de Ibn 'Arabî, su enseñanza doctrinal (que no era necesariamente idéntica para todos los auditorios, pero que, en todo caso, no era clandestina como lo muestra el número de oyentes que figuran en los certificados de lectura expedidos entre 620/1123 y 638 h.: unas ciento cincuenta personas) no suscitó aparentemente ni polémicas ni ataques por parte de los alfaquíes, quienes, en su mayor parte, tenían en estima al Shayh al-Akbar. Cuando se piensa en lo que sucederá después, en esa guerra sin cuartel que desencadenarán, menos de medio siglo más tarde, hombres como Ibn Taymiyya y Qutb ad-Drn Qastallanî contra Ibn 'Arabî, su doctrina y sus partidarios, se llega a la conclusión de que, por su manera de ser y su modo de vida en estrecha conformidad con la sharî’a, Ibn 'Arabî, mientras estuvo vivo, permaneció por encima de toda sospecha.
Estamos, en cambio, mucho menos informados sobre las relaciones que Ibn 'Arabî mantuvo con los medios sufíes de Damasco. ¿Conoció, por ejemplo, al shayh Harralî? ¿Cuáles eran sus relaciones o sus sentimientos respecto a los Harîriyya, de los que tanto se habló en el momento del encarcelamiento de su maestro en el año 628/1231? A tales interrogantes no podemos, en el estado actual de nuestras investigaciones, dar una respuesta satisfactoria. Lo que sí se sabe es que se entrevistó con 'Afîf ad-Dîn Tilimsanî con ocasión de su paso por Damasco en el 634/1236-7. Oriundo de los alrededores de Tremecén, 'Afîf ad-Dîn partió en su juventud para Oriente y se trasladó a Anatolia donde, según se dice, hizo cuarenta retiros (halwa). Allí encontró en todo caso a Sadr ad-Dîn Qûnawî, del que se hizo discípulo y que le llevará, ese año 634 de la hégira, a ver al Shayh al-Akbar a Damasco, tal como lo prueba el sama' n° 12 de las Futûhât, donde ambos son mencionados. Es igualmente por mediación de Qûnawî como conocerá, algunos años más tarde, a Ibn Sap’în en Egipto: «Cuando el shayh de at-Tilimsanî, Qûnawî, llegó en misión (rasûlan) a Egipto, se encontró con Ibn Sab'în que venía del Magreb. Tilimsanî estaba en compañía de su maestro. Le preguntaron después a Ibn Sab'în: “¿Cómo has encontrado a Qûnawî?” “Es uno de los hombres de la realización espiritual (min al-muhaqqiqîn), pero se encuentra a su lado un joven más sagaz que él.”» Este encuentro se sitúa entre el 648/1250, fecha en la cual Ibn Sab’în llega a Egipto, y el 652 h., fecha de su partida definitiva para La Meca. Ese cara a cara con el autor del Budd al-'ârif será seguido de otros, puesto que Tilimsanî se convirtió en yerno y discípulo de Ibn Sab’în. Autor de un comentario de Fusûs al-hikam, de Mawaqif de Niffarî, de Manâzil as-sa'irîn del shayh al-Harawî, y de un Dîwan, 'Afîf ad-Dîn es, de todos los “ittihâdiyyûn”, el más denostado por los alfaquíes, “el más pernicioso de todos, afirma Ibn Taymiyya, y el más excesivo en su impiedad”, “carne de cerdo en un plato de loza china”, dirá más crudamente otro; el “plato de loza china” aludía sin duda al talento poético de Tilimsanî que todos, incluso ibn Taymiyya, le reconocían.
Sabemos, por otra parte, que ibn ‘Arabî estuvo en relación con tres “locos de Al-lâh” (muwallah) de Damasco: Mas'ûd al-Habashî (ob. 602/ 1205), quien, según nos dice en las Futûhât (I, p. 250), estaba dominado por la “estupefacción” (buht); Ya'qûb al-Kûrânî, un loco más bien triste; y el famoso 'AIî al-Kurdî (ob. 622/1225) “a propósito del cual, nos dice Abû Sama, los damascenos estaban divididos: unos decían que hacía milagros, otros lo negaban y replicaban que nunca se le había visto rezar ni ayunar, ni llevar sandalias”. “Manejaba a los habitantes de Damasco como el amo de la casa gobierna a sus criados”, afirma Safî d-Dîn b. Abî Mansûr, quien coincidió con él en su juventud en Damasco, y refiere en detalle el encuentro entre Suhrawardî y ‘Alî al-Kurdî. Ibn ‘Arabî no menciona más que muy brevemente su encuentro con este muwallah en al-Futûhât (Il, p. 522), pero debió de tratado con cierta asiduidad, puesto que compuso un opúsculo donde explica y reformula las sentencias de este loco.
Por último, al comienzo del décimo volumen de las Futûhât, ibn ‘Arabî revela que volvió a encontrar en Damasco a cuatro hombres que había conocido en al-Andalus y que (aunque él lo ignoraba en aquella época) eran los cuatro “hombres del Miedo reverencial y de la Majestad”: “Son ellos quienes asisten a los [cuatro] awtad (“pilares”); sus corazones son celestes; son ignorados en la tierra, pero conocidos en los cielos […] Uno está sobre el corazón de Muhámmad, el segundo sobre el corazón de Shu'ayb, el tercero sobre el corazón de Sâlih, el cuarto sobre el corazón de Hûd… la adoración del universo está reunida en esos cuatro hombres […] Los encontré en Damasco y supe que eran esos cuatro hombres; yo los había conocido con anterioridad en al-Andalus, pero ignoraba que poseyeran esa estación; los tomaba por simples creyentes.”
Autor: Claude Addas
Capítulo XIV del libro Ibn Arabî o la búsqueda del azufre rojo; traducción de Alfonso Carmona González. Ed. Regional de Murcia, 1996.Colección Ibn Arabi. pp. 251-264.
Publicado en WebIslam Click Here to Read More..
Cuando uno lee esa página, tan célebre, de la Rihla de Ibn Yubayr (ob. 614/1217), le vienen enseguida a la memoria ciertas descripciones de Sevilla, comparada también con el Jardín del Edén, y nos podemos preguntar si, al escoger Damasco entre todas las ciudades de Oriente, no quiso Ibn 'Arabî recuperar un poco de la atmósfera y del paisaje de la tierra de sus primeros años. También como Sevilla, Damasco suscita mucho la codicia: entre los años 589 y 658/1260, la ciudad fue asediada en doce ocasiones; precisemos que, todas las veces, sitiadores y sitiados eran ayyübíes. Este encarnizado empeño de los divididos sucesores de Saladino por apoderarse de la antigua capital omeya es además perfectamente comprensible. Por su situación geográfica, Damasco es a la vez la etapa final de las rutas comerciales de la Yazîra, de Anatolia y del Norte de Siria, y uno de los principales centros de reagrupamiento de las caravanas de la peregrinación; y constituye al mismo tiempo una encrucijada vital para el control de las rutas militares entre la Siria del Norte y la Yazîra por una parte y Palestina y Egipto por otra. Una vez muerto Saladino, estalla una lucha fraticida entre sus herederos, en la que Damasco es a la vez envite y rehén. Tras cuatro guerras sucesivas, es finalmente el hermano de Saladino, 'Âdil, quien consigue en 595/1199 apoderarse de la ciudad, de la que nombra gobernador a su hijo Mu'azzam. A partir de ese momento y hasta el año 624 de la hégira, la metrópolis siria conoce una relativa era de paz, turbada sin embargo en el 597 por una nueva tentativa por parte de los hermanos Zahir y Afdal de apoderarse de ella.
Hay que subrayar, no obstante, que con excepción de los asedios del 626/1229, del 635 y del 643, que dieron lugar a violentos combates, la ciudad y su población no se vieron afectadas, o lo fueron poco, por dichas guerras, después de todo poco violentas, que se desarrollaban al pie de sus murallas y acababan, por regla general, en un arreglo amistoso entre los beligerantes. De la misma manera, los cambios repetidos de soberanos no parecen haber alterado de manera notable la configuración de la sociedad siria en general y damascena en particular, la cual sigue siendo poco más o menos como era bajo el dominio de los zanguíes. Los militares ocupan los puestos más importantes y tienen las riendas del poder; son ellos quienes deciden la suerte de las batallas y, por lo tanto, en cierto modo, la suerte del país. Los dignatarios religiosos, por su parte, garantizan el buen funcionamiento de las instituciones que rigen la vida social y cotidiana de la ciudad. Son, dada la naturaleza de su función, intermediarios entre el poder político que los nombra y la población que les consulta. Sirven al príncipe quien, llegado el caso, acude a sus servicios para movilizar a la población en el sentido de sus objetivos políticos. Nûr ad-Dîn y después Saladino, de manera mucho más acentuada, entre otros, utilizaron tal procedimiento en su política de incitación al yihads. Pero los ulemas son a veces indóciles. Dos acontecimientos históricos bien conocidos (de los que tendremos ocasión de volver a ocuparnos) ilustran esas dos posturas: por una parte está el hecho de Nâsir Dâwûd, sultán de Damasco, quien en 626/1229 le pide a Sibr Ibn al-Yawzî, predicador (hatîb) de la Mezquita Mayor, que amotine a los damascenos contra Kamil que acaba de entregar Jerusalén a Federico II. Es lo contrario de lo que sucede en 637/1240, cuando 'Izz ad-Dîn Sulamî critica en su sermón la política de Sâlih Isma'îl (quien proponía a los francos cederles dos plazas fuertes y los invitaba incluso a venir a comprar armas a Damasco) y emite una fatwa o dictamen jurídico prohibiendo la venta de armas a los no-musulmanes.
Designado, al igual que el hatîb, por el sultán, el gran cadí (qâdî-l-qudât) gozaba de un prestigio más considerable aún, dadas las responsabilidades y la amplitud de los poderes que le habían sido confiados. Era incumbencia suya hacer reinar la justicia, y por lo tanto aplicar la sharî’a en todo el bilâd as-Sâm, es decir: el territorio que se extiende desde Qinnasrîn al norte hasta al-'Arîs al sur. Recordemos que hasta la reforma de Baybars en el año 664, la Judicatura Suprema recaía siempre en un shâfi'î, pues ese era el rito o madhab mayoritario en esa región del mundo musulmán. Cadíes y predicadores eran escogidos preferentemente entre las grandes familias de Damasco, y, en todo caso, entre los ulemas, esos hombres que, como nos dice Ibn Yubayr (Voyages, p. 344), se ponen sobrenombres increíbles y caminan arrastrando el faldón de su manto: «...Uno oye hablar continuamente de “Corazón de la Fe”, “Sol de la Fe”, “Luna llena de la Fe”, “Astro de la Fe”... sin que haya límite a la lista de esos vocablos artificiales y todo lo demás. Particularmente entre los juristas, encontraréis cuanto queráis de “Príncipe de los Sabios”, “Perfección de los Imam-s”... sin ninguna cortapisa a tales títulos absurdos. Cada uno de esos personajes se encamina a la tribuna de los grandes arrastrando la suntuosa cola de su manto, inclinando con aires de importancia el cuerpo y la cabeza.»
Tanto si desempeñan funciones oficiales, como si no, los ulemas enseñan en las escuelas o madrasas, donde forman nuevas generaciones de juristas (fuqahâ') y tradicionistas (muhaddizûn). Aparecen, o más bien quieren aparecer, como la conciencia del Islam en el seno de la sociedad, emitiendo fatuas, aconsejando a los príncipes que les escuchan o por lo menos los tratan con mucho miramiento. De ese modo, vemos a 'Adil abolir los impuestos ilegales (mukus) con la finalidad de ablandar a los alfaquíes a quienes su política con los francos había irritado profundamente; igual que en el año 628/1231 al-Malik al-Asraf ordena el encarcelamiento del shayk 'AIî al-Harîrî a petición de 'Izz ad-Dîn Sulamî y de Taqî d-Dîn Ibn Salâh, quienes le acusaban de ser herético y reclamaban su ejecución.
Es verdad que en esta época agitada los doctores de la Ley tienen mucho trabajo por hacer. Venidos de Oriente y de Occidente, numerosos personajes, portadores de ideas subversivas, invaden el bilâd as-Sam, donde propagan sus doctrinas perniciosas, infundiendo en los espíritus turbación y confusión. Ya en 587/1191, los ulemas habían hecho ejecutar a Suhrawardî de Alepo, que profesaba una inquietante doctrina donde Platón, Zoroastro y Avicena se codeaban con Abü Yazîd al-Bistâmî, Dû-l-Nûn el Egipcio y Hallây. El peligro se dibuja con claridad a comienzos del siglo VII/XIII con la llegada de un número creciente de emigrados andalusíes y magrebíes. Ibn 'Arabî no es el único que había puesto sus ojos en Damasco. Otros “occidentales” como él prefirieron Siria a Egipto y se establecieron también en Damasco. Aquí, como en El Cairo, son por lo general bien acogidos: “Las ventajas de que gozan los extranjeros en esta ciudad son innumerables, particularmente las que son reservadas a los fieles que saben el Corán de memoria o aspiran a saberlo. La estima de que gozan en esta ciudad es verdaderamente admirable; sin duda todos los países de Oriente tienen la misma actitud con respecto a ellos, pero la atención que se les presta en éste es mayor, y aquí se les honra más ampliamente.” Aunque el testimonio de Ibn Yubayr data de 580/1184, época en que reinaba Saladino, no parece que las cosas hubieran cambiado mucho bajo sus sucesores. Los magrebíes siguen disponiendo de una zawiya en la Mezquita de los Omeyas y en la Kallasa, así como de dos madrasas suplementarias. Esos son además los únicos centros de reagrupamiento de los magrebíes, pues éstos, según la investigación efectuada por Louis Pouzet, nunca se agruparon en barrios especiales ni formaron una comunidad propiamente dicha.
Fieles a sus tradiciones, los cronistas y los autores de obituarios no han retenido, de entre esos extranjeros, nada más que el nombre de aquellos que se distinguieron en alguna disciplina. Es sobre todo el caso del gramático Ibn Malik, que compuso su famosa Alfiyya en Damasco, donde murió en 672/1273; de los Banû Birzâl, oriundos de Sevilla, que se hicieron un nombre en la ciencia del hadîz; y también de los Banû Zawâwî, oriundos de Bujía, que dieron dos grandes cadíes malikíes a Damasco. Veremos que Ibn 'Arabî estuvo estrechamente ligado a algunos miembros de esas dos familias. Otros, los más numerosos al parecer, deben a las violentas polémicas que suscitó la doctrina que profesaban el privilegio de ocupar un buen puesto en esos repertorios biográficos. Son los ittihadiyyûn, llamados también a veces ashâb al-hulûl (“los que profesan el encarnacionismo”): bajo esta rúbrica un poco vaga, pero bien cómoda, los autores musulmanes desde la Edad Media hasta nuestros días clasifican a todos los defensores de un tasawwuf que les parece aventurado; no el de un Gazâlî o de un Sihab ad-Dîn Suhrawardî, respetables e inofensivos, o al menos percibidos como tales, sino el de un Hallây, el de un Ibn 'Arabî o el de un Ibn Sab'în que tienen en común, pese a las grandísimas diferencias que presentan sus doctrinas, el ver el Haqq en el halq, el ver el rostro de Al-lâh en el rostro del hombre.
Las listas de esos herejes a quienes persiguieron Qutb ad-Dîn Qastallânî, Ibn Taymiyya, Sahâwî o Ibn Jaldûn (por citar sólo a los más conocidos de sus adversarios), si bien es verdad que presentan algunas variantes aquí y allá, coinciden sin embargo en un cierto número de “impíos principales”: Hallây, que siempre encabeza la lista, Ibn 'Arabî, Ibn al-Fârid, Ibn Sab'în, Sushtarî, Tilimsanî, Ibn Sawdakîn, Qûnawî, etc. El inventario establecido por Sahawî (ob. 902/1497) presenta la ventaja de pretender ser exhaustivo. Encontramos, pues, allí el nombre de un gran número de discípulos y de partidarios de Ibn 'Arabî en Oriente y sobre todo en Damasco. El catálogo establecido por Ibn Jaldûn (ob. 808/1406) es mucho más conciso, pero más matizado también; el autor de la Muqaddima supo distinguir, dentro de los herejes, entre la categoría de “los de la Teofanía” y la de los partidarios de la “Unicidad absoluta” (es decir, grosso modo, entre la escuela akbarí y la de Ibn Sab'în), categorías que polemistas menos sutiles confunden a menudo.
Entre los ittihâdiyyûn procedentes del Occidente islámico que Damasco acoge en este siglo, los “cazadores de brujas” retuvieron sobre todo los nombres de Ibn 'Arabî, de 'Afîf ad-Dîn Tilimsanî (ob. 690/ 1291), de Ibn Hûd (ob. 699/1299) —estos dos últimos notorios sab'îníes y del shayh Abû l-Hasan al-Harrâlî (ob. 638/1240); concerniente a este último, hay que precisar que las largas reseñas biográficas que le consagran Gubrînî y Maqqarî no permiten vincularlo a ninguna corriente precisa del sufismo ni a ningún maestro conocido. Hará falta, pues, que un animoso pionero emprenda la edición y el estudio de sus escritos para que sepamos más acerca de su doctrina y de su genealogía espiritual. Lo que, en cambio, sí es bien conocido es que su comentario del Corán desagradó al alfaquí 'Izz ad-Dîn Sulamî, que le hizo expulsar de Damasco en el año 632; al parecer, es únicamente por esa razón por la que figura en la lista de ittihâdiyyûn de Sahâwî.
Sea eso cierto o no, lo que importa subrayar es que contrariamente a Hallây, Ibn 'Arabî no sufrió ningún tipo de persecución en Siria; antes al contrario, se sabe que mantuvo estrechas y buenas relaciones con personalidades eminentes de Damasco, especialmente con algunos de sus alfaquíes más reputados. Así, entre sus maestros en hadîz mencionados en la Iyâza (p. 175), figura el Gran Cadí 'Abd as-Samad al-Harastânî (ob. 614/1217), que le transmite, en la Mezquita de los Omeyas, precisa Ibn ‘Arabî al comienzo de su Muhâdarat al-abrar (II, p. 8), el Sahîh de Muslim y le otorgó una iyâza 'âmma. Estuvo igualmente en relación con el cadí Shams ad-Dîn Huwayy (ob. 637/1239) a propósito del cual tuvo una visión relativa a su nombramiento para la “Judicatura Suprema”. El cadí Huwayy fue, precisémoslo, qâdî l-qudât en dos ocasiones, primeramente del 623/1226 al 629 y luego del 635 hasta su muerte en el año 719. Además, varios autores tardíos afirman que el cadí Huwayy “servía a Ibn 'Arabî como un esclavo”; el autor de los Manâqib Ibn 'Arabî (p. 30) añade incluso que le entregaba treinta dirhames al día. Pero ¿hasta qué punto tales informaciones, provenientes de fuentes varios siglos posteriores a Ibn ‘Arabî, son creíbles?
Cuando remontamos las cadenas de transmisión de tales autores (Maqqarî, Sha’arânî, Ibn al-'Imâd, al-Qârî al-Bagdadî), que en términos casi idénticos repiten uno tras otro esa misma información, llegamos a Fayrûzâbâdî, el autor del célebre Muhît, muerto en el Yemen en 817/ 1414. Se constata al mismo tiempo que Fayrûzâbâdî fue el primero que transmitió un cierto número (incluso un cierto tipo) de ahbâr (“noticias”) referentes a la biografía de Ibn 'Arabî y más específicamente a sus relaciones con los alfaquíes de su época. Todos esos autores, en efecto, se apoyan en el texto de una fatwa (respuesta de jurisconsulto) que Fayrûzâbâdî redactó a petición del rey del Yemen an-Nâzir b. Ahmad b. al-Asraf (ob. 827/1423). A este último (según al-Qarî al-Bagdadî, que conoció al autor del Muhît en Delhi en 784/138222) los ulemas de su país le reprocharon el que poseyera en su biblioteca las obras de Ibn 'Arabî, y por eso le preguntaba al muftí sobre la licitud de la lectura de tales obras. Tras elogiar al Shayh al-Akbar, y para dar más peso a sus afirmaciones, Fayrûzâbâdî cita en esa famosa fatwa el ejemplo de varios alfaquíes, como Shams ad-Dîn Huwayy, que testimoniaron su afecto y respeto por Ibn 'Arabî. Desgraciadamente, este ferviente partidario de la escuela akbarí no precisa sus fuentes de información y, si se tiene en cuenta que le separan de Ibn 'Arabî casi dos siglos, se puede uno preguntar sobre la autenticidad de los hechos que refiere. Tanto más cuanto que es el primero, según toda apariencia, que menciona un episodio de la vida de Ibn ‘Arabî (que examinaremos posteriormente) que nos parece completamente inverosímil.
Es igualmente citando a Fayrûzâbâdî como estos mismos autores (Maqqarî, Sa'ranî, etc.) indican que Ibn ‘Arabî se casó con la hija del gran cadí malikí de Damasco. Sin embargo, no es más que a partir del año 664/1266, mucho después de la muerte de Ibn ‘Arabî, cuando los cuatro ritos (madahib), y entre ellos el madhab malikí, estuvieron representados en la magistratura suprema. Un historiador como al-Maqqarî, o el propio al-Fayrûzâbâdî, no podía ignorar un hecho histórico tan conocido que suscitó además vivas reacciones entre los ulemas.
Sin duda quisieron decir que Ibn ‘Arabî se casó con la hija del que iba a ser más tarde el primer cadí mayor malikí de Damasco, 'Abdassalam az-Zawawî (ob. 681/1282). Del mismo modo, tales autores evocan sus lazos de amistad con el “cadí Ibn Zakî”, que no asumió sin embargo esa función nada más que a partir del año 641/1243-4, por lo tanto también después de la muerte del Shayh al-Akbar. Lo que es completamente cierto, sin embargo, es que Ibn ‘Arabî ya había entablado amistad en el Magreb con un miembro de la familia de los Banu ZawawI, Abu Zakariya Yahya (ob. 611/1214), cuyas obras estudió y con el cual, nos dice en el Ruh, hizo un retiro de un día. Por otra parte, es totalmente verosímil que en Damasco haya estado en contacto con ‘Abdassalâm, futuro cadí, el primero de los Banû Zawawî que se instaló en Siria a partir del año 626. Pero, se puede, ante la falta de otras informaciones, afirmar o negar que se casara con su hija. Añadamos, además, que las mismas fuentes tardías precisan que el cadí ‘Abdassalâm renunció al cadiazgo como consecuencia de una intervención del Shayh al-Akbar. Ahora bien, Zayn ad-Dîn 'Abdassalâm dimisionó efectivamente de su cargo de juez (que había aceptado, por otra parte, a disgusto), pero fue en 673/1274-5. ¿Hay que ver en ello la alusión a una intervención post mortem de Ibn ‘Arabî, o la expresión de una ignorancia total y poco creíble en esos autores acerca de las fechas entre las cuales el primer qadí malikí de Damasco ejerció sus funciones?
Otra declaración de Fayrûzâbâdî iba a suscitar muchas controversias: 'Izz ad-Dîn Sulamî, el “gran shayk de los shafî'íes” confió, según él, a uno de sus íntimos que Ibn ‘Arabî era el “Polo” (qutb). Habida cuenta del debate apasionado que durante varios siglos ha opuesto a los adversarios y a los partidarios de Ibn ‘Arabî en torno a esta historia, es necesario desbrozar los documentos que a lo largo del tiempo se han acumulado sobre el “asunto 'Izz ad-Dîn”. Ante todo, precisemos que el primer autor que evoca tal episodio no es Fayrûzâbâdî sino 'Abdalgaffar al-Qusî, muerto en el 708/1308-928, y que por lo tanto pudo conocer algunos discípulos de Ibn ‘Arabî y del shayk 'Izz ad-Dîn: «Refieren acerca del sirviente de 'Izz ad-Dîn, escribe en el Wahîd, que un día penetró en la Mezquita Mayor en compañía de su shayk ['Izz ad-Dîn] y le dijo: “¡Me prometiste indicarme quién es el Polo!” El shayk le respondió: “El Polo es él”, señalando con el dedo a Ibn ‘Arabî, sentado en medio de sus discípulos. “Maestro ¿dices verdaderamente eso a propósito de él?” “El Polo es él”, afirmó de nuevo el shayk.»
Cuando se compara este relato, relativamente sucinto, con el que dan los autores posteriores, se observa inmediatamente que la anécdota se alargó singularmente e incluso se desdobló. Con Safadî (ob. 764/1362) aparece la “contra-anécdota”, en la cual Ibn ‘Arabî se convierte en el malo; mas, hay que subrayar que Safadî se basa en Dahabî, el cual a su vez cita a Ibn Taymiyya, cuyos sentimientos con respecto a Ibn ‘Arabî conocemos bien. Según esta segunda versión de los hechos, 'Izz ad-Dîn declaró que Ibn ‘Arabî era un mal shayk y un embaucador (shayk su’ wakaddzâb), que creía en la eternidad del mundo y tenía costumbres sexuales depravadas. El autor del Wâfî añade otro testimonio que remonta también a 'Izz ad-Dîn, el cual (según él) declaró que Ibn ‘Arabî se había casado con una mujer-yinn, la cual, encima de todo, le pegaba. Por último con Qârî al-Bagdadî, Maqqarî (ambos basándose en la fatwa de Fayrûzâbâdî) e Ibn al-'Imad, el cual cita a Munawî (ob. 1031/1621), aparece la tercera versión, según la cual 'Izz ad-Dîn guardó silencio cuando uno de sus discípulos calificó a Ibn ‘Arabî de hereje (zindîq), pero reveló esa noche misma a su hadîm que Ibn ‘Arabî era el Polo.
Para terminar, señalemos que se encuentran en el Qawl al-munbî (folios 38-40b) de Sahawî, cuya preocupación por la exhaustividad es verdaderamente infatigable, todas las versiones de la historia y, además, precisiones sobre las cadenas de transmisión de la versión negativa, que se presentan de la manera siguiente: Dahabî > Ibn Taymiyya > Ibn Daqîq al-'Id > 'Izz ad-Dîn Sulamî, por una parte; y, por otra, Safadî > Ibn Sayyid an-Nas > Ibn Daqîq > 'Izz ad-Dîn. ¿Hay necesidad de precisar que Sahawî rechaza todas las demás versiones? ¿Quién se equivoca? ¿Quién tiene razón? Nos es imposible zanjar esta cuestión, pero debemos hacer observar que el shayh Qûsî no es lo que podríamos llamar un defensor de Ibn ‘Arabî y que en esas mismas páginas del Wahîd encontramos palabras muy duras para con 'Afîf ad-Dîn Tilimsanî. Por otra parte, hay que comprender bien que si todos esos autores se toman tan a pecho el probar la autenticidad o la falsedad, según los casos, de tal anécdota, es por la notoriedad de que goza 'Izz ad-Dîn Sulamî ante los ulemas. Aquel a quien Massignon calificaba de “canonista shâfi'î de una rara rectitud” es la imagen misma del alfaquí íntegro y del sunní intransigente. Él no dudó, como hemos visto, en oponerse al rey cuando éste pactó con el enemigo cristiano ni vaciló en hacer expulsar o encarcelar a los que veía como un peligro para la ortodoxia. Exiliado, a su vez, en El Cairo por orden de Sâlih Ismâ’îl, fue nombrado allí Cadí Mayor y desencadenó varias revueltas anticristianas en Fustât cuando los Templarios atacaron Nablus en 640/124236.
Finalmente, para concluir este “asunto 'Izz ad-Dîn”, citaremos un texto de Ibn ‘Arabî, el único, que nosotros sepamos, en que evoca a este personaje. Tal documento, digámoslo inmediatamente, no permitirá poner en claro la historia que acabamos de referir, puesto que se trata de un episodio que aconteció en el “Mundo Imaginal” de Ibn ‘Arabî: «En el curso de una visión, vi -cuenta Ibn ‘Arabî en su Dzwan (p. 256)- al alfaquí safi'l'Izz ad-Dîn b. 'Adassalam; se encontraba sobre un estrado, como en una madrasa, y enseñaba a las gentes el madhab. Me instalé a su lado. Vi a un hombre venir hacia él y preguntarle acerca de la generosidad de Al-lâh para con Sus servidores de una manera general. Le dije entonces: “Yo personalmente he compuesto un verso sobre ese punto en un poema.” Pero, por más que me esforzaba por acordarme de él, no me venía a la memoria. Le dije entonces: “Al-lâh me ha hecho llegar en este instante algo sobre ese tema.” Me respondió entonces: “Habla.” Al-lâh me hizo decir entonces algunos versos que nunca antes había oído yo. [...] 'Izz ad-Dîn me escuchaba sonriendo. En ese momento, pasó cerca de nosotros el cadí Shams ad-Dîn Shirazî; en cuanto me vio, bajó de su montura, vino a sentarse primeramente junto a 'Izz ad-Dîn, y luego se acercó a mí y me declaró: “¡Quiero que me beses en la boca!” Me abrazó muy fuerte contra él y me besó en la boca. 'Izz ad-Dîn me preguntó: “¿Que significa eso?” Le respondí: “Estoy en una visión y lo beso porque me lo ha pedido; además, es una persona que tiene buena opinión de mí. Ha tomado conciencia de sus errores y de sus pecados y sabe que su fin está próximo.”»
Adversarios o partidarios de la escuela akbarí, contemporáneos o posteriores a Ibn ‘Arabî, todos los compiladores está de acuerdo al menos sobre un punto: el cariño, la amistad y la protección que prodigó la poderosa familia de los Banü ZakI al Shayk al-Akbar. Sin duda hay que ver en ello una de las razones que hicieron que Ibn ‘Arabî prefiriera instalarse en Damasco en lugar de en Alepo donde residía su discípulo Ibn Sawdakîn, y que le permitieron proseguir su enseñanza doctrinal con toda tranquilidad, sin ser inquietado por las autoridades religiosas. Los Banû Zakî constituyeron, recordémoslo, una verdadera dinastía de Cadíes Mayores, pues siete de entre ellos ocuparon ese puesto en los siglos VI y VII de la hégira. Se ignora en qué momento exactamente Ibn ‘Arabî comenzó su amistad con los Banû Zakî, pero casi con toda seguridad ello tuvo que ver con Zakî d-Dîn Tahir Ibn Zakî (ob. 617/ 1220) quien ocupó en dos ocasiones el cargo de Cadí Mayor, de 598/ 1202 a 612/1215 primeramente, y de 614 a 616 después. Ese desgraciado cadí, que murió en 617/1220 a consecuencia de las terribles vejaciones que le había hecho sufrir el sultán Mu'azzam, alojaba en efecto al shayh 'Atîq al-Lûrqî, con quien Ibn ‘Arabî dice haber coincidido en Damasco, forzosamente en el año 616 o todo lo más en el 617, año en el que 'Atîq murió. Llama la atención el que su hermano Muhyî d-Dîn decidiera a su vez proteger a otro sufí andalusí en la persona de Ibn ‘Arabî.
Antes de examinar más atentamente las relaciones del Shayh al-Akbar con Muhyî d-Dîn b. Zakî (ob. 668/1270), debemos recordar que el nombre de éste se halla ligado a uno de los momentos más trágicos de la historia de Damasco, puesto que, en el momento de la invasión mongola, en 658/1260, es él quien fue designado, con el cadí Sadr ad-Dîn b. Sanî d-Dawla, para ir a pedir la salvaguardia (amân) a Hulagu, el cual le nombrará inmediatamente juez principal de todo “el territorio que se extiende desde Qinnasrîn a al-'Arîs”. Abû Shâma le reprochará vivamente la actitud que tuvo en el curso de tales acontecimientos, acusándole de haberse aprovechado de las circunstancias para monopolizar todas las madrasas: “En ese momento, el cadí Ibn Zakî comenzó a acaparar todos los asuntos en beneficio suyo y en el de sus hijos y amigos. Se atribuyó o les atribuyó la mayor parte de las madrasas, tales como la 'Adrawiyya, la Sultaniyya, la Fulkiyya, la Rukniyya, la Qamariyya y la Kallasa; esta última se la quitó a Shams ad-Dîn al-Kurdî, al igual que le retiró la madrasa Sâlihiyya para dársela a ‘Imad ad-Dîn Ibn al-‘Arabî..., y eso que todo el mundo sabía que se había mostrado injusto con los alfaquíes [que enseñaban] en las dos madrasas que él regentaba hasta entonces, la 'Azîziyya y la Taqwiyya. Además, dio a su hijo 'Isa la dirección de los hanqâhs de sufíes y tomó a su hermano uterino como ayudante en la magistratura... “
Señalemos de paso que Muhyî d-Dîn b. Zakî se preocupó en esta ocasión por el hijo mayor de Ibn ‘Arabî, ‘Imad ad-Dîn.
Lo que no dice Abû Sama, es que b. Zakî fue, por otro lado, sospechoso de ser simpatizante shîiî. Varios autores, basándose en dos versos que compuso, afirman que “prefería a 'Alî antes que a ‘Uthmân”; lo cual, subraya Ibn ‘Imâd, es tanto más notable cuanto que afirmaba descender del califa ‘Uthmân. Evidentemente, es grande la tentación de establecer una relación comprometedora para Ibn 'Arabî entre el “prochiismo” de Muhyî d-Dîn b. Zakî y la amistad que existía entre éste y el autor de las Futûhât. Eso precisamente es lo que hizo Yûnînî quien declara que “estaba en eso de acuerdo con su shayh Muhyî d-Dîn ibn ‘Arabî.” Ya hemos indicado anteriormente que los escritos de Ibn 'Arabî (que, sobre ese punto, son el testimonio más sólido) desmienten toda tendencia chií por su parte.
Son numerosas las fuentes que mencionan los lazos entre Ibn ‘Arabî y los Banû Zakî; no hay, en efecto, ninguna necesidad de recurrir a Fayrûzâbâdî para saber que el Shayh al-Akbar fue enterrado en su tumba o panteón: Abû Sama, que asistió a sus funerales, ya señalaba ese hecho en sus Tarayim (p. 170). Yûnînî (ob. 726/1326) precisa incluso que Ibn ‘Arabî murió en la casa del cadí Muhyî d-Dîn b. Zakî (que no ocupaba todavía el cadiazgo en esa época), y que fue este último quien, ayudado por otras dos personas, lavó el cuerpo del difunto. Maqqarî afirma además, pero sin dar a conocer sus fuentes, que Muhyî d-Dîn b. Zakî entregaba cada día a Ibn 'Arabî treinta dirhemes, exactamente la misma suma que, según al-Qarî al-Bagdadî, le entregaba el cadí Huwayy. Por último, el hijo del emir 'Abdalqadir afirma en su Tuhfat az-zâ’ir, que Ibn ‘Arabî se casó con una joven de los Banû Zakî. Es evidentemente imposible verificar tales asertos, que emanan de autores tan tardíos, pero señalaremos en cambio dos hechos que todas esas fuentes parecen haber ignorado: en primer lugar, tres certificados de audición (sama') prueban que Ibn Zakî asistió a la lectura de varios capítulos de las Futûhât en el año 633/1235-6 en Damasco. En segundo lugar, diversos pasajes de las Nafahât ilâhiyya atestiguan que Ibn Zakî permaneció estrechamente en contacto, después de la muerte de Ibn ‘Arabî, con los medio “akbaríes”, sobre todo con los dos hijos del Shayh al- Akbar y con el ahijado de éste, Qûnawî.
Nos hallamos, pues, bastante bien informados sobre las relaciones que se establecieron entre Ibn 'Arabî y los ulemas de Damasco. Añadamos, para ser completos, que estuvo igualmente en relación con otro alfaquí menos conocido, Zayn ad-Dîn Yûsuf al-Kurdî (ob. 643/ 1245), uno de los poquísimos, nos confía Ibn 'Arabî, que observaba la sunna de las dos rak'as supererogatorias antes de la oración del magrib (la del atardecer). En conjunto, pues, e incluso haciendo abstracción de los testimonios dudosos de un Fayrûzâbâdî o de un Qarî Bagdadî (a quienes un amor y una veneración sin límites llevaron visiblemente a deformar la historia en favor de él), se observa que, en vida de Ibn 'Arabî, su enseñanza doctrinal (que no era necesariamente idéntica para todos los auditorios, pero que, en todo caso, no era clandestina como lo muestra el número de oyentes que figuran en los certificados de lectura expedidos entre 620/1123 y 638 h.: unas ciento cincuenta personas) no suscitó aparentemente ni polémicas ni ataques por parte de los alfaquíes, quienes, en su mayor parte, tenían en estima al Shayh al-Akbar. Cuando se piensa en lo que sucederá después, en esa guerra sin cuartel que desencadenarán, menos de medio siglo más tarde, hombres como Ibn Taymiyya y Qutb ad-Drn Qastallanî contra Ibn 'Arabî, su doctrina y sus partidarios, se llega a la conclusión de que, por su manera de ser y su modo de vida en estrecha conformidad con la sharî’a, Ibn 'Arabî, mientras estuvo vivo, permaneció por encima de toda sospecha.
Estamos, en cambio, mucho menos informados sobre las relaciones que Ibn 'Arabî mantuvo con los medios sufíes de Damasco. ¿Conoció, por ejemplo, al shayh Harralî? ¿Cuáles eran sus relaciones o sus sentimientos respecto a los Harîriyya, de los que tanto se habló en el momento del encarcelamiento de su maestro en el año 628/1231? A tales interrogantes no podemos, en el estado actual de nuestras investigaciones, dar una respuesta satisfactoria. Lo que sí se sabe es que se entrevistó con 'Afîf ad-Dîn Tilimsanî con ocasión de su paso por Damasco en el 634/1236-7. Oriundo de los alrededores de Tremecén, 'Afîf ad-Dîn partió en su juventud para Oriente y se trasladó a Anatolia donde, según se dice, hizo cuarenta retiros (halwa). Allí encontró en todo caso a Sadr ad-Dîn Qûnawî, del que se hizo discípulo y que le llevará, ese año 634 de la hégira, a ver al Shayh al-Akbar a Damasco, tal como lo prueba el sama' n° 12 de las Futûhât, donde ambos son mencionados. Es igualmente por mediación de Qûnawî como conocerá, algunos años más tarde, a Ibn Sap’în en Egipto: «Cuando el shayh de at-Tilimsanî, Qûnawî, llegó en misión (rasûlan) a Egipto, se encontró con Ibn Sab'în que venía del Magreb. Tilimsanî estaba en compañía de su maestro. Le preguntaron después a Ibn Sab'în: “¿Cómo has encontrado a Qûnawî?” “Es uno de los hombres de la realización espiritual (min al-muhaqqiqîn), pero se encuentra a su lado un joven más sagaz que él.”» Este encuentro se sitúa entre el 648/1250, fecha en la cual Ibn Sab’în llega a Egipto, y el 652 h., fecha de su partida definitiva para La Meca. Ese cara a cara con el autor del Budd al-'ârif será seguido de otros, puesto que Tilimsanî se convirtió en yerno y discípulo de Ibn Sab’în. Autor de un comentario de Fusûs al-hikam, de Mawaqif de Niffarî, de Manâzil as-sa'irîn del shayh al-Harawî, y de un Dîwan, 'Afîf ad-Dîn es, de todos los “ittihâdiyyûn”, el más denostado por los alfaquíes, “el más pernicioso de todos, afirma Ibn Taymiyya, y el más excesivo en su impiedad”, “carne de cerdo en un plato de loza china”, dirá más crudamente otro; el “plato de loza china” aludía sin duda al talento poético de Tilimsanî que todos, incluso ibn Taymiyya, le reconocían.
Sabemos, por otra parte, que ibn ‘Arabî estuvo en relación con tres “locos de Al-lâh” (muwallah) de Damasco: Mas'ûd al-Habashî (ob. 602/ 1205), quien, según nos dice en las Futûhât (I, p. 250), estaba dominado por la “estupefacción” (buht); Ya'qûb al-Kûrânî, un loco más bien triste; y el famoso 'AIî al-Kurdî (ob. 622/1225) “a propósito del cual, nos dice Abû Sama, los damascenos estaban divididos: unos decían que hacía milagros, otros lo negaban y replicaban que nunca se le había visto rezar ni ayunar, ni llevar sandalias”. “Manejaba a los habitantes de Damasco como el amo de la casa gobierna a sus criados”, afirma Safî d-Dîn b. Abî Mansûr, quien coincidió con él en su juventud en Damasco, y refiere en detalle el encuentro entre Suhrawardî y ‘Alî al-Kurdî. Ibn ‘Arabî no menciona más que muy brevemente su encuentro con este muwallah en al-Futûhât (Il, p. 522), pero debió de tratado con cierta asiduidad, puesto que compuso un opúsculo donde explica y reformula las sentencias de este loco.
Por último, al comienzo del décimo volumen de las Futûhât, ibn ‘Arabî revela que volvió a encontrar en Damasco a cuatro hombres que había conocido en al-Andalus y que (aunque él lo ignoraba en aquella época) eran los cuatro “hombres del Miedo reverencial y de la Majestad”: “Son ellos quienes asisten a los [cuatro] awtad (“pilares”); sus corazones son celestes; son ignorados en la tierra, pero conocidos en los cielos […] Uno está sobre el corazón de Muhámmad, el segundo sobre el corazón de Shu'ayb, el tercero sobre el corazón de Sâlih, el cuarto sobre el corazón de Hûd… la adoración del universo está reunida en esos cuatro hombres […] Los encontré en Damasco y supe que eran esos cuatro hombres; yo los había conocido con anterioridad en al-Andalus, pero ignoraba que poseyeran esa estación; los tomaba por simples creyentes.”
Autor: Claude Addas
Capítulo XIV del libro Ibn Arabî o la búsqueda del azufre rojo; traducción de Alfonso Carmona González. Ed. Regional de Murcia, 1996.Colección Ibn Arabi. pp. 251-264.
Publicado en WebIslam Click Here to Read More..
Etiquetes de comentaris:
Historia del Islam,
Ibn 'Arabi,
Libros,
Musulmanes españoles,
Occidentales sobre Islam,
Sufíes andalusíes,
Sufismo
La santidad femenina en el Islam
«Hallé en ella un maestro más digno de confianza en la ciencia de los santos y en la doctrina de salvación que en cualquier otra fuente llegada a mí, quitando las Sagradas Escrituras.»
Esta afirmación la hizo un clérigo cristiano acerca de una santa musulmana. El escritor era Jean-Pierre Camus, obispo de Belley, Francia, en defensa de la memoria de la santa Sufí, Rābi‘a al-‘Adawiyya, respondiendo a las críticas del jesuita Antoine Sirmond. Camus no escribió esta frase a la ligera; sabía lo que estaba diciendo, había dedicado el año anterior un trabajo de casi setecientas páginas a Rābi‘a, titulado Caritée, o un retrato de la caridad verdadera. «Caridad verdadera» era para él el puro Amor que contrastaba con la «expectación mercenaria» de aquellos que «prefieren el paraíso de Dios al Dios del paraíso». Aunque amigo y discípulo de San Francisco de Sales, Camus no es una autoridad inatacable. Fénelon,[1] quien poco después «canonizó» a Rābi‘a con igual fervor, es incluso más sospechoso. Sin embargo, el mismo Bossuet —aun siendo el adversario más feroz de la doctrina del puro Amor— no duda, en su Historia de Francia contada para su Alteza Real el Príncipe de la Corona, en pedir a su real discípulo que medite, como hizo su antecesor el rey Luis IX (San Luis), sobre el ejemplo de la gran santa de Basra.
Es, en efecto, a San Luis a quién debemos remontarnos al intentar entender la curiosa intromisión de una figura importante de la hagiografía islámica en el extenso debate teológico sobre el problema del amor de Dios, candente en la Francia de Luis XIII y Luis XIV. El mismo cronista de San Luis, Joinville, cuenta que un tal hermano Yves el Bretón, un dominico «que hablaba sarraceno», se había encontrado con una anciana mujer «que llevaba en su mano derecha un cuenco de fuego y en su mano izquierda un frasco de agua» (Joinville 1928, pp. 160-161). Al preguntarle qué iba a hacer con aquello, le contestó que quería incendiar el paraíso con el fuego y apagar el infierno con el agua, para que se pudiera amar a Dios por Él mismo y no por deseo de Su paraíso o por miedo a Su infierno. Esta historia está claramente en consonancia con la que cuenta, entre otros, Aflāki en su Manāqib al-‘ārifin (Aflāki 1978, pp. 310-311). Joinville sitúa la historia en Acre, en el siglo trece, y deja en el anonimato a la anciana. Sin embargo, así como el Padre P. Sirmond duda de la ortodoxia de «esta mujer desconocida», Camus, que reprocha al jesuita el «difamar tristemente a una santa mujer inocente», confía plenamente en que esta dama, a quien bautiza Caritée, es una buena cristiana. Más aún, persiste audazmente hasta desarrollar, sobre estas pocas líneas de Joinville, un sermón monumental, cuya lectura se puede obviar contemplando la portada grabada por Abraham Bosse que resume elocuentemente el tema.[2]
Autor: Michel Chodkiewicz
Publicado en la revista SUFÍ, nº 7.
Unos anacronismos ingenuos y una anécdota sabrosa logran que una santa musulmana disfrazada llegue a conquistar corazones entre los infieles. El rostro luminoso de Rābi‘a al-‘Adawiyya, mártir del Amor Divino, valioso «testimonio del amor de Dios» —como la llama ‘Abd al-Rahmān Badawi en el título del trabajo que le dedica (Badawi 1962, passim)— ha ensombrecido de alguna manera, con su brillo, el aura de otras santas mujeres. Entre los estudiosos, parece que son las mujeres quienes exploran más frecuentemente esta faceta oculta de la espiritualidad islámica. Estoy pensando, por supuesto, en Margaret Smith, Annemarie Schimmel y, más recientemente, Sachiko Murata[3] y la libanesa Nelly Amri, quien ha traducido al francés los treinta y cinco apartados que Munawi ha dedicado a las mujeres en su Kawākib durriyya.[4]
Es tentador pensar que, si los estudiosos occidentales son reticentes en el tema de las mujeres santas en el Islam, esto se debe a una reticencia por parte de las mismas fuentes musulmanes. Esta no sería una explicación inverosímil, pero no es totalmente cierta. Antes de considerar el rango otorgado a las mujeres en el discurso sobre la santidad, sería conveniente, para proporcionar unas cuantas valoraciones cualitativas, referirse a una serie de textos representativos que indican el enfoque de la hagiografía musulmana. Abu Nu‘aym al-Isfahāni (f. 1038) dedica, en su célebre Hilyta al-awliyā‘ en seis volúmenes en la edición del Cairo, unas treinta páginas a las mujeres, y éstas se limitan a las mujeres sahabiyyāt que fueron contemporáneas del Profeta (Isfahāni 1932-1938, pp. 133-161). Por el Contrario, Ibn al-Ŷawzi (f. 1200) en su Sifat al-safwa es muy generoso, y les dedica unas doscientas reseñas, prácticamente un cuarto del total.[5] Algunas de estas reseñas son muy cortas y poco detalladas, o tratan de alguna sierva de Dios (‘ābida maŷhula) cuyo nombre no figura en el relato. (Más adelante trataré sobre la razón de este anonimato). Existe, sin embargo, en el Sifat al-safwa una intención deliberada, claramente expresada, de no dejar fuera a las mujeres, y Ibn al-Ŷawzi critica con rigor las omisiones de Abu Nu‘aym a este respecto.
Yāfi‘i (f. 1367) proporcionó una colección de quinientas anécdotas de santos, el Rawd al-rayāhin, de las cuales unas cincuenta y tres se refieren a mujeres, aunque puedo haber olvidado algunas. En la misma época, Shu‘ayb al-Harifish (f. 1398) ha dejado un trabajo similar, el Rawd al-fā‘iq, uno de cuyos capítulos trata de “información sobre mujeres” (ajbār al-niswa), que empieza con la afirmación —basada en los versículos coránicos 48,25 y 33,35— de que Dios «considera por igual a los hombres piadosos y a las mujeres piadosas, y nos damos cuenta de que asuntos tales como estados espirituales, renuncia, perfección y piedad se aplican por igual a mujeres que a hombres» (Harifish 1949).
En el siglo quince un damasceno, Abu Bakr al-Hisni (f. 1426), escribió un Ketāb siyar al-sālikāt al-mu‘mināt (Libro sobre los pasos de las buscadoras creyentes) que se refería solamente a mujeres, como indica su título. En el mismo siglo Ŷāmi (f. 1492) concluyó su Nafahāt al-uns con treinta y tres apartados sobre mujeres santas, bajo el significativo título: «Memoria de mujeres gnósticas (‘ārifāt) que han alcanzado las moradas de los hombres». Sha‘rāni (f. 1565) es incluso más lacónico. Su Tabaqāt kubrā habla sólo de hombres, excepto dos páginas que contienen dieciséis reseñas superficiales sobre mujeres. Respecto de las compilaciones regionales, tratan principalmente de la santidad masculina. Entre las doscientas setenta reseñas de su Tashawwuf ilā riŷāl al-tasawwuf (La esperanza de los hombres del sufismo), el marroquí del siglo trece Tādili dedica sólo cinco a las mujeres, tres de las cuales son además anónimas. Merece destacar, sin embargo, que una de las otras dos —Muya bint Maymun— es calificada como una de los ‘solitarios’ (afrād), aquellos que pertenecen al más alto rango en la jerarquía de las moradas de la santidad (walāya) (Tādili 1984, reseña nº 160, pp. 316-318). El título mismo de la obra, por supuesto, deja ya entender una orientación puramente masculina.
En el Tabaqāt al-jawāss el yemení Ahmad al-Sharŷi (f. 1488) cuenta las hazañas espirituales (manāqib) de doscientas ochenta personas, y en él están totalmente ausentes las mujeres. En el siglo diecinueve Muhammad Ŷa‘far al-Kattāni, recordando en su Salwat al-anfās a las personas rectas (sālihin) enterradas en Fez, menciona a unas treinta mujeres rectas (sālihāt), y se extiende incluso sobre las vidas de unas cuantas de ellas.[6]
Estos pocos ejemplos nos sirven para dar una visión razonablemente precisa de cómo está representada la santidad femenina en la hagiografía islámica. El espacio dedicado a las mujeres varía radicalmente, pero incluso en los casos más destacados —el más notable, el de Ibn al-Ŷawzi—, queda muy lejos del reservado a los hombres. Debemos decir que esta misoginia no es solamente un fenómeno islámico. Basta considerar la proporción entre hombres y mujeres en el conjunto de las canonizaciones realizadas por la Iglesia católica romana —hasta el momento: 82% frente a 18%.[7] Sin embargo, una investigación más profunda no debería limitarse al mero análisis estadístico de las fuentes literarias.
Si el registro de un nombre en el catálogo de los awliyā‘ es una forma de canonización en el Islam, hay otro factor importante: la opinión popular. Teniendo esto en cuenta, la lista de santas se alargaría indudablemente. Dejando a un lado a los miembros de la familia del Profeta —que precisaría un estudio en sí mismo, y debería incluir a personas como Sayyida Zaynab, Sayyida Nafisa, Fātima al-Nabawiyya—, hay otras muchas personas a las que los hagiógrafos han ignorado o han mencionado sólo de pasada, pero cuya intercesión busca multitud de gente, y que, por ello, merecen figurar en la lista de santas. Algunos ejemplos bien conocidos son Lallā Sitti, de Tlemcen, y Lallā ‘A‘isha al-Mannubiyya, de Túnez; pero son igualmente merecedoras de esta consideración incontables santas locales, veneradas en lugares recónditos.
Es algo prematuro, pienso, dar o incluso esbozar una tipología para las santas. Se puede, sin embargo, intentar una clasificación somera basada en una característica recurrente de los textos hagiográficos sobre estas mujeres: el hecho de que están inevitablemente asociadas a un hombre —un padre, un hermano, un hijo o un marido. Fātima Nayshāburiya es la esposa de Ahmad Jidruyya, y es en la reseña referida a su marido donde nos habla de ella Huŷwiri. No se la conoce, sin embargo, por un caso de simple santidad por asociación; por el contrario, fue ella, de hecho, quien eligió a su marido y no al revés. Zol Nun al-Misri la llama su profesora (ustāza). Bāyazid Bastāmi y Ŷunayd admiraban sus expresiones carismáticas y su experiencia en las moradas espirituales más elevadas.[8]
Aunque Rābi‘a al-Shāmiyya, a menudo confundida con Rābi‘a al-‘Adawiyya, era esposa de Ibn Abi Hawāri, no se la reconoce por este hecho en la hagiografía. Ibn Abi Hawāri, que era suficientemente importante por méritos propios, se dedicó, con una conmovedora veneración, a su esposa, cuya superioridad reconocía; y él fue quién pasó a la posteridad gracias a las virtudes y éxtasis de ella (Ibn al-Ŷawzi 1986, IV, p. 300).
Un ejemplo aún más notable es el de Hakim Tirmizi y su esposa, acerca de quienes tenemos un excepcional documento autobiográfico: el Buduw al-sha‘n de Tirmizi en su compendio Jatm al-awliyā‘ (Tirmizi 1965, pp. 14-32). En él podemos, efectivamente, observar algo que es, de hecho, un fenómeno de ósmosis espiritual, una situación que ciertamente no es única, pero que los cánones Islámicos dejan normalmente oculta. Este caso de santidad compartida puede ser mejor ilustrado con el ejemplo de la visión en el que la esposa de Tirmizi vio a un ángel trayéndole una rama de mirto, símbolo de inmortalidad. «¿Es para mí o para mi marido?», preguntó. «Es para los dos» contestó el ángel, «porque ambos estáis en la misma morada (maqām).» (ibid., p. 23)
La hagiografía cristiana ofrece un ejemplo comparable, el de Elzéar y Delphine de Sabran (Vauchez 1987, pp. 83-92). La diferencia está en que éstos eran, sin embargo, una pareja plenamente dedicada a una vida de absoluta castidad, mientras que Tirmizi y su esposa tenían hijos. Pero también en el Islam hay casos donde se observa la castidad conyugal. Ibn al-Ŷawzi relata un ejemplo involuntario, el de Muhammad ibn Shuŷa’ al-Sufi, cuya esposa afirmaba que no quería negar los derechos de su esposo, pero que, desde el día de su boda, se sumergía cada noche en oración hasta el amanecer. Avergonzado por su perfección, el marido desistió de sus derechos y decidió salir de viaje. Cuando volvió varios años después, descubrió que su mujer estaba más dedicada que nunca al ascetismo y la oración. Parece ser, aunque la historia no lo cuenta, que Muhammad ibn Shuŷa‘ se limitó a dar media vuelta y proseguir sus viajes (Ibn al-Ŷawzi 1986, pp. 332-333).
Además de esposas, también hubo madres. Entre ellas está Dabbiyya, madre de Ibn Jafif, el famoso maestro de Shiraz; Daylami nos cuenta que contempló las deslumbrantes teofanías de la Noche de Poder (Laylat al-qadr) (Schimmel 1978, p. 430).[9] Qarsum Bibi, madre de Farid al-Din Ganŷ-i Shakar, fue otra madre cuya piedad y poderes espirituales (karāmāt) llevaron a su hijo al camino de la santidad (Nizami 1955, p. 15; Rizvi 1983, I, p. 139).
En tercer lugar, tenemos las hermanas: la de Hallāŷ, que dejaba descubierta la mitad de su rostro, declarando: «En Bagdad, hay solamente medio hombre y ese es mi hermano. Si no fuera por él, descubriría completamente mi cara.»[10] Naŷm al-Din Rāzi Dāya cuenta esta anécdota sin especificar el contexto (Rāzi Dāya 1982, p. 141). Según Massignon, debió de pronunciar estas palabras mientras se hallaba ante el patíbulo de Hallāj (Massignon, 1975, I, p. 645).
Otro buen ejemplo de santa es el de la hermana mayor de Dāra Shikuh, a quién trató en vano de proteger contra la cruel intolerancia de su hermano, el emperador Aurangzeb. Era discípula, y fue además biógrafa, del maestro de la orden Qādiri, Mullā Shāh, que profesaba la doctrina de la Unidad del Ser (wahdat al-woŷud). Después de la muerte de Dāra Shikuh, vivió a la sombra de su otro hermano, el terrible Aurangzeb, y mantuvo un lugar legítimo en los puestos de la awliyā‘ (Rizvi 1983, II, pp. 117-118; 122-225; 480-481).
El Salwat al-anfās menciona el extraordinario ejemplo de un conjunto de santas hermanas en Fez en el siglo XVII: las tres hermanas, Ruqayya, ‘Āisha y Safiyya, hijas de Sidi Muhammad ibn ‘Abdallāh al-Andalusi, que fueron guiadas por su hermano Ahmad hacia la iluminación (fath). Ruqayya fue especialmente famosa por las revelaciones sobrenaturales con las que fue honrada (al-Kattāni 1898, II, p. 284). Lo que estos ejemplos —con otros muchos más— indican, es que no hay nada más equivocado que ver en todas estas mujeres un pálido reflejo de los hombres a los que sus nombres van asociados en la hagiografía. Su santidad no es derivada, y la inexactitud de ciertos biógrafos no nos priva de percibir en sus oscuras vidas los modos de realización espiritual que son exclusivamente suyos.
El hecho de que las mujeres en las sociedades musulmanas tiendan a llevar una vida más o menos recluida —dependiendo del período y del lugar— puede servir de explicación de porqué eminentes santas femeninas han escapado a la atención de los hagiógrafos. No obstante, hay que señalar que muchos jurisprudentes (fuqahā) y muchos sufíes han manifestado, a veces, actitudes que calificaríamos hoy en día de “sexistas”. La asombrosa pregunta: «¿Podrán las mujeres, como los hombres, tener acceso a visiones beatíficas en el paraíso?», ha sido debatida con vigor. Suyuti, que es partidario de una respuesta afirmativa, previene, sin embargo, en uno de sus decretos (fatwās), del hecho de que existe una diferencia de opinión (ijtilāf) sobre este asunto. Unos sostienen que las mujeres no podrán ver a Dios, porque estarán retiradas en pabellones paradisíacos (mawsurāt fi al-jiyām), mientras otros mantienen que el privilegio de la visión se les concederá solamente con ocasión de grandes celebraciones (Suyuti 1959, p. 348). Medio siglo después, una fatwā de Ibn Hāŷar al-Haytami nos revela que la controversia continúa todavía en el mismo punto (Ibn al-Haytami 1970, pp. 216 y 218).
‘Abd al-‘Aziz al-Dabbāq admite que se encuentran en el paraíso algunas mujeres, pero se apresura a añadir que su número es pequeño (adaduhunna qalil) (Mubārak 1984, II, p. 16). La conexión de las mujeres a una cadena de transmisión espiritual mediante el compromiso iniciático (mubāya‘a) es asimismo objeto de disputa, aunque esta práctica parece estar muy difundida. Qushāshi (f. 1661) le concede implícitamente legitimidad al recordar las prevenciones particulares observadas por el Profeta cuando estableció en Hudaybiyya el compromiso con las mujeres creyentes (mu‘mināt),[11] reglas a las que se debe atener un maestro cuando inicia a una mujer (Qushāshi 1327h, pp. 50-54).
Por otro lado, Sharāni contempla la relación maestro-discípula como una ocasión para que tengan lugar comportamientos contrarios a los principios morales (Sharāni 1962, I, p. 76). Posiciones cautelosas como éstas aparecen a menudo en las plumas de autores sufíes, y algunos eminentes maestros que aceptaron discípulas (muridāt) fueron vehementemente denunciados. Algunos tuvieron que recurrir a los actos carismáticos (karāmat) espectaculares para disculparse. Nābulusi informa de uno de ellos, el sheij Muhammad al-Qarmi, quién, al confrontarse a una acusación de esta naturaleza, apareció ante su acusador llevando una caja que contenía nieve y algodón ardiendo y donde, estando ambos juntos, milagrosamente, ni el fuego derretía la nieve, ni la nieve extinguía el fuego. De este modo demostraba simbólicamente como hombres y mujeres pueden reunirse en su zāwiya sin riesgo (Nābulusi 1990, p. 183).
Un milagro de la misma naturaleza se le atribuye a Ahmad Rifā‘i (‘Aydarus 1976, p. 35), así como a Ahmad Yasawi, ambos fundadores de órdenes sufíes. Debido, sin duda, a haber tenido pocas oportunidades de observar directamente estos fenómenos sobrenaturales, los portavoces oficiales del sufismo egipcio mantienen siempre la posición más restrictiva. Valerie Hoffman-Ladd relata, en un libro pendiente de publicación, como, al hacer unas entrevistas a miembros del Consejo Supremo sufí (al-maŷlis al-sufi al-a‘lā), le comunicaron que no había mujeres en las Órdenes (turuq). Debemos decir, sin embargo, que esta premisa no refleja de ninguna manera la situación actual.
Cualquier historiador de las sociedades musulmanas puede citar en cualquier época, polémicas en otras áreas en las que se han dado puntos de vista similares, de una manera u otra, en los que se manifiesta la misma reticencia. Parece pues que las mujeres hayan sido a priori y sistemáticamente relegadas a la marginalidad del mundo de la santidad, cuando no totalmente excluidas. Por extendida que esté esta actitud —aunque no es universal— la cuestión que debemos analizar aquí es si está, de hecho, arraigada en la doctrina. Al comienzo del capítulo sobre Rābi‘a al-‘Adawiyya en el Tazkirat al-awliyā‘, Farid al-Din ‘Attār apunta que Dios invitará a entrar en el paraíso a los elegidos con estas palabras: ¡Yā riŷāl! (¡Oh hombres!), pero que será María, la madre de Jesús, la primera en entrar en respuesta a esta invitación.
De hecho, el rango excepcional que el Qorán y los hadiths confieren a María nos lleva a considerar que el acceso de las mujeres a los más altos niveles de la vida espiritual, es una posibilidad basada en las escrituras. No solamente Dios ha elegido a María —istafāki (Te he elegido a ti)— sino que la ha elegido «entre todas las mujeres del universo» (Qo 3,42), una fórmula que se corresponde casi con la evangélica benedicta tu in mulieribus (Bendita tú eres entre las mujeres). El hecho de que naciera inmaculada, como su hijo, lo atestiguó el mismo Profeta (Bujāri, Sahih, (anbiyā), 44; Ibn Hanbal, Musnad, III, 64, 80, 135, et al.). Una reivindicación similar se ha hecho para la esposa del Faraón, Āsiya, así como, en ciertas tradiciones, para Jadiŷa y Fātima.
Si a María se la ve como siddiqa (veracísima, el ejemplo más alto de santidad)[12], Ibn Hazm va más allá, atribuyéndole también la nubuwwa (condición profética), (Ibn Hazm 1320 h, IV, p. 132 y V, p. 19), y lo mismo hace Quhtubi (1936, III, p. 83). Aunque, a decir verdad, esta postura es relativamente excepcional, muchos aprobarían, sin llegar a ser tan categóricos, la reivindicación de Ibn Hazm. Por tanto, si la condición profética es accesible a una mujer, aun cuando hubiera sido María la única en conseguirla, el sexo femenino no puede, con mayor motivo, constituir un obstáculo para conseguir la santidad (walāya).
En esta área, como en otras muchas, es a Ibn ‘Arabi (f. 1240) a quien nos debemos referir para formular una doctrina coherente. Masculinidad y feminidad, declara en su ‘Uglat al-mustafid, son meros accidentes (innamā humā aradatān) y no pertenecen a la esencia de la naturaleza humana (al-insāniyya) que es una (Ibn ‘Arabi 1919, p. 46). En el capítulo del Futuhāt en el que trata de la peregrinación, escribe en referencia al versículo 2,228 (wa li l-riŷāl ‘alayhinna daraŷa): «El hecho de que el nivel de la mujer sea inferior al del hombre no tiene nada que ver con la obtención de la perfección, porque el nivel al que se alude [en este versículo] es el de ‘llegar al ser’ (iŷād); esto es, la mujer, de hecho, ha “llegado al ser” separada del hombre. Ahora bien, la relación de Adán con aquello de lo que fue creado, la tierra, es la misma que la de Eva con respecto a Adán, y (aun) esta relación con la tierra no impide en ningún modo la perfección que tiene confirmada.» (Ibn ‘Arabi 1329h., I, p. 708; cf. también IB, p. 494)
Ibn ‘Arabi prosigue su tesis ilustrando cómo las mujeres pueden ser asl fi l-tashri (creador de precedente legal) como lo demuestra el ejemplo de Hāŷar cuyas idas y venidas entre Safā y Marwa constituyen un acto fundacional, ya que uno de los ritos de la peregrinación (haŷŷ) está inspirado en él. Con la misma intención, comenta en otro lugar que en ciertas circunstancias (en materia de parentesco y en el caso de la demora de viudedad ,‘idda —la espera después de enviudar o de divorciar—, el testimonio de una mujer vale por el de dos hombres. (Ibn ‘Arabi 1329h, III, p. 89)
Debe considerarse, adicionalmente, otro fragmento que trata de un problema jurídico –el de las oraciones rituales–, pues es especialmente importante. La cuestión planteada es la de saber si una mujer puede dirigir las oraciones. Esta es la respuesta de Ibn ‘Arabi: «Algunos mantienen que el imanato de una mujer es absolutamente lícito, tanto ante hombres como ante mujeres, y yo comparto esta opinión. Otros sólo lo juzgan lícito ante mujeres, sin que haya hombres presentes. El Profeta afirmó la perfección de ciertas mujeres como lo hizo de la de ciertos hombres, aunque fuera mayor el número de estos últimos que la alcanzaron. Se puede considerar esta perfección como nubuwwa o como imanato. Consecuentemente, el imanato de una mujer es válido, y no se debe hacer caso a quien se oponga a ello sin pruebas» (ibid., I, p. 447).
Al declarar el Profeta ‘perfecta’ a María, vemos que Ibn ‘Arabi deduce lógicamente que esto implica su nubuwwa, como lo había hecho Ibn Hazm antes que él. Sin embargo, dado que no existe un texto claro (nass), una prueba escritural definitiva, no intenta atribuir la condición profética a ninguna mujer en particular; si bien su postura sobre la capacidad de las mujeres para alcanzar la condición profética es reafirmada, sin ambigüedad, en muchos otros textos, particularmente en el capítulo 324 de la Futuhāt, cuyo sólo título ya es una indicación clara: «Sobre el conocimiento del ámbito espiritual (manzil) que abarca a hombres y mujeres». Esto le lleva a la idea de kamāl (perfección), en la cual están implicados todos los seres humanos sin distinción de sexo, que tiene como resultado que la nubuwwa es accesible a las mujeres, siendo tan sólo la risāla (la función de enviado), la que es exclusiva de los hombres. (ibid., III, pp. 88-89; para distinguir entre nubuwwa y risāla cf. ibid., II, p.5)
En la página siguiente, escribe: «Todas las moradas, todos los niveles, todos los atributos pueden pertenecer a quien Dios desee, tanto a mujeres como a hombres para quienes Dios lo pueda desear», y más adelante: «[Hombres y mujeres] comparten todos los niveles, incluyendo el de Polo» (yashtarikān fi ŷami‘ al-marātib hattā fi l-qutbiyya). Fórmulas parecidas salidas de la pluma de Ibn ‘Arabi son demasiado numerosas para recordarlas todas. Hablando del «hombre perfecto» (insān al-kāmil) en el Ketāb al-tarāŷim, se apresura a añadir «que puede ser un hombre o una mujer». (Ibn ‘Arabi 1947, p. 1)
Comentando el verso 37 de la sura Nuh, donde se nombra a aquellos hombres (riŷāl) cuyos asuntos cotidianos no distraen de la invocación de Dios, Ibn ‘Arabi especifica que riŷāl no se refiere solamente al género masculino sino que agrupa a hombres y mujeres (Ibn ‘Arabi 1329h., I, p. 541). Para Ibn ‘Arabi la ruŷuliyya no está unida a la masculinidad biológica, sino más bien, expresa la plenitud de la perfección humana que es sexualmente indiferenciable. Hay mujeres que son riŷāl y hombres que no lo son. (ibid., I, p. 679)
La lectura del capítulo 73 del Futuhāt es particularmente instructiva. Dedica una amplia sección a la descripción de cuarenta y nueve tipos de santidad.[13] «En cada una de las categorías de las que estamos hablando,» dice Ibn ‘Arabi, «hay hombres y mujeres» (ibid., II, p. 26), y en otro lugar: «No existe calificación espiritual conferida a los hombres que sea negada a las mujeres» (ibid., II, p. 5). A lo largo de toda esta sección la especificación min al-riŷāl wa l-nisā‘ (incluidos tanto hombres como mujeres) se repite como un estribillo tras el nombre de cada categoría tratada. Ibn ‘Arabi utiliza, para identificar ambos tipos de santidad, los términos presentes en el versículo 5 de la sura al-Ahzāb, en el que aparecen en parejas masculino/femenino: al-muslimin wa l-muslimāt, al-mu‘minin wa l-mu‘mināt, etc. En este emparejamiento de hombres y mujeres en cada categoría, Ibn ‘Arabi señala que la Palabra Divina afirma que los caminos de perfección están abiertos en la misma medida a hombres y a mujeres. En su Rawd al-fā‘iq, al-Harifish nos señala este mismo argumento procedente de las escrituras.
Varios hechos prueban que este punto de vista no es meramente teórico en Ibn ‘Arabi. En primer lugar, está el tratamiento que da, en su comentario sobre el Tarŷumān al-ashwāq, de su encuentro en La Meca con Nizām, la joven persa que le inspiró esta colección de poemas («Cada vez que menciono un nombre,» dice, «es a ella a quién nombro, cada vez que me viene a la mente una morada , es su morada la que tengo en mente» (Ibn ‘Arabi 1961, pp. 7-12); y en segundo lugar, en el Ruh al-quds, menciona a dos mujeres a las que incluye entre sus maestros espirituales, Shams Umm al-Fuqarā y Fātima bint Abi al-Muthannā. (Ibn ‘Arabi 1964, pp. 84-85)
Claude Addas, en su biografía de Ibn ‘Arabi (Addas 1993, p. 145), señala una serie de poemas de su Diwān (Ibn ‘Arabi 1855, pp. 53-60) que relatan la entrega de la jerqa otorgada por Ibn ‘Arabi a quince de sus discípulos, catorce de los cuales eran mujeres. Debemos recordar que para él, como explica en su Ketāb nasab al-jerqa (Ibn ‘Arabi 1507, pp. 87-98b), [14] esta entrega es un rito y no una simple forma de bendición. Implica la transmisión práctica de estados y de conocimientos espirituales al discípulo. Por eso no nos debemos asombrar al leer en el Diwān, refiriéndose a una de las mujeres que había recibido la jerqa: «La he llevado a las moradas espirituales de los hombres» (maqāmāt al-reŷāl) (Ibn ‘Arabi 1855, p. 55). Aquí, por supuesto, la palabra reŷāl debe entenderse en el sentido que le da el Sheyj al-Akbar.
Cada uno de dichos poemas requiere una exégesis laboriosa. Me limitaré a dos puntos muy significativos. Uno de los poemas (ibid., p. 56) alude a una teofanía, y especifica que es bajo forma de mujer (be surate mir‘āte ‘inda al-taŷalli) como se le aparece Dios en ese momento. Aunque no nombra a esta mujer, el contexto sugiere que también aquí se refiere a Nizām. Esta teofanía bajo forma femenina no sorprenderá a nadie que haya leído el Fusus, en el que Ibn ‘Arabi declara que «la contemplación de Dios (shohud al–Haqq) en una mujer es [para un hombre] la más completa y perfecta» (Ibn ‘Arabi 1946, p. 217). En este contexto, sería bueno, sin embargo, resaltar la correspondencia exacta entre la doctrina y la experiencia espiritual. Ibn ‘Arabi no es simplemente, como algunos le consideran, un «erudito en esoterismo».
Un segundo poema merece atención por la luz que arroja, tal como yo lo veo, sobre la forma más completa de santidad femenina en el Islam. En la mayor parte de los pasajes de sus obras que tratan del rango espiritual de las mujeres, Ibn ‘Arabi menciona constantemente el nombre de María, refiriéndose a los hadiths que afirman su perfección. Este poema (ibid., p. 53) me parece sugerir que no es sólo la prudencia la que le lleva a apoyarse tan a menudo en la autoridad escritural, citando repetidamente el rango eminente de la madre de Jesús. En el primer verso, Ibn ‘Arabi nombra a una de las discípulas (moridāt) a quién ha iniciado, y escribe, «He revestido a Safiyya con el manto de los pobres» (jerqat al-foqarā‘). No conocemos nada de la identidad de esta Safiyya, pero lo que viene a continuación en el poema nos habla de su rango espiritual:
Los espíritus van a ella, en su santuario,
porque es la Purísima, la hermana de la Virgen.
El tema de María está claramente señalado tres veces en este poema. Primero, la palabra mehrāb (santuario), que se hace eco del versículo 37 de la sura Āl Emrān. El acercamiento de los espíritus angélicos a Safiyya en el poema, se corresponde con la comida celestial que María recibía durante su retiro en el templo. El segundo verso de esta estrofa es aún más explícito, al establecer una relación de hermanas entre Saffiya y la madre de Jesús, pues introduce sucesivamente los términos batul y ‘azrā, designaciones ambas tradicionales de la Virgen María.[15] El uso de esta terminología está inducida, en cierta medida, por el propio nombre Safiyya (la pura), si bien contemplar este tema como un mero juego de palabras sería naturalmente injusto con Ibn ‘Arabi, sobretodo teniendo en cuenta que la relación entre el nombre y la persona que lo lleva no se considera meramente fortuito en el pensamiento islámico tradicional. Los otros versos de este corto poema, notablemente el tercero, dan un testimonio aún mayor de la santidad eminente de Safiyya, quien «ha realizado todos los Nombres divinos» (tajallaqa bi ŷawāme‘ al-asmā).
Llevaría tiempo analizar la repetición del tema de María en los trabajos de Ibn ‘Arabi y su relación con la cristología de Ibn ‘Arabi. Merece comentarse una frase lacónica en el Futuhāt, en especial, en la cual Ibn ‘Arabi describe su propia investidura como «sello de la santidad muhammadiana» en el «centro espiritual supremo». El sello [de la santidad universal], o sea Jesús, se presenta ahí «informando [al Profeta] sobre la cuestión de la mujer» (Ibn‘Arabi 1329h., I, p. 1).[16] Otro de los muchos puntos en el Diwān que merecen ser cuidadosamente descifrados es un poema muy curioso, cuya estructura, vocabulario y ritmo revelan que es un contrapunto poético a la sura Maryam. (Ibn ‘Arabi 1855, pp. 394-395)
Basta, sin embargo, recordar el tipo de santidad que Ibn ‘Arabi señala una y otra vez como el más elevado para comprender que, en el caso de las mujeres, el prototipo es María. De todas las formas de walāya, según Ibn ‘Arabi, la más perfecta es la de la malāmiyya, la de aquellos que permanecen ocultos en «las tiendas del misterio» (surādiqāt al-qayb), más allá del alcance de las criaturas, con sus corazones «sellados» por Dios de tal forma que solo Él puede penetrar en ellos.[17]
Todos los rasgos de los malāmi se encuentran en la figura de María, tal como se la representa en la literatura islámica, basada en el Qorán. A María se la presenta en términos paralelos a los usados en los Evangelios. Por ejemplo, ‘ābida es el equivalente de ancilla Domini (sierva del Señor), y señala una sumisión total a la voluntad Divina. «Lo que se le pidió a María», escribe Hakim Tirmizi, «fue la invocación interior y que dirigiera su corazón hacia Dios, colocándose a la sombra de Dios» (Tirmizi 1293h., p. 95) —asombroso eco de Lucas 1,35: virtus Altissimi obumbrabit tibi (El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra). Comentando los versículos del Qorán 3,45-47 sobre la Anunciación, Hakim Tirmizi destaca la obediencia serena de María, que, al contrario de Zacarías, no busca confirmación del mensaje que establece su destino: sakatat wa l-tma‘annat (Se mantuvo en silencio y tranquila... y no pidió señal alguna en prueba de lo que se le había anunciado). (Tirmizi 1965, p. 339; (edición Radtke ) 1992, p. 88)
Volvamos a Ibn ‘Arabi y a lo que dice de la malāmiyya: «Se han aislado con Dios y, firmemente instalados en ese estado, no salen nunca del estado de devoción, ni siquiera el tiempo de un parpadeo. No sienten la sensación de dominio (riyāsa) [sobre nadie], debido al dominio que el Señor ejerce sobre ellos, y al que humildemente se someten. Dios les ha enseñado lo que cada situación reclama de ellos en términos de actos y de estados, y en cada situación se comportan de acuerdo con lo que les es requerido. Están ocultos a las criaturas, escondidos de su vista tras el velo de la condición común... Están en continua contemplación de su Señor, tanto si comen como si beben, si están despiertos como dormidos, y es a Él solo a quién se dirigen, aun estando con los demás.» (Ibn ‘Arabi 1329h., III, p. 35)
El resto del texto proyecta luz, no sólo sobre la significación que el tema de María puede tener en las hagiografías, sino que proporciona también la clave del personaje de la ‘ābida maŷhula (devota anónima) tan frecuente en las hagiografías. El malāmi es el sanctus absconditus (santo oculto en el contexto cristiano). La ‘ābida maŷhula es abscondita por excelencia: como mujer, y porque ha perdido incluso su nombre.
Ibn al-Ŷawzi se afana en incluir a estas mujeres anónimas en capítulos sucesivos del Sifat al-safwa, cada uno de los cuales trata de una ciudad o de una región del mundo musulmán. Así, en Jerusalem, se nos habla de la existencia de una docena de estas mustafiyyāt min al-maŷhulāt al-asmā‘ (mujeres anónimas benditas) que se dedican a la oración perpetua en la mezquita (Ibn al-Ŷawzi 1986, IV, p. 251). Entre las reseñas que Yāfi‘i ha reunido en su obra anteriormente citada, aparece una anécdota de dudosa autenticidad (Yāfi‘i 1955, p. 185).[18] Bien sea un testimonio objetivo o una parábola piadosa, representa en cualquier caso una descripción ejemplar, no sólo de la santidad femenina, sino de la santidad en general, tal como la describía en sus formas más elevadas Ibn ‘Arabi bajo los rasgos de aquellas malāmiyya que no se apartaban jamás del estado de la servidumbre (‘ubudiyya).
Cuenta Yāfi‘i el caso de un hombre piadoso que vivía en Kufa en el primer siglo de la Hégira, un tal Rabi‘ ibn Jaytham.[19] En una visión durante un sueño, se le informó que tendría una esposa en el paraíso llamada Maymuna l-Sawdā‘. Al despertarse, fue en su busca y la encontró cuidando un rebaño de ovejas. La estuvo observando durante tres días, curioso por conocer qué cualidades hacían merecedora a esta esclava negra de ser contada ya entre las elegidas. Muy sorprendido, vio que Maymuna se limitaba a realizar las oraciones obligatorias, sin hacer nada más. Rabi‘, cuya piedad era más exigente, estaba asombrado. Finalmente, le preguntó: «¿No haces nada más que lo que te he estado viendo hacer?», «No,» respondió ella, «excepto que no deseo cosa alguna, ni a la mañana ni a la tarde, me encuentre en el estado en que me encuentre, y estoy satisfecha con lo que Dios me ha reservado». A Rabi‘ ibn Jaytham le gustó esta respuesta. Puede ser esta la definición de la santidad en su grado más elevado, la de las «almas simples y anonadadas».[20]
Referencias:
—Addas, C. 1993. Quest for the Red Sulphur: The life of Ibn ‘Arabi, Cambridge.
—Aflāki. 1978. Manāqib al-‘ārifin, 2ª edición. Traducido al francés por Clement Huart. París.
—Amri, N. & L. 1992. Les femmes soufies et la passion de Dieu, St. Jean de Bray.
—‘Attār. 1905-1907. Tazkirat al-awliyā‘. Editado por R.A. Nicholson. Londres.
—‘Aydarus, A. 1976. al-Naŷm al-sā‘i. El Cairo.
—Badawi, A.R. 1962. Rābi‘a al-‘Adawiyya. Shahidat al-‘eshq al-ilāhi. El Cairo, 1962.
—Brémond, H. 1916. Histoire littéraire du sentiment religieux en France, vol. 1. París.
—1932. La querelle du Pur Amour au temps de Louis XIII. París.
—Chodkiewicz, M. 1986. Le sceau des saints. París.
—1993. An Ocean without Shore. Albany.
—Delooz, P. 1979. «De la canonisation des saints», Concilium, n. 149.
—Harifish, S. 1949. Rawd al-fa‘iq. El Cairo.
—Hisni, Abu Bakr. N. D. Ketāb siyar al-sālikat al-mu‘mināt. MS. BN 2042.
—Hoffman-Ladd. 1992. «Mysticism and Sexuality in Sufi Thought and Life», in Mystics Quarterly, XVIII, —En preparación. Sufism, Mystics and Saints in Modern Egypt. Columbia, South Carolina: University of South Carolina Press.
—Hujwiri, 1911. Kashf al-mahŷub. Traducido por R.A.Nicholson. Leiden y Londres.
—Ibn ‘Arabi. 1329h. Al-Futuhāt al-makkiya. I y IV. Bulaq, Egipto.
—1507. Ketāb nasab al-Jerqa. M.S. Esad Efendi. Suleymaniye, Estambul.
—1855. Diwān. Bulaq, Egipto.
—1919. ‘Uqlat al-mustafid en Kleinere Schriften des Ibn al-Arabi. Editado por Nyberg. Leiden.
—1946. Fusus al-hikam. Editado por ‘Afifi. Beirut.
—1947. Ketāb al tarāŷim. Hyderabad.
—1961. Tarŷumān al-eshwāq. Beirut.
—1964. Ruh al-quds. Damasco.
—Ibn Hāhar al-Haytami. 1970. al-Fatāwa l-hadithiyya. El Cairo.
—Ibn Hazm. 1320h. al-Fasl fi al-milāl, IV y V. El Cairo.
—Ibn al-Ŷawzi. 1986 Sifat al-safwa, 4 volúmenes. Beirut.
—Isfahāni, N. 1932-38. Hilyat al-awliyā‘, II. Cairo.
—Joinville, De. 1928. Le livre des saintes paroles et des bons faits de notre saint roi Louis. París.
—Kattāni, Ŷ. 1898. Salwat al-anfās, 3 volúmenes. Fez
—Massignon, L. 1975. La passion de Hallāŷ, I. París.
—Mubārak, A. 1984. Ketāb al-ibriz. Damasco.
—Murata, S. 1992. The Tao of Islam, Albany, EEUU.
—Nābulusi. 1990. al-Hadrat al-unsiya fi l-rihlā al-qudsiyya. Beirut.
—Nizami. K.A. 1955. Sheij Farid ud-din Ganŷ-i Shakar. Delhi.
—Porète. M. 1984, Miroir des âmes simples et anéanties. París. 2ª edición 1991, Grenoble, Francia.
—Qushāshi. 1327h. al-Simt al-maŷid. Hyderabad.
—Quhtubi. 196. al-Ŷāmi‘ li ahkām al-Qur‘ān. El Cairo.
—Rāzi, Najm al-Dim Dāya. 1982. The Path of God´s Bondsmen (Mirsād al-‘ibād). Traducido por Hamid Algar. Nueva York: Caravan Books.
—Rizvi. S.A.A. 1983. A History of Sufism in India, 1. Delhi.
—Schimmel, A. 1975. Mystical Dimensions of Islam, anexo 2. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
—1980. Islam in the Indian Subcontinent. Leiden.
—Sha‘rani. 1974. Al-tabaqāt al-kubrā, 1. El Cairo.
—1962. Al anwār al-qudsiyya fi ma‘rifa qawā‘id al-sufiyya. El Cairo.
—Sharji, A. 1321h. Tabaqāt al-jawāss. El Cairo.
—Skali, F. 1990. Topographie spirituelle et sociale de la ville de Fès. Université de ParisVII. París.
—Smith, M. 1928. Rābi‘a the Mystic and her Fellow-Saints in Islam. Cambridge, 1928.
—Suyuti. 1959. Al-hāwi li l-fatāwi. El Cairo.
—Tādili, 1984. Al-tashawwuf ilā riŷāl al-tasawwuf. Editado por A. Toufiq. Rabat.
—Tirmizi, H. 1965. Jatm al-awliyā‘. Editado por O. Yahia. Beirut.
—1293h. Nawādir al-usul. El Cairo.
—1992. Sirat al-awliyā‘. Editado por B. Radtke. Beirut.
—Vâlsan, M. 1953. L´investiture du Chaikh al-Akbar au Centre suprême. Études traditionnelles, (Oct.-Nov.) nº 311.
—Vauchez, André. 1988. La sainteté en occident, 2ª edición. Roma.
—1987. Les laïcs au Moyen-Age. París.
—Yāfi‘i. 1995. Rawd al-rayāhin. El Cairo.
—Ŷāmi. 1919. Nafahāt al-uns. Teheran.
Notas
[1]. Fénelon (1651-1715), arzobispo de Cambrai, defendía a los místicos contraponiéndose a Bossuet, obispo de Meaux. Su Explicación de las máximas de los santos fue condenada por el Papa en 1699.
[2]. Sobre la posición que varios escritores cristianos atribuyen a Rābi‘a en la disputa sobre el Amor Puro, ver Henri Brémond (1916), vol.1, pp.183-185, y Brémond (1932), pp.25-48. Brémond, en la línea de los autores que cita, no identifica a Rābi‘a ni tiene idea de que se trate de una santa musulmana.
[3]. Ver Murata (1991). La hagiografía de las mujeres ocupa solamente una pequeña parte de este trabajo, que trata de otros asuntos.
[4]. Amri, N. & L. (1992). Anotar también un interesante artículo de Valerie Hoffman-Ladd (1992), pp. 82-93.
[5]. El número total de reseñas es de 1031.
[6]. Cf. Tesis de Fawzi Skali (1990). Capítulo 2.
[7]. Ver la reseña presentada por P. Delooz (1979).
[8]. Sobre Fātima Nayshāburiyya ver Hujwiri (1911), p. 120; Sha‘rani (1974), I, p. 66.
[9]. Daylami, Sirat-e Ibn al-Jafif. Cf. Massignon (1975), I, pp. 552-56.
[10]. ¿Podría considerarse esta referencia «medio hombre» como una alusión al tema en torno a Hallāŷ de nāsut respecto a lāhut? Se cuenta una historia similar de un santo de Cachemira. Schimmel (1980), p. 44.
[11]. En el compromiso de Hudaybiyya, las mujeres, al contrario de los hombres, no colocaban su mano en la del Profeta, sino en una vasija en la cual el Profeta tenía introducida su mano derecha.
[12]. Esta es la postura de ‘Abd al-‘Aziz al-Dabbāq . Mubārak (1984) I, pp. 396-397.
[13]. La sección que trata estos 49 tipos de santidad está entre las páginas 16 y 39.
[14]. La edición del Ketāb nasab al-jerqa publicada en el Cairo en 1986 se basa en un manuscrito mutilado. Debemos referirnos aquí a MS. Esab Efendi (1507), ff. 87-98b.
[15]. En las traducciones del Nuevo Testamento usadas por los cristianos árabes figura la palabra ‘azrā‘ que se emplea para designar a la Virgen, por ejemplo, en la Anunciación (Lucas 1,26).
[16]. Hay una traducción francesa de este texto por Michel Vâlsan (1953), nº 311. Sobre la relación especial que Ibn ‘Arabi tenía con Jesús y su significado, ver C. Addas (1993), index s.v. Jesús; M. Chodkiewicz (1993), index s.v. Jesús. También debemos ciertamente referirnos a Apocalipsis 12, 1-6.
[17]. Sobre la malāmiyya en la doctrina de Ibn ‘Arabi, ver M. Chodkiewicz (1993), pp. 48-50 y 88-89.
[18]. (Hikāya nº 146) es similar al nº 27, p. 70.
[19]. Ibn al-Ŷawzi le dedica un artículo en el Sifat al-safwa, III, p. 59.
[20]. Esta última nota es un homenaje a Marguerite Porète —quemada viva en la Plaza de Grève, en París, el 1 de junio de 1310— la cual, bajo un pseudónimo, podría haber llegado a tierras del Islam, como lo hizo Rābi‘a/Caritée a tierras de la cristiandad. La primera versión en francés moderno de su Miroir des âmes simples et anéanties (Espejo de las almas simples y anonadadas) fue publicada en París en 1984 por Max Huot de Longchamp, y la segunda, en Grenoble en 1991, por C. Louis-Combet.
Click Here to Read More..
Etiquetes de comentaris:
Mujer e Islam,
Occidentales sobre Islam,
Sufismo
Subscriure's a:
Missatges (Atom)


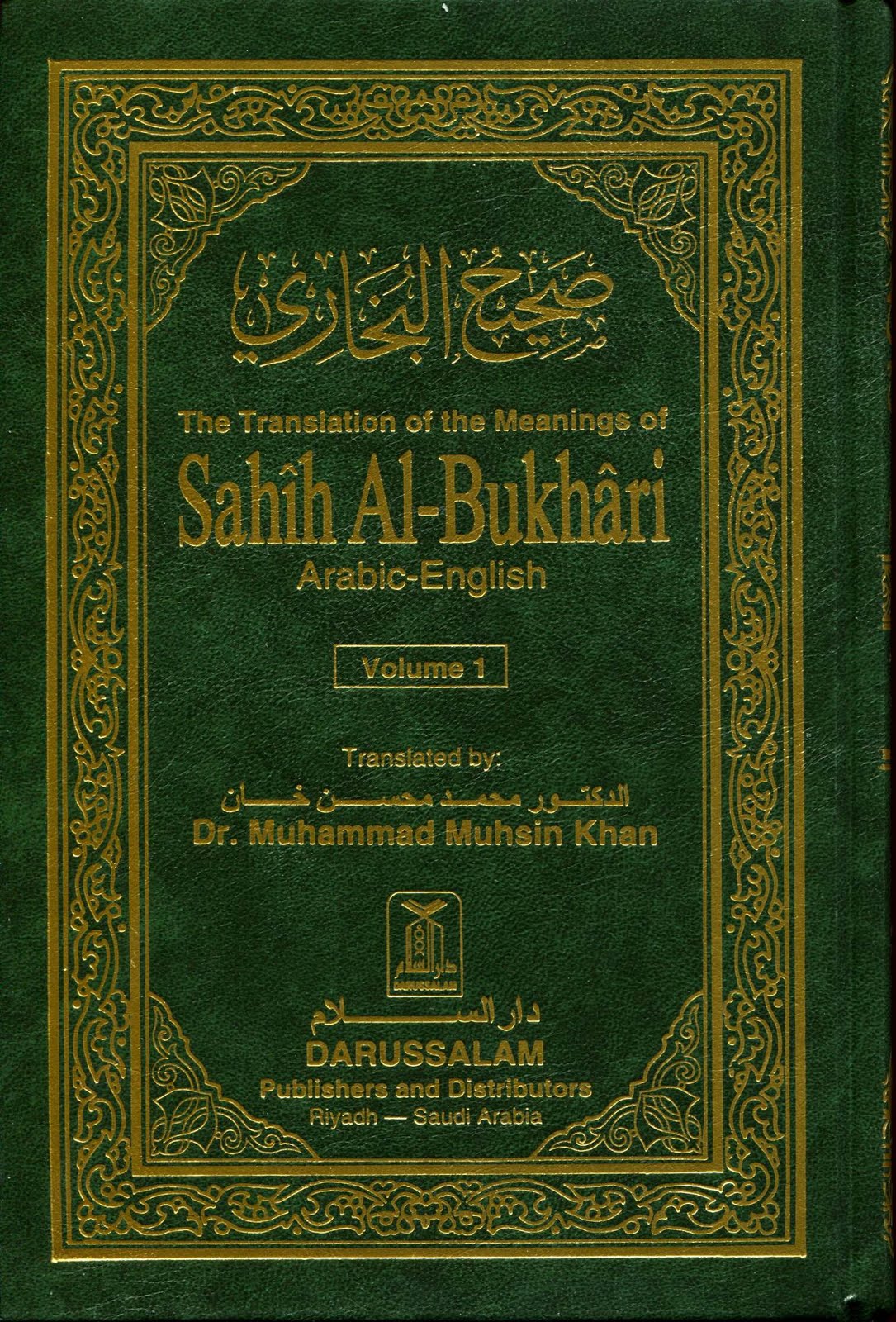




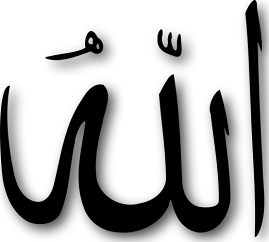


















.jpg)


.jpg)




