La plus récente des grandes religions monothéistes a accordé au rêve et à ses interprétations un place considérable dans le plan du salut. Il est devenu un des canaux reliant les croyants au domaine du surnaturel. Certes l’Islam n’innove en rien en cela: on peut trouver dans la Bible un grand nombre de rêves par lesquels Dieu fait connaître sa volonté à des patriarches ou prophètes. Mais finalement, il y s’agit d’un moyen parmi d’autres auxquels Il recourt. Le rêve en tant que tel n’est pas spécialement mis en avant ou valorisé, ni surtout proposé aux croyants comme lieu d’une révélation qui leur serait adressée. En Islam au contraire, le rôle du songe à portée religieuses est souligné d’emblée. Il apparaît dans le Coran à plusieurs reprises: c’est par un rêve que Dieu ordonne à Abraham de sacrifier son fils. La vie de Joseph narrée dans la sourate XII est pareillement marquée par son propre songe, celui de ses deux codétenus, et celui de Pharaon. Certains rêves du prophète Muhammad sont explicitement mentionnés également.
Le prophète Muhammad a en effet lui-même beaucoup rêvé. Ses expériences oniriques ont marqué autant sa vie publique – religieuse, politique, militaire - que ses engagements privés et sa vie conjugale. Mais les rêves vrais n’apparaissent pas comme un monopole prophétique. Muhammad attachait aussi de l’importance aux rêves de ses compagnons immédiats. Tous les croyants participent de quelque manière à cette suffusion du message divin dans la Communauté. La pratique même du Prophète l’illustrait : il réunissait le matin ses principaux Compagnons, et demandait si l’un d’entre eux avait rêvé. Parfois, ces récits de rêves ont pu exercer un effet sur la Loi ou la coutume religieuse. C’est suite aux songes convergents du médinois ‘Abd Allâh ibn Zayd et de ‘Umar ibn al-Khattâb que fut institué le rite de l’appel à la prière, l’ âdhân . De même, la détermination de la position de la ‘Nuit du Destin durant les sept derniers jours du mois de Ramadan a-t-elle été le résultat d’une série de rêves de Compagnons en ce sens, avalisée ensuite par le Prophète. Il arrivait que le songe du Prophète et celui d’un autre croyant fussent en concordance...Bref, on constatait comme une suffusion onirique collective dont Muhammad était le pivot et le garant mais non le seul acteur. Bien plus, le Prophète a affirmé que le rêve du croyant en général, après sa mort, continuerait à représenter d’authentiques messages du monde d’en haut. Plusieurs affirmations fondamentales à ce sujet sont à mentionner:
- Après sa mort, « il ne restera de la prophétie que les bonnes nouvelles », soit « les rêves vus par le croyant ou vus pour lui par une autre personne »
- « Le rêve est la quarante-sixième partie de la prophétie ».
- « Celui qui m’a vu (= Muhammad) en rêve, m’a vu en réalité, car Satan ne peut prendre mon apparence ».
En d’autres termes, Dieu continuera à communiquer ses messages aux croyants après la fin de la mission prophétique de Muhammad. Certes, celui-ci est le dernier des prophètes ; rien ne viendra donc corriger ou abroger ce qu’il est venu dire. Mais son message fondamental pourra être actualisé et personnalisé indéfiniment pour la multitude des croyants. Et si Muhammad apparaît en personne en songe à un croyant, son message est sûr et ne peut tromper.
Bien sûr, tous les rêves ne sont pas dotés d’une fonction prophétique aussi noble. Déjà plusieurs paroles attribuées à Muhammad permettent de faire le départ entre les différentes catégories d’expériences oniriques :
1) L’ « entretien de l’âme avec elle-même » : il s’agit de rêves composé de souvenirs, de reliquats des événements du passé proche, du surgissement de soucis de la vie quotidienne. Ils n’apportent aucun message nouveau ni digne d’être analysé. On peut y adjoindre les rêves d’origine plus directement physiologiques, comme les rêves sexuels, ou ceux liés à des maladies ou des états déséquilibrés d’un point de vue médical.
2) Les intimidations de Satan. Satan ne possède pas un grand pouvoir dans la conception musulmane de la vie psychique. Il ne peut ni envahir ni posséder l’âme d’un croyant. Durant les rêves, il peut cependant induire des peurs, des doutes ou simplement des absurdités. Ce type de rêve non plus n’est pas pris en compte, le croyant est même enjoint de n’en parler à personne, de l’oublier.
Ces deux premières catégories n’intéressent nullement l’onirocritique musulmane. Il n’y a rien à en tirer, ce sont des amas incohérents d’images absurdes. On doit noter ici que l’onirocritique refuse globalement tout ce qui présente un aspect illogique : voir un éléphant grand comme une fourmi, un arbre ayant ses racines dans le ciel etc. En sont donc éliminés un bon nombre de récits oniriques qui auraient intéressé de près la psychanalyse actuellement. Il s’agit pour les théologiens d’éviter la manifestation d’un chaos mental, ou du moins d’un imaginaire débridé. On constate ici l’importance du principe de raison, qui s’introduit dans le champ même de ce qui est ‘rêvable’.
3) Le rêve ‘sain’ ou ‘véridique’ est la seule catégorie que la tradition onirocritique prend en compte. Le rêve sain est désigné par le terme ru’yâ , qui signifie en fait ‘vision’. De façon significative, il n’existe pas de termes spécifiques qui distingueraient les rêves des visions à l’état de veille : il s’agit dans les deux cas de ru’yâ . Les récits témoins en la matière ne signalent pas toujours si telle ou telle vision a eu lieu durant le sommeil. C’est que cela n’a pas de réelle importance : le rêve / ru’yâ est un mode de perception particulier, ‘imaginal’, et le sommeil est un état qui permet la libération de l’âme des liens corporels, mais cette libération, ce dégagement peut avoir lieu en d’autres circonstances.
Les théologiens de l’Islam se sont attaché à expliciter la nature de ce caractère de ‘révélation permanente’ du rêve sain. Pour le grand théologien sunnite du 12 e siècle Fakhr al-dîn Râzî, les textes coraniques avalisent à l’évidence la validité de la science onirocritique, laquelle est également confirmée par l’effort d’élucidation intellectuelle. Ce qui n’entraîne pas l’idée que les onirocrites disent le vrai dans chaque cas - loin de là. Il résume sa position en ces termes : « La réponse est que le Coran et la raison indiquent que cette science est vraie. Le Coran l’indique par le présent verset (= XII 37). La raison confirme que Dieu a créé la substance de l’âme rationnelle de telle sorte qu’elle soit capable de monter jusqu’au monde des sphères et de déchiffrer la Table Gardée . Ce qui l’en empêche, c’est qu’elle est occupée à gouverner le corps. Au moment du sommeil, cette occupation décroît, et elle devient plus capable de lire (sur la Table Gardée). S’il advient à l’esprit un état donné, celui-ci laisse des traces particulières à cette perception spirituelle dans le monde de l’imagination. A partir de ces traces imaginatives, l’onirocrite déduit les perceptions intelligibles. Ceci donné en résumé ; le détail en est exposé dans les traités élaborés, et la Loi divine le confirme » .
Abû Hâmid al-Ghazâlî (m. 1111), l’un des principaux penseurs du sunnisme classique, aborde avec plus d’ampleur la question du rêve dans le cadre de sa noétique et sa tentative de définir les rapports entre le corps et l’esprit ainsi qu’à propos de sa doctrine mystique . Le pivot en est sa doctrine du cœur, qui est l’organe de perception permettant à l’homme de comprendre certains aspects des mondes spirituels et dans une certaine mesure d’y participer. Le miroir du coeur, poli par l’observance de la Loi et éventuellement par des pratiques soufies, peut entrer en contact avec les données inscrites dans la Table Gardée, durant le sommeil en particulier. A la différence de ce qu’affirment les philosophes (ici, Avicenne) ce contact n’est pas induit nécessairement par l’état du coeur lui-même ; il dépend de l’intervention d’un ange missionné par Dieu, selon ce qu’enseigne la Tradition. Ce message surnaturel est ensuite traduit par l’imagination du dormeur. Mais cette imagination ne répartit pas arbitrairement les signes ; il existe une analogie générale entre le monde supérieur du Malakût et le monde terrestre, en sorte que les éléments sensibles (soleil, lune, arbres etc) peuvent exprimer avec cohérence un contenu célestiel : « … la Miséricorde divine a fait qu’il y a une relation d’homologie entre le monde visible et celui du royaume céleste. En conséquence, il n’y a aucune chose du premier qui ne soit un symbole de quelque chose du second. Il se peut qu’une seule et même chose soit le symbole de plusieurs choses du Malakût et inversement une chose unique du Malakût peut être représentée par plusieurs symboles du monde visible » . Ghazâlî fonde ainsi théologiquement les inductions des onirocrites. D’ailleurs, le rêve est effectivement pour lui une partie de la prophétie, mais il ne peut se produire que dans le contexte d’une pratique rigoureuse et fervente de la foi dans la Tradition.
Le penseur et encyclopédiste maghrébin Ibn Khaldoun (m. 1406) enfin a également exposé avec beaucoup de clarté la question du rêve, dans des termes qui se rapprochent de la doctrine ghazâlienne. L’âme humaine, substance spirituelle, a potentiellement accès aux réalités universelles contenues dans les mondes célestes, mais bien sûr en fonction seulement des capacités et des grâces que le décret divin lui alloue. C’est ce qui se passe lors du sommeil, lorsque l’âme peut quitter l’enveloppe corporelle. Ces connaissances des réalités universelles - qui peuvent concerner le futur, d’où la possibilité de la divination - sont ensuite restituées à l’esprit du dormeur par l’imagination, en fonction des « moules imaginatifs habituels » qui sont les siens. Ces « moules » varient en fonction de la réalité vécue du dormeur : un aveugle ne connaîtra pas les mêmes rêves qu’un voyant, ni un ascète mystique les mêmes qu’un débauché .
Les rêves sains étant les seuls retenus par l’onirocritique musulmane officielle, on pourrait croire que celle-ci ne concerne que le domaine du religieux, délaissant les aspects plus profane de la vie. Or il n’en est rien. Certes, les rêves de portée religieuse sont assez nombreux, ils acquièrent une importance tout à fait considérable dans deux milieux :
- Celui des piétistes. Les rêves viennent ici en renfort de la morale musulmane et de la dévotion. Particulièrement riche est le domaine des rencontres oniriques avec des défunts. Les parents, grand-parents ou amis proches décédés du dormeur viennent s’entretenir avec lui durant des rêves, le plus souvent pour lui donner des conseils pour une vie vertueuse lui garantissant le salut post mortem .
- Les milieux mystiques d’autre part. Chez les soufis, les songes acquièrent une dimension de ‘révélation personnelle’. Celle-ci se manifeste notamment dans le rôle joué par les rêves dans l’éducation spirituelle du novice soufi. Le novice raconte à son maître les rêves importants qu’il a reçus, et le maître peut en fonction de ces messages donner des avis et directives précis. Les grands maîtres soufis ont eux-même raconté des récits de visions parfois somptueuses et d’une vaste portée spirituelle : on peut se rapporter par exemple aux témoignages de Hakîm Tirmidhî , de Rûzbehân Baqlî , d’Ibn `Arabî ou de Najm al-dîn Kubrâ . Ces rêves s’apparentent souvent à des sortes de révélations de portée individuelle ; ils peuvent parfois annoncer en toute clarté le message dont ils sont porteurs, ou bien celui-ci peut être dévoilé plus tard par une vision ou un événement ultérieurs. Quoiqu’il en soit, ils sont un guide essentiel pour les chercheurs de Dieu.
Toutefois, dans les traités d’onirocritique générale – sortes de ‘clés des songes’, écrits pour le commun des croyants et non pour des mystiques engagés - les thèmes strictement religieux n’occupent finalement qu’un volume restreint. Les rêves sains viennent en fait délivrer des messages dans bien d’autres domaines : la famille, la vie sociale, la santé, les entreprises politiques, les voyages …. Ceci n’est surprenant qu’en apparence, s’agissant d’une société où religieux et profane sont tellement étroitement mêlés que la plupart des domaines de la vie sociale restent liés aux choix généraux de la vie. Dieu récompense ou châtie les hommes en fonctions de milliers d’actes apparemment mineurs de la vie quotidienne, tous chargés d’un sens, d’une intention religieuse. Rien n’échappe au choix de chaque instant pour Dieu (ou au contraire sans Lui), et les rêves viennent comme autant de guidages ou d’avertissements. Gagner de l’argent pourra signifier un récompense (divine), tomber malade devient une épreuve dans un cheminement tendu vers le futur. Fondamentalement, c’est cela que les rêves viennent apporter les rêves aux croyants. Ceux-ci sont profondément persuadés que leur destin est cohérent, qu’un sagesse divine miséricordieuse en guide les principales étapes. Le rêve vient expliquer à chaque individu – ou collectivité – comment, selon quelles modalités et quelles intentions tel ou tel événement se produit.
A partir de ce qui précède se pose bien sûr la question de l’interprétation des rêves. Car s’il arrive que Dieu envoie à un rêveur un message parfaitement clair, le fait reste rare voire exceptionnel. Dans la majorité des cas, le songe affleure à la conscience sous forme de symboles. Les interpréter, c’est effectuer l’opération dite de ta‘bîr , étymologiquement : de faire traverser le récit d’une rive à une autre, de la rive de l’image sensible à celle du sens réel dont le rêve fournit le chiffre, la clé. La littérature du hadîth, l’enseignement oral attribué au Prophète, a fourni l’armature à cette discipline singulière qu’est l’onirocritique. Le Prophète a en effet souvent joué le rôle d’interprète de rêves, car les musulmans venaient l’interroger sur leurs songes. La littérature du hadîth nous a laissé de nombreux exemples de ce genre de consultations. Parfois, Muhammad interprétait ses propres rêves : s’étant vu boire du lait en telle quantité qu’il en ruisselait de ses doigts et qu’il en offrit à boire à ‘Umar, il expliqua à ses compagnons qu’en l’occurrence, le lait désignait la science (de la religion, al-‘ilm ). Il est hors de doute que le symbolisme coranique joua lui aussi un rôle éminent à la fois dans le contenu des rêves et dans leurs interprétations : le vert évoque le Paradis, le feu évoque l’Enfer, les ailes sont les attributs des anges etc.
Comment peut-on résumer la démarche interprétative des onirocrites musulmans? Les symboles oniriques étant selon eux issus de la Table Gardée, donc homogènes entre eux et non arbitraires, il devait être possible de les répertorier, de fonder un savoir et une démarche herméneutique. Une première attitude aura été de chercher tout ce qui, dans la Tradition scripturaire ou dans l’usage des premiers compagnons et de la génération suivante, permettait de fournir des bases à la translation de sens : ainsi le lait renvoyant à la science, comme nous l’avons vu à propos du hadîth cité plus haut. Les données scripturaires constitueraient des bases pour les développements de l’onirocritique, qui se construirait ainsi un peu à la manière du droit. Par ailleurs, certains procédés étymologiques ou taxonomiques mentionnés dans le hadîths sont mis en avant. Un exemple : la racine SLM indique la bonne santé, la paix, le salut ( salâm , salâma ) : rêver d’un homme appelé Sâlim ou Sulaymân augurera en ce sens. Une tentative en ce sens a été attribuée au grand polygraphe Ibn Qutayba (m.889) . Mais la pratique a bien vite montré qu’un symbole onirique ne porte pas un sens unique et univoque ; il ne prend son sens que dans la relation aux autres éléments du rêve. Ainsi le lait, dans un autre contexte onirique, prendra-t-il des significations bien différentes, notamment celles de l’argent sous diverses formes. Et puis, il s’agira de savoir si c’est du lait de brebis, de chamelle, de bête sauvage etc qui a été vu. Les répertoires des grands onirocrites se sont gonflés de nouveaux matériaux au fur et à mesure que la pratique s’étoffait. Cela a-t-il entraîné rigidité et sclérose dans l’interprétation au fil des siècles ? La chose n’est pas sûre. D’abord, parce qu’il est peu probable que les véritables onirocrites se soient mis à appliquer ces livres comme des recueils de recettes : ces textes fournissaient des repères à l’interprétation, non des cadres immuables. Le principe de base mis en valeur par les théologiens est bien, nous l’avons vu, que le message issu du monde céleste est reçu par le rêveur par l’intermédiaire de sa faculté imaginative. Comme l’avait noté Ibn Khaldoun, celle-ci dépend de sa constitution, de son éducation, de la pureté morale de chaque sujet. Dès lors, chaque rêve revêtira forcément une forme originale, propre à la personne qui l’a vécu. Les traités enjoignent l’onirocrite à écouter longuement son consultant afin de connaître non seulement tous les détails du rêve y compris ceux qui paraissent les plus ténus, mais aussi la vie personnelle du consultant, car elle contient des éléments décisifs pour l’interprétation.
Au total, on constate que le rôle du rêve dans la vie individuelle et sociale des musulmans est double. D’une part, il est encadré par une science onirocritique élaborée par des théologiens qui canalise de près la manifestation de l’imaginaire onirique, ou en tout cas les interprétations qu’il pourrait susciter. D’autre part, il constitue malgré tout un apport à la dimension éthique ou théologie de l’Islam, car il est issu d’une expérience, d’un vécu personnel, il représente un message qui vivifie la trame quotidienne du croyant, la relie aux autres acteurs de son existence, voire à l’état du cosmos tout entier. En cela, il est un élément unique en son genre des destins de chacun.
Auteur: Pierre Lory (EPHE-Sorbonne).
Click Here to Read More..



























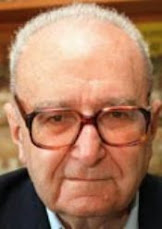.jpg)


.jpg)




